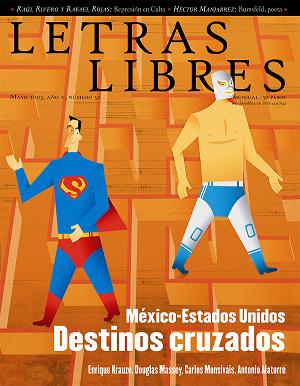El sábado plomizo en que todo parecía apuntar a que la guerra de Iraq iba a salirse de madre, nosotros teníamos boletos para un juego de beisbol entre los Keys de Frederick y los Gatos Monteses de Lynchburg. En un momento de tránsito del partido me volteé a platicar con el gordo que había estado anotando cada jugada en un cuaderno de fanático profesional. Intercambiamos dos o tres comentarios banales; luego le pregunté qué opinaba de lo que estaba pareciendo una hora lúgubre para las fuerzas armadas norteamericanas. Se rascó la cabeza sin quitarse la gorra y dijo que iba a estar difícil para los muchachos. Pero vamos a ganar, anotó con una certeza que me estremeció, dado que vengo de un país en que, cuando mucho, se empata.
Antes de salir al juego tuvimos un desayuno de despedida con una autora mexicana que estuvo de visitante en el programa de Escritura Creativa para el que trabajo. Se habló de lo único que se ha hablado en los últimos meses: la guerra de Iraq, el oportunismo del gobierno francés, la ridícula nostalgia imperial de Aznar, y la inopinada resistencia de Fox —una sola vez revisó el Washington Post la falta de apoyo de México en Naciones Unidas y más bien con curiosidad. Finalmente se llegó al caso de la maroma en la opinión pública gringa y británica, que se volcó en apoyo a ambos regímenes una vez que empezó el combate. La tesis de la escritora —lo que distingue a un mexicano de un gringo es que el primero simplemente no puede pensar que alguien haga algo de buena fe— era que las encuestas estaban maleadas: en sus dos meses de estancia no había conocido a nadie que estuviera a favor de la guerra. Entre todos convinimos en que había que salir a provincia —donde están los votantes duros de los Bush— para encontrar al elusivo setenta por ciento proguerra. La invitamos a conocer los verdaderos Estados Unidos acompañándonos al juego de ligas menores. Declinó.
Aunque Frederick, Maryland, con su aire rural y su registro colonial, podría ser visto como una fortaleza de autenticidad, un ojo atento descubre pronto giros de sofisticación que ya no se ven más allá del río Ohio: es una ciudad enriquecida, en su calidad de joya arquitectónica, por los remanentes del turismo con que nos echa a perder dc durante el verano; sí está rodeada de granjas tradicionales, pero en ellas se cultivan las verduras orgánicas que se venden a precios de oro en los mercados de ricos para ricos de la capital; además está habitada en buena medida por familias de los ejecutivos de las compañías que medran con la clase política federal: entre el paisaje de huertas de la carretera 270 —que une Frederick con Washington— florecen los edificios de empresas de baja visibilidad y alta influencia; las oficinas centrales de, por ejemplo, Lockeheed-Martin, que hace los aviones cuya munición aplanó a la romana tramos completos de Iraq.
Pese a todo lo anterior, el estadio de los Keys parecía habitado por un genio de verdadero pueblo chico, probablemente porque a media hora de distancia, yendo hacia el este, los Orioles de Baltimore estaban jugando un partido de verdad contra los Medias Rojas de Boston. Al sentarnos en la grada tuvimos la sensación de encontrarnos en el centro de algo remoto y profundo. El país es tan vasto y hay de tanto, que en la capital se vive siempre con la impresión de que el mundo llega diferido, de que aquí sólo se administra la variedad y los verdaderos Estados Unidos son otro, que está allá afuera y está en guerra. Antes del juego hubo un minuto de silencio por los caídos en combate esa semana, y unas palabras de aliento para las familias con hijos o padres batallando un uniforme. Luego se cantó el Himno.
Aunque en los últimos años el futbol americano y el básquetbol registren más atención del público interesado en las gestas del cuerpo, el beisbol mantiene intacto su prestigio de deporte nacional: la calidad mitológica que le concede el hecho de que toda ofensiva consiste en el esfuerzo de un solo hombre viene al pelo con la mentalidad local. Y hay que aceptarlo: por más passé que sean los ritos nacionales, y por más que uno no se olvide de la Guerra del 47, hay mucho que conmueve en el tímido fervor con que los gringos comunes cantan The Star-Spangled Banner. Más en Frederick, donde fue compuesto por el único músico marylandés que ha sido al mismo tiempo blanco y famoso: Francis Scott Key —el extraño nombre del equipo de beisbol local viene de su apellido.
Si esa mañana uno había desayunado con el Washington Post, lo densamente encapotado del cielo no podía ser más que un reflejo del estado de ánimo general: la infantería estaba atorada a casi cien kilómetros de Bagdad porque las líneas de suministro de gasolina habían sido rotas por patriotas iraquíes, los marines seguían encadenados en Kuwait por la falta de rutas firmes y los ingleses no estaban pudiendo asegurar el territorio chiita, que hasta entonces se había supuesto favorable a la invasión. Si además se había leído el número de esa semana del New Yorker —la única publicación del mainstream que mantuvo su ferocidad intacta después del primer cañonazo—, parecía que las batallas entre los arenales de los días anteriores eran solamente el principio de un drenaje que se extendería por mucho más tiempo del calculado. Hay pocas ciudades más blancas, más conservadoras y más nacionalistas que Frederick en la costa este de los Estados Unidos, y esa tarde todos teníamos la impresión de que el imperio podía ser humillado debido al error de cálculo militar del secretario de Defensa. Sin embargo, no pasó nada excepcional además del minuto de silencio. La guerra seguía diferida: un fantasma preocupándonos a todos en lo que celebrábamos que un lanzador de 21 años exhibiera su promesa antes de que se lo lleven a Baltimore para jugar en el mundo real.
La diferencia entre un equipo de Grandes Ligas y uno de Triple A está en la defensiva: los bateadores con poder y dirección son una especie relativamente común; las personas con el nervio de atajar una bola imposible y lanzarla al punto en el que se puede facturar un out son raras y codiciadas. Esto significa que mientras en Yankee Stadium o Camden Yards un marcador que quede siete a tres es notorio, en las ligas menores los equipos suelen acumular números de carreras con dos dígitos. Hay un margen de diferencia entre las realidades de las ligas mayores y las menores, que deja en la conciencia un rastro similar al del espacio entre la ocupación de Iraq y nosotros: todo lo que nos llega de allá es nítido y preciso; parece más real que lo nuestro porque viene editado y porque vivimos donde no pasa nada.
Para la séptima entrada del juego, los Keys iban ganándole once a tres a los Gatos Monteses, un marcador que me parecía imposible de remontar. Se lo comenté al gordo y me volvió a responder con la sencillez sumaria con que vislumbró la caída de Saddam Hussein: No, dijo, vamos a perder. Cómo, le pregunté, y me mostró una página del programa del juego. El pitcher que está calentando es el cerrador y ya no tiene relevo. Luego sacó de la bolsa de atrás de sus vaqueros el cuaderno en el que había ido anotando el partido y me mostró el registro de otras derrotas. Agregó: Cada vez que lo han puesto en la loma antes de la novena, perdemos. El juego quedó diecisiete a trece, a favor de los Gatos Monteses. ~
La experiencia gustativa de la sal
Las sales y sus distintos sabores y texturas modifican la experiencia gustativa.
Dedicadores y dedicatarios
La dedicatoria es un genero problemático. Hasta al escritor más hábil, elegante, ingenioso, efusivo, etc., lo habrá más de una vez perturbado el problema de cómo dedicar un libro nacido de su…
El pecado original
Dicen Karl Rahner y Herbert Vorgrimler en su Diccionario teológico que el relato bíblico del pecado original lo describe "fundamentalmente, como desobediencia y soberbia.…
Dos poemas
Noticias del reino A la manera de Tu Fu para A. C. Nadie osa salir cuando los guardias hacen su ronda a golpe de tambor. Unos patos anuncian el otoño de este páramo cuyas estaciones siguen…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES