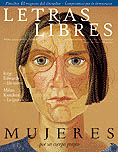El ejercicio del teatro, llamado por Artaud "el atletismo del alma", depende en gran medida del uso eficaz de sus convenciones. Por más real que parezca, una puesta en escena es siempre una apropiación o estilización de la realidad. Por ello, cualquier obra necesita forzosamente llegar a algunos acuerdos con el público para que el mundo que se representa sobre las tablas sea verosímil. Curiosamente, las convenciones teatrales aspiran a ser ignoradas casi inmediatamente después de que comienza la función. Pero, aun cuando deben olvidarse, no dejan de ser el puente que nos permite adentrarnos en la acción que nos proponen los actores. A mediados del siglo XVIII, el doctor Samuel Johnson, aparentemente poseído por el espíritu prematuro de Brecht, pronunció un severo dictamen: "La verdad es que los espectadores siempre saben que son espectadores, el escenario es sólo un escenario y los actores son sólo actores".
Las palabras de Johnson forman parte de su célebre defensa del teatro de Shakespeare, tan abundante en convenciones dramáticas y tan despectivo con las unidades de espacio, tiempo y acción. Recordemos, por ejemplo, que los isabelinos representaban sus obras en la tarde, al aire libre, e iluminaban sus escenas con la luz del sol. ¿Cómo representaban entonces una obra como Macbeth, cuya acción ocurre de madrugada? Muy fácil, los actores sugerían la oscuridad utilizando antorchas encendidas. La convención luz + luz = oscuridad es el trampolín para que el histrión cree la ilusión. Si es buen intérprete, entonces veremos "el terrible vientre de la noche", aunque sean las tres de la tarde.
La historia del teatro debiera ser la historia de las convenciones teatrales. Máscaras, coturnos, títeres, maquillaje, lo que sea es bienvenido si contribuye a que el actor logre sugerir el mundo de la obra. Cuando esto sucede, el teatro nos lleva vertiginosamente de un lugar a otro, como fue el caso de la brillante puesta en escena de la obra Becket o el honor de Dios, de Jean Anouilh, dirigida por Claudio Valdez Kuri.
El planteamiento de la puesta es muy simple y yo creo que por eso es tan hermoso: el mundo entero está contenido en una escalera. Así es, todo lo que en el mundo existe puede ser representado en ella. El éxito de esta aventura teatral está íntimamente ligado al espléndido uso de esta convención tan emocionante. Utilizando un modelo shakespeareano, Anouilh ubica la acción en una multitud de escenarios y de tiempos que incluyen la corte del rey de Inglaterra, sus alrededores, el Vaticano, los vastos campos de Francia, la catedral de Canterbury, por mencionar algunos. Entre los viejos muros del antiguo convento, se levanta una escalera de piedra donde vemos la historia de Enrique II y Tomás Becket. Es la historia de una amistad que se transforma en rivalidad, donde un hombre, entregado a los excesos y las delicias del mundo, se convierte a la santidad, desatando los celos y la ira de un joven monarca que termina por ordenar el asesinato del que en otro tiempo fue su amigo.
La muerte de Becket, en la catedral de Canterbury, conmovió profundamente al mundo cristiano de su época. Tal vez por ello fue canonizado por el Vaticano en 1173, tan sólo tres años después de su muerte. El santuario dedicado a Becket es descrito con solemnidad por Chaucer, con frecuencia inclinado a la parodia, en los Cuentos de Canterbury. El desenlace trágico del arzobispo también inspiró otra obra de teatro, Asesinato en la catedral de T. S. Eliot.
No deja de ser notable que esta vieja historia medieval renazca con tanta vitalidad en esta puesta. El rigor y la convicción tan profunda del reparto para resolver los retos que propone este espacio tienen como resultado una recreación francamente convincente, que se apoya además en una excelente interpretación de música antigua realizada por los mismos actores. Una historia épica, con grandes y trágicos gestos, se resuelve en un espacio que brilla por su modestia. Aquí, habría que recordar que Becket tiene un antecedente, es decir, que la escalera ya había actuado en otra obra igualmente exitosa, llamada Lo que cala son los filos, escrita y dirigida por Mauricio Jiménez.
Basándose en La ruta de Hernán Cortés de Fernando Benítez, Jiménez representó la llegada de los conquistadores en el mismo espacio. Recurriendo a imágenes de la pintura virreinal como modelo para el movimiento de sus actores, la puesta de Lo que cala… también logró recrear lo gigante dentro de lo pequeño. La escalera también fue una representación del mundo (Theatrum Mundi, como le decían los isabelinos). El mercado de Tlatelolco, el Océano Atlántico, el palacio de Moctezuma son algunas de las maravillas que encierran sus peldaños.
Ambas puestas, tan inteligentes en el uso de sus convenciones, compartieron el mismo espacio, que hizo las veces de escenografía. No obstante, esta escenografía (si es que lo es) no tuvo movimiento ni pudo transformarse a lo largo de la obra. La escalera se comportó como lo que es: un espacio arquitectónico que obliga al director y a los actores a inventar formas dramáticas y actorales que le sugieran al espectador que hay, por ejemplo, un barco navegando sobre sus peldaños. –
(ciudad de México, 1969) es dramaturgo y director de teatro. Recientemente dirigió El filósofo declara de Juan Villoro, y Don Giovanni o el disoluto absuelto de José Saramago.