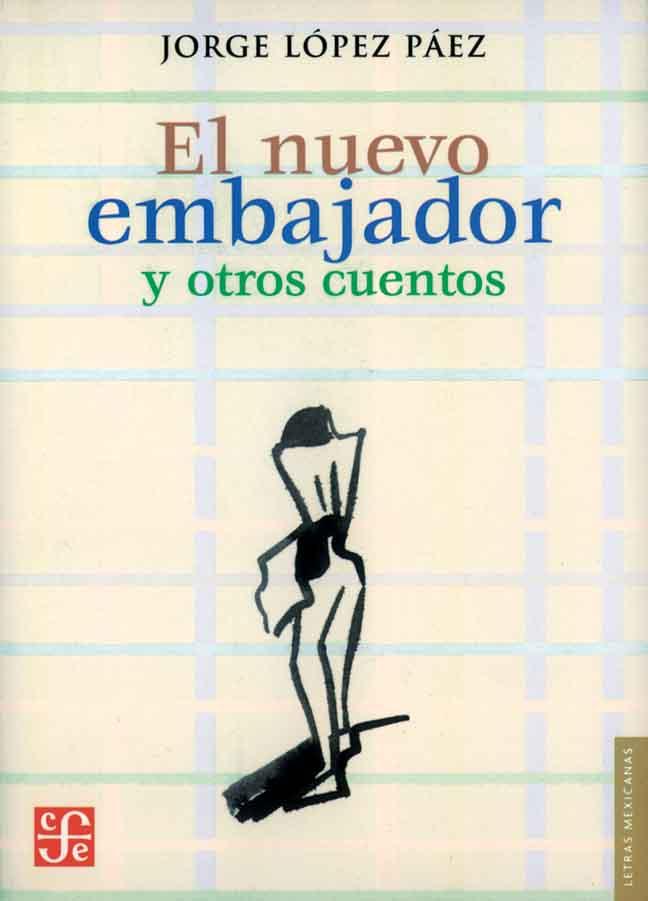Jorge López Páez, El nuevo embajador y otros cuentos, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
Jorge López Páez, Mi padre, el general, México, Plaza y Janés, 2004.
Después de leer estos nuevos libros del veracruzano Jorge López Páez, queda claro el carácter a la vez singular y excesivo de este escritor: por un lado es un inspirado narrador, que pasa por encima del desaseo estilístico que se le ha vuelto una marca de fábrica (si un corrector no hace su trabajo y evita las faltas de concordancia, las cacofonías y el enrevesado ritmo de la frase, es porque el autor así lo pide), y también supera cierta monotonía anecdótica, para después proyectarse a relatos de sorprendente intensidad, pasándose por el arco del triunfo cualquier manual del buen cuentista. ¿Cómo entender, por ejemplo, que el título del libro de cuentos salga del peor de los textos incluidos en él? ¿Que no haya visto algo tan obvio como que se trata de al menos dos, tal vez tres, libros de cuentos revueltos y en desorden?
Empecemos por esto último. López Páez es ya un clásico en la narrativa homosexual con su libro Doña Herlinda y su hijo y otros hijos, donde se incluyen piezas maestras de este género, y sobresale no por una histérica reivindicación gritona de la libertad de elección sexual sino por asumirla en su cotidianidad, sin maquillarla, y dotándola de gran intensidad psicológica y un humor sin transigencia. En este libro incluye varias piezas en este tono que no desmerecen en nada y en muchos casos superan las de Doña Herlinda. Llenos de guiños cómplices, de personajes que se construyen por episodios para luego revelarse de una sola pieza, con decursos en la anécdota, casi meros caprichos, que acaban siendo lo esencial, sin preocuparse por dar tramposas vueltas de tuerca y con un contexto, como acostumbra, muy bien plasmado. Creo que de haberse publicado estos textos por separado la unidad de tono habría ayudado al volumen que imaginó, mismo que se habría visto aligerado de al menos la mitad de las páginas.
Mencioné que evita las sorpresas anecdóticas, casi siempre decepcionantes y previsibles, pero en cambio también hay que decir que maneja los cambios de tono de manera magistral. Por ejemplo en el primer relato, que aparentemente es una irónica y divertida caricatura de los encuentros culturales en una época tan promovidos por gobiernos estatales y universidades, con el brillante retrato de un escritor de prestigio, Rico Caballero, asediado por jóvenes poetas, siempre en busca de más (y mejor) alcohol, habituado a un cinismo sin esperanza, cuyo desencanto apenas mitigan el humor y la amistad. Pero, de pronto, en las últimas páginas del relato algo se transforma y surge a la letra una intensidad que el lector no se esperaba. La lástima es que el siguiente relato, si bien no del mismo nivel también bastante bueno, sirve en realidad para explicar esa intensidad. Y la diluye.
Una segunda vertiente del libro, menos personal, pero tal vez más inspirada, es la de unos cuentos costumbristas, como prolongación de la narrativa de la Revolución, en que las anécdotas mil y una vez contadas vuelven a tomar interés en la pluma del narrador: desgracias sociales, vínculos familiares, noviazgos adolescentes, incluso la consabida tía solterona, adquieren gracias al talento de López Páez una nueva inflexión, un nuevo matiz. No es ninguna novedad calificar de costumbrista la prosa de este escritor, pero poco tiene que ver con el folclorismo de los campesinos impolutos en su vestido de blanco después de arduas y épicas jornadas de trabajo. Fundamentalmente basan su intensidad y su funcionamiento en los lazos de cariño, creados ya sea por la sangre, ya sea por la carne o por el simple azar. La adolescencia como edad en que se descubre el dolor de los otros, la paulatina dispersión del núcleo familiar que, sin embargo, nunca acaba por desaparecer y que se extiende del pequeño pueblo a la gran urbe. Relatos como “Sólo quesadillas”, “Mi gran amigo Fede” y “Tota y Totita” ocupan un lugar de privilegio en la ya extensa obra de este autor.
Una tercera veta, menos definida, y también menos inspirada, son aquellos relatos que tratan sobre el servicio exterior mexicano, su carácter acomodaticio, trepador y corrupto, en los cuales si bien hay un cierto oficio y una disposición en la construcción de personajes, quedan muy por debajo de los textos similares de su paisano Sergio Pitol o de una novela como Los felinos del canciller de R.H. Moreno Durán. Su inclusión en el libro sirve, además de para darle un título al volumen, para volverlo excesivamente largo. Una de las sensaciones que se tiene al leer El nuevo embajador es precisamente que más que de relatos se trata de pequeñas noveletas —las nouvelles a la francesa— o (si se me permite tomar el concepto de Rosa Chacel), de “novelas antes de tiempo”, de frutos que no alcanzaron a madurar.
En Mi padre, el general, extensa novela de más de cuatrocientas páginas, López Páez vuelve a alcanzar los altos niveles literarios de Los cerros azules —hasta ahora su obra maestra— y retoma el tono de uno de sus libros primeros más inspirados, El solitario atlántico. Contra lo que pareciera sugerir el título —Mi padre, el general— (y la solapa del libro), no estamos ante un capítulo más de la narrativa de la Revolución sino que se ciñe al modelo clásico de la novela de aprendizaje, al relatar la historia de un niño, desde la muerte de su tía, cuando tiene siete años (su madre murió siendo casi un bebé), muerte que lo desarraiga del núcleo familiar (que se reduce, en cierta forma, a su padre, el general del título) hasta su juventud universitaria, una infancia proustiana llena de inspirados momentos atmosféricos, descripciones de la vida de los muchachos en el internado para familias pudientes en un colegio católico, con la voluntad de cobijarse a la sombra del poder del general devenido gobernador de Baja California.
La novela escapa a ese tic reiterativo de la misma anécdota una y otra vez en textos anteriores como Silenciosa sirena y Ana Bermejo; el general no tiene tiempo casi nunca de tomar o comer con su hijo, y los fines de semana que pasa con sus amigos en sus casas o en ranchos de la familia consiguen diferenciarse entre sí. La visita a los tíos en Durango es notable, casi una pequeña novela dentro de la novela, y termómetro de la progresiva ascensión, llegada a la cima y caída del general, parábola natural y sin sobresalto de la clase política. Esa tía, hermana del padre del protagonista, condenada por su fealdad a la eterna soltería, que —sin embargo— casa con un hombre guapo, bueno para nada y que termina aprovechándose de ella, huyendo con la secretaria, abandonando a los dos hijos, pero volviendo a la casa ya viejo y decrépito, con su locura de oír noticias internacionales por la radio.
Curiosamente, López Páez alcanza sus mejores registros cuando no tiene que contar ninguna anécdota, cuando simplemente hace la crónica del sucederse día con día, en los momentos en que parece haber menos misterio y no necesita piruetas de la trama para mantener el interés del lector. Eso da la medida de su genio como narrador: la visita a una laguna, el acariciar los rizos de la hermana de su amigo en un deseo anterior a la sexualidad, la visita al cura prefecto en el hospital o la incursión a un patio abandonado de una casa como las que ya no hay, la siempre latente perversión de la enseñanza religiosa, el incendio accidental de una azotea provocado por los niños: todo lleva al lector embobado por sus más de cuatrocientas páginas. Por eso, el final, porque al fin y al cabo tiene que haber un final, resulta un tanto forzado, apresurado en su afán de no dejar cabos sueltos.
Cabría pensar que un escritor con veinte libros en su haber y con cincuenta años de constante producción , incluso manteniendo su alto nivel cualitativo, ya no sorprendería a sus lectores, pero con Mi padre, el general sí lo hace. La crónica familiar ensayada en otros libros alcanza aquí su mejor depuración y permite ver la obra en conjunto como un ejercicio casi stendhaliano de comedia humana mexicana. Y sobre todo la mirada infantil no se estorba con la picardía narrativa, conservando ambas su sentido. Al final, a través del ojo del infante, el escritor nos entrega una notable galería de personajes, desde el sargento Torcuato Piedras hasta las atildadas y entrañables tías de sus amigos, el general y su bella y joven segunda esposa, que despierta la libido del adolescente, y los compañeros de grupo, el ambiente escolar del internado, la prima mal casada y con muchos hijos, etc. Cuando hay buena madera de narrador, se nota. Así López Páez consigue imponerse en ambos libros no sólo sobre sus limitaciones, sino también sobre una narrativa aparentemente rebasada por el tiempo. Los dos volúmenes son títulos notables en el marco de una obra ya de por sí importante, y la refrendan y actualizan. Los lectores deberíamos recuperar la presencia de Jorge López Páez entre los libros que frecuentamos. –