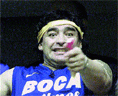La desafortunada historia de España y de México a lo largo del siglo XIX ha dado lugar a multitud de análisis y comentarios. Uno de los más agrios es el que tuvo por autor a Karl Marx, en carta a su fiel Engels, con ocasión de la guerra entre México y Estados Unidos. Marx elogia sin reservas el modo de ser de los estadounidenses: “Encontramos en los yanquis el más elevado sentimiento de independencia y del valor individual.” Serían incluso superiores a los anglosajones. Por contraste, la raíz hispana de los mexicanos los convierte, a juicio de Marx, en un pueblo de tarados. “Los españoles –juzga el pensador alemán– son ya seres degenerados. Pero es que el mexicano es un español degenerado. Todos los vicios de los españoles –grandilocuencia, fanfarronería, quijotismo– se encuentran elevados en ellos a la quinta potencia, sin la solidez de los españoles. La guerra de guerrillas de México es la caricatura de la española.” “Como contrapartida –concluye con sarcasmo–, hay que reconocer que los españoles no han producido un genio como Santa Anna.”
La imagen en negro, resumida en los juicios de Marx, no es sino una manifestación extrema del pesimismo con el que buen número de intelectuales contemplan, desde muy pronto, el balance de la independencia mexicana. El historiador cubano Rafael Rojas evoca los testimonios del conservador Lucas Alamán, quien al final de su Historia de México carga todas las desgracias de su patria sobre la ruptura con España, y el aún más significativo del poeta cubano José María de Heredia, que explica su renuncia al independentismo por la desoladora experiencia mexicana: “Ya México desangrado, empobrecido, no es sombra del México virreinal que conocí junto a mi padre, ni menos el de otras épocas, de comienzos del siglo XIX, bajo el pacífico gobierno de España.”
De las notas anteriores, cabe extraer dos deducciones:
La primera, que el balance de la independencia mexicana, paralelo al que puede establecerse del tránsito al liberalismo en España pasadas las tres décadas que siguen al inicio de la Guerra de la Independencia, y a la consiguiente pérdida del Imperio, arroja una suma de limitaciones y estrangulamientos que implican la puesta en tela de juicio de la construcción del Estado-nación.
En segundo plano, la explicación de esa crisis remite en el caso mexicano al momento fundacional, un acceso a la independencia necesario, desde el punto de vista de los costos de la subordinación a España, pero que tiene lugar, tal y como nos recuerda François-Xavier Guerra, no por un proceso endógeno, sino por la incidencia decisiva de una variable exterior, el vacío de poder registrado en la metrópoli por efecto de la invasión francesa de 1808. “Antes de la independencia –nos recuerda Annick Lempérière–, no se asomó en la Nueva España una sola idea nacionalista ni algo que se pareciera a una nación preparada de antemano a la separación de la península.” A esta dificultad vino a unirse el que se solapara los conflictos sociales y políticos que suscita la insurrección contra España, dando como resultado la imposibilidad durante décadas de alcanzar, lo mismo que sucede en la metrópoli, un equilibrio mínimamente estable.
Desde un punto de partida común, y con un tiempo de iniciación también coincidente en 1808-1810, México y España abordan unos procesos de modernización cargados de limitaciones, en el curso de los cuales la miopía de una metrópoli incapaz de asumir la pérdida de su colonia más valiosa genera un distanciamiento apenas atenuado por la emigración peninsular de las últimas décadas del siglo. Claro que peor será el caso del Perú, cuyo reconocimiento por España ha de esperar hasta 1879. No era ésta una historia escrita de antemano, y del lado de los independentistas conservadores se hizo todo lo posible por evitarla, desde el Plan de Iguala a los Tratados de Córdoba, con la propuesta de que un Borbón ocupara el trono imperial mexicano. Brasil fue la prueba de que resultaba factible otro tipo de separación, pero en el caso mexicano la insistencia española en restaurar el dominio colonial por las armas arruinó las posibilidades de una pronta reconciliación. De la obligación de nacionalizarse los peninsulares, inscrita en la Constitución de 1824, a la orden de expulsión de 1829, coincidiendo con la fallida invasión Barradas, va generalizándose el sentimiento de que la supervivencia de México exigía la salida de los gachupines. En su estudio sobre la primera República Federal Mexicana, Michael P. Costeloe reconstruyó las intensísimas campañas antiespañolas del año 1827, que ya entonces se traducen en medidas de expulsión acordadas por diversos Estados. El que Madrid no reconociera la independencia venía a justificar una animosidad también provocada por la conservación de posiciones de poder por parte de los peninsulares. La primera ley federal de expulsión, muy transigente, fue promulgada el 20 de diciembre de 1827. Fue el punto de partida para la apertura de un foso entre México y España que, en realidad, únicamente se verá colmado en la década de 1930 por el impacto positivo de la emigración de españoles republicanos, cuya acogida por el presidente Cárdenas culmina la solidaridad mostrada desde un primer momento con la Segunda República.
Ahora bien, las posibilidades de que se produjera tal fractura eran ya muy altas en la fase final del Imperio. Los diagnósticos de los historiadores coinciden al estimar que, en la medida en que el dominio colonial alcanza cotas más altas de racionalización, y por consiguiente se incrementa su rendimiento económico, para la Corona y para la pequeña minoría de peninsulares residentes, las elites novohispanas cobran conciencia del costo de la relación colonial. Ser “joya de la Corona” no resultaba nada rentable. En palabras de Carlos Marichal, México desempeña el importante papel de una submetrópoli en el espacio mesoamericano, pero el drenaje de recursos hacia la Península es cada vez mayor, conforme se agrava la crisis financiera de la monarquía. Además, una amplia mayoría de la población de raíz hispana es criolla, mientras el pequeño grupo de peninsulares disfruta de una cuota desproporcionada de poder. Las remesas enviadas a la Península al calor del auge de la minería generaban una conciencia de que la presión económica sufrida resultaba de todo punto excesiva. Cuando sobreviene la invasión francesa, y hasta 1811, son esas remesas mexicanas las que sostienen en exclusiva el Tesoro español. Como es sabido, el movimiento hacia la autonomía del verano de 1808, respaldado por el virrey Iturrigaray, habría debido culminar en la reunión de un congreso o junta nacional, proceso truncado por el golpe de Estado que protagonizan los peninsulares. Las respectivas posiciones quedaban fijadas para lo sucesivo.
En sentido contrario, la puesta en marcha, en Nueva España, de una política propia se vio favorecida por la incidencia del régimen constitucional de Cádiz. La concepción de las Indias como “una parte esencial e integrante de la monarquía española”, con el consiguiente reconocimiento de la representación política en las Cortes, tenía la contrapartida de una evidente posición de superioridad por parte de la metrópoli: nueve diputados americanos por 256 peninsulares. En cualquier caso, gracias a Cádiz y a su Constitución, quedó abierto el camino para una vida política moderna cuyo eje eran los procesos electorales. La otra cara de la moneda era la entrada en escena de un sentimiento separatista, pronto percibido por los espíritus más perspicaces: “Nuestras posesiones de América, y especialmente esta Nueva España –escribía el eclesiástico Abad y Queipo–, están muy dispuestas a la insurrección general…” Es en 1810, nos recuerda François-Xavier Guerra, cuando a la distinción entre “españoles europeos” y “españoles americanos” sucede la de “españoles” y “americanos”.
El esquema que enfrentará a la mayoría de criollos y mestizos con el poder peninsular va, sin embargo, a complicarse ante el carácter de guerra social que asume, desde un comienzo, el levantamiento de 1810.
Por un lado –lo mismo que ocurre en la Península a causa de la ocupación militar napoleónica–, se da en México una gran destrucción de recursos por culpa de la contienda. El precio que se ha de pagar por los “desastres de la guerra” será muy alto en ambos casos, y actúa como factor de estrangulamiento respecto del proceso de modernización política. Paralelamente, frente a las demandas de los desposeídos, tiene lugar la formación, en ocasiones transitoria, de redes de intereses conservadores, por encima de la diversidad de sus posiciones políticas. Lo explicó con claridad Costeloe: “Hidalgo inició un movimiento que pronto se convirtió en una guerra de clases en la que los campesinos depauperados dieron rienda suelta al odio y a la envidia que sentían hacia las clases privilegiadas.” La meta de la independencia fue subordinada a la exigencia de una emancipación social, y ello condicionó la actitud de unos criollos que aspiraban a sustituir a los gachupines como elite dominante, pero que coincidían con ellos en el instinto de defensa social. Una manifestación decisiva de ese fenómeno fue el Plan de Iguala, con la elevación a un protagonismo fugaz de ese “vasco por los cuatro costados” que se llamó Agustín de Iturbide, cuya vocación autoritaria tropezó muy pronto con lo que va a ser una constante de la vida mexicana, por encima de su enfrentamiento con el Congreso: el pronunciamiento militar, instrumento de un caudillismo que refleja la imposibilidad de mantener las alianzas previas forjadas para acabar con la posición de equilibrio precedente.
Tanto en México como en España, se da hasta el último tercio del siglo XIX un tipo de transición a la modernidad en la cual los estrangulamientos, la interrupción recurrente de la normalidad y los consiguientes conflictos armados atenazan literalmente los cambios. La Constitución federal de 1824 sufrirá, por otros caminos, la misma suerte que la española de Cádiz: son construcciones normativas de signo progresista, incapaces sin embargo de garantizar una normalidad por la incidencia de una cadena de agentes de desestabilización, que parten del atraso económico y la debilidad de las elites, y desembocan en la disponibilidad para la intervención armada de la plétora de jefes militares producida por el período de la guerra de emancipación (1810-1821) –paradójicamente, durante décadas, de Iturbide a Santa Anna, el predominio corresponde a quienes fueron entonces realistas.
Lo que Pierre Vilar hizo notar para la España del primer liberalismo, resulta válido para el México del frustrado republicanismo federal. La sociedad liberal en el caso español, republicana en el mexicano, gestada en la etapa final del Antiguo Régimen, alcanza su institucionalización normativa justo cuando han sido destruidas las condiciones que la hicieron posible. Serían transiciones que, a falta de mejor nombre, calificaríamos de desagregación, como la que tiene lugar en Rusia por efecto de las guerras y de la Revolución entre la autocracia zarista y el poder soviético. Tanto en México como en España, las nuevas leyes y los proyectos políticos están ahí, pero se han desplomado los soportes económicos y culturales que explican su existencia. Privada del Imperio ultramarino, la España de Fernando VII no es ya la de Jovellanos y Goya, del mismo modo que el México independiente ve arruinada la explotación de las minas de plata que forjaran el esplendor de fines del siglo XVIII. Una sucesión de pronunciamientos y de guerras impedirá, durante décadas, la recuperación económica, y queda entonces la etapa final del Antiguo Régimen, y singularmente las postrimerías del Siglo de las Luces, como una era de prosperidad perdida. Efecto y causa del atraso, el protagonismo de los golpes militares y del caudillismo –de Santa Anna o de Narváez y Espartero– se impone sobre la vida política parlamentaria, con unas cúpulas incapaces de garantizar la estabilidad de las fórmulas de gobierno progresivas que despuntaron con las respectivas Constituciones de 1812 y de 1824. Los intereses de la minoría privilegiada, de terratenientes, financieros, y en México también del clero hasta 1856, se encontraban mejor protegidos por la acción de unos espadones que, de paso, accedían al poder político y económico por efecto de su intervencionismo. El punto de llegada de esa trayectoria convulsa, ya en la década de 1870, consistirá tanto para México como para España en una prolongada estabilización autoritaria, la Restauración canovista en España, el Porfiriato en México, preludios ambos de una ulterior agudización de los conflictos.
Las variables externas tampoco contribuyeron a mejorar el panorama. Desde los inicios de la era republicana hasta la década de 1860, México vivió con la amenaza de las intervenciones extranjeras contra su independencia, que finalmente tuvo que defender con fortuna frente al imperio neocolonial que Napoleón III ofreció a Maximiliano de Habsburgo. Y por vías muy distintas, la potencia en ascenso que habría podido contribuir a la modernización mexicana, Estados Unidos, actuó como un depredador cuyas intervenciones militares, contra México, en 1846-1848, causó el trauma de la pérdida de la mitad del territorio heredado de la colonia, y en 1898, contra España en Cuba, tuvo un efecto muy negativo sobre el respectivo proceso de construcción nacional. El antiamericanismo, aún hoy prevaleciente en México y en España, encuentra ahí su origen.
En el orden de las representaciones, desde el mismo momento en que arranca la lucha por la independencia pudo observarse en México la oscilación pendular entre un indigenismo dispuesto a reivindicar la tradición azteca, y en menor medida maya, frente a una Conquista Española vista como un museo de horrores, de un lado, y de otro, quienes, liberales y sobre todo conservadores, veían en la antigua metrópoli la matriz de una posible nación moderna.
La primera imagen cobra forma en vísperas de la independencia. Es entonces cuando Fray Servando Teresa de Mier culmina su descalificación del pasado colonial, iniciada nada menos que con una negación de que la cristianización de México se debiera a España, y culminada en 1813 con su militante Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac. Sobre un eje binario, la barbarie hispana es el polo negativo, en tanto que la organización azteca viene presentada como un cúmulo de perfecciones, con una rica agricultura sobre cuyo producto surgían palacios, templos, parlamentos y escuelas. El mito indigenista quedaba ya forjado con Mier y con su discípulo Carlos María de Bustamante, quien en medio de planteamientos confusos da, según B. Keen, un paso más al hacer notar que la opresión de los indios no ha sido eliminada por la independencia: “Todavía hoy arrastran la misma cadena, aunque se les lisonjea con el nombre de libres.” Tal reconocimiento suponía enlazar con la tradición de revueltas que desde el siglo XVII registraban las zonas con mayor población indígena, como Yucatán, con la durísima “Guerra de Castas”, plagada de violencias dirigidas a exterminar a los españoles y sus descendientes, y Chiapas. En esta última, el enfrentamiento con la herencia de los colonizadores persistirá hasta hoy, entre unos indios reacios a soportar la subordinación que siguen sufriendo, de un lado, y de otro, los ladinos y “españoles”, casta dominante a la que los primeros apodan peyorativamente como caxlanes, supuestamente hijos de indio y perra (caxlán deriva de “castellano”). La secular oposición a la ciudad ladina tendrá su manifestación emblemática en la toma festiva de San Cristóbal de las Casas el 12 de octubre de 1992, quinto centenario del Descubrimiento, con el derribo de la estatua del conquistador Mazariegos. Fue el prólogo del asalto de verdad a San Cristóbal que los neozapatistas llevaron a cabo el 1o de enero de 1994, que por encima de sus consecuencias políticas vino a reafirmar esa dualidad aparentemente insalvable entre reivindicación indianista –más que indigenista– y tradición hispánica. (Aun cuando en los escritos del líder neozapatista, el subcomandante “Marcos”, la evocación sacralizada del mundo maya y la personificación de sus valores en el personaje del “viejo Antonio” tenga su contrapunto en el repelente escarabajo crítico “Durito de Lacandonia”, inspirado como otras referencias del autor en Don Quijote de la Mancha: Marx habría visto en ello una confirmación de sus tesis.)
Indigenismo e identidad revolucionaria se encuentran una y otra vez unidos desde que arranca el movimiento insurreccional frente a Porfirio Díaz. La desgraciada suerte del indio, explotado ya en el siglo XX por los terratenientes y el Estado, entronca con la de quienes fueron los vencidos por la Conquista. Regresa el esquema trazado en su día por Fray Servando Teresa de Mier, y nada lo expresa mejor que el relato contenido en las pinturas de Diego Rivera en el Palacio Nacional capitalino. El mundo prehispánico reviste los caracteres de una utopía más que feliz, a pesar de la existencia de los sacrificios humanos y la esclavitud, en tanto que la actuación de los conquistadores está marcada por la explotación despiadada, el crimen y toda suerte de horrores. El interés de Rivera por ese pasado destruido por la Conquista queda reflejado en el museo-estudio que hizo construir para sí mismo, atestado de hermosas piezas arqueológicas, al que llamó Anahuacalli. De hecho la arqueología ha venido suponiendo, para países como México o como Camboya, un elemento clave en la definición simbólica de la nacionalidad, y basta para comprobarlo la presentación del mundo azteca en el aún joven Museo del Templo Mayor y en las notas explicativas y documentales que acompañan, tras su renovación, a las civilizaciones prehispánicas en el Museo Nacional de Antropología. España queda fuera de campo.
El trágico desenlace de la Guerra Civil Española sirvió al menos, como tantas veces se ha dicho, para colmar en parte ese interminable distanciamiento entre España y la que fuera Nueva España. La aportación de los exiliados peninsulares, singularmente en el plano cultural, ha sido objeto con plena justicia de un reconocimiento generalizado. Sólo que la prolongada ausencia de relaciones diplomáticas a lo largo de la dictadura franquista dejó la relación centrada en el espacio mexicano. Eso no significa, por cierto, que no existieran otros enlaces. El nivel comparable de desarrollo económico, y por consiguiente de mentalidad popular, hizo posible desde fines de la década de 1940 una notable incidencia de la industria cultural mexicana sobre España. No sólo fue Cantinflas. Películas y canciones llevaron a niveles muy altos de popularidad a artistas como Pedro Infante, el Trío Calaveras y, por encima de todos, Jorge Negrete, protagonista del primer recibimiento de masas en el aeropuerto de Madrid. Luego la más rápida modernización española desde los años 60, con otros gustos del público, abrió aquí de nuevo distancias, hasta que las nuevas circunstancias políticas, con la transición española, relanzaron los intercambios culturales. Queda en pie el legado del exilio, punto imprescindible de referencia para esa necesaria intensificación de vínculos entre los dos países, a la cual contribuye con brillantez la publicación cuyo aniversario hoy conmemoramos. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).