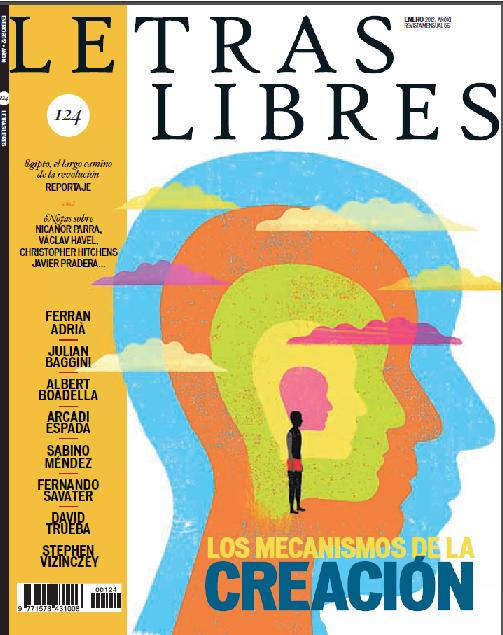En épocas anteriores al internet, cuando la información era más difícil de obtener, el almacenaje y la clasificación de datos era una labor de titanes que daba prestigio y autoridad a los encargados de atesorar el conocimiento. Pero en vez de brindar el dato buscado a quien apretara unas teclas, las antiguas bibliotecas humanas martirizaban a quien no tuviera su prodigiosa memoria, o a quien, por tener una mente despierta, rehusara atiborrarla de noticias indigestas. La erudición está en crisis porque, gracias a la informática, las grandes compilaciones de conocimientos que antes deslumbraban al público ingenuo ya no acreditan como antes la superioridad intelectual de sus autores. Pero si tomamos en cuenta que el aprendizaje de memoria tuvo un largo reinado de mil quinientos años, desde la caída del imperio romano hasta la segunda mitad del siglo XX, y su nefasta huella todavía no desaparece del todo, comprenderemos mejor el carácter iconoclasta y parricida de los movimientos contraculturales que desearían hacer tabla rasa con toda la tradición sustentada en el saber libresco.
La memoria es una herramienta del entendimiento y por lo tanto no debe supeditarse demasiado a ella, pero las viejas técnicas de enseñanza invertían el orden natural de los procesos mentales, malogrando la inteligencia en ciernes. El método científico se abrió camino remando contra esa corriente, pero en las humanidades la ortodoxia religiosa frenó durante siglos cualquier posibilidad de cambio. Montaigne fue uno de los enemigos más lúcidos de la memorización mecánica:
Si soy un hombre con algún discernimiento –confesó–, en cambio soy un hombre con nula retención. Hojeo los libros, no los estudio. Lo que me queda de ellos es algo que ya no me parece ajeno, porque mi entendimiento ya lo asimiló.
Olvidar un texto después de asimilar su esencia significa haberle sacado el máximo jugo, sin recargar la memoria con cascajo, pero ese tipo de lectura, la mejor para desarrollar el intelecto, se castigaba con una nota reprobatoria en los colegios de la época (y en muchos de la actualidad). Como los alumnos copiaban dictados desde el parvulario, su capacidad de desempeñar un papel activo en el proceso de aprendizaje se anquilosaba antes de nacer.
Durante varias décadas, el filólogo Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912) fue un dictador supremo del mundo literario hispanoamericano y hoy se le recuerda, sobre todo, por su tozudo empeño en excluir de nuestro canon los grandes poemas de Góngora y el Primero sueño de Sor Juana. ¿Cuál era el mérito de don Marcelino que más admiraban sus contemporáneos? Una asombrosa capacidad de almacenar y clasificar datos, digna de figurar en los almanaques de Ripley. Según su biógrafo Miguel Artigas Ferrando, Menéndez y Pelayo
recordaba todo lo que había leído, sabía dónde estaba cada uno de los libros de la Biblioteca Nacional de Madrid, leía simultáneamente una página con el ojo derecho y otra con el izquierdo, conservando, además, memoria fiel de los planos y la línea en que se hallaba tal o cual sentencia.
Borges y Bioy Casares se mofaron malévolamente de este panegírico, pero aunque en Argentina haya sido objeto de escarnio, el liderazgo intelectual de don Marcelino dejó una huella muy honda en las universidades españolas de mayor abolengo. Un joven egresado de la Universidad de Salamanca me cuenta que, hasta hace poco, los catedráticos dictaban sus clases a los dóciles alumnos de posgrado, y en los exámenes calificaban su capacidad para memorizar y transcribir apuntes. No debe extrañarnos que en otros ámbitos académicos, los jóvenes sometidos al mismo régimen de tortura desarrollen un odio a la autoridad erudita que muchas veces los lleva a simpatizar con la barbarie más primitiva. El historiador de la bibliofobia Fernando Báez cuenta que en junio de 2001
hubo un caso escandaloso en las arenas de la playa de la Victoria, en Cádiz, donde cientos de estudiantes se reunieron para hacer una gran hoguera. Entre risas y gritos, arrojaron a las llamas todos sus textos, incluyendo algunos clásicos de literatura obligatoria. Ni los grandes maestros de las letras españolas se salvaron del fuego (Historia universal de la destrucción de los libros, Destino, 2004).
Los protagonistas de este aquelarre tenían capacidad intelectual para aficionarse a la lectura, puesto que habían aprobado el curso. Sin embargo, su adiós a los libros tal vez haya sido definitivo, porque los clásicos que les metieron con embudo les dejaron en la boca un sabor a aceite de ricino. Detestar lo aprendido es peor que no haberlo aprendido nunca, pues impide cualquier posibilidad de rectificación futura. La hoguera gaditana presagia lo que puede llegar a ocurrir si nos empecinamos en un magisterio incapaz de abrir canales de comunicación con la masa, que en el mejor de los casos inculca un respeto reverencial por los grandes autores, como el que la gente profesa a los santos de los altares, pero pone tanto énfasis en el reconocimiento de la superioridad, que inhibe la admiración nacida de la simpatía.
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.