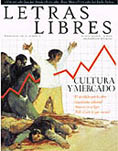Uno de los misterios que más han intrigado a los psicólogos y a los creyentes en la vida eterna es la percepción de que el tiempo se detiene durante el sueño. Quien goza de un sueño profundo y duerme de un tirón ocho o nueve horas, al despertar experimenta un grato desconcierto, como si hubiera puesto la cabeza en la almohada hace diez minutos. Los insomnes, en cambio, medimos las horas con los relojes flácidos de Dalí, donde las horas no pasan, porque se quedan atoradas en una masa viscosa. Junto con la fatiga y el desgaste nervioso, el insomne padece un tormento mayor: sentir las horas encajadas en la piel como lentos puñales. En los instantes de mayor placer espiritual o físico —el sueño, el orgasmo, el éxtasis místico, el chispazo de creatividad—, la impresión de haber abolido el tiempo rompe efímeramente las cadenas del alma. En cambio, el sufrimiento físico y la depresión agudizan nuestra conciencia del tiempo y, junto con ella, el deseo de la muerte, en la medida en que nos hace ver la vida como un castigo. Un enfermo de cáncer y un enfermo de hastío pueden soportar el dolor con valentía: lo que no soportan es la humillación de verse convertidos en un cronómetro de cuenta regresiva. Más que la edad, lo que define si alguien es joven o viejo es la mayor o menor atención prestada a ese conteo perentorio: quien lo ignora vive a plenitud hasta el final, quien lo escucha con morbosa curiosidad, como Xavier Villaurrutia o los poetas del Siglo de Oro, fallece muchos años antes de exhalar el último aliento.
El sueño es la principal puerta de escape hacia lo que las religiones llaman la vida verdadera, y si bien las artes visuales han trazado los contornos de ese reino atemporal con certera intuición, el lenguaje es la mejor herramienta para descifrar sus misterios, no tanto por lo que decimos al contar un sueño, sino por la manera como lo contamos. En el teatro del sueño, como en la realidad, hay acciones que empiezan y terminan, pero la acción más perfecta de un sueño siempre nos parece inconclusa, pues ni siquiera la damos por terminada al despertar. Cuando contamos lo que hicimos anoche en el mundo real narramos en pretérito simple: "Fui al cine y llegué tarde a la función por culpa del tráfico. La película no me gustó. Salí muy disgustado y en el primer semáforo choqué con un autobús". Si las mismas acciones son parte de un sueño, el hispanohablante las contará de otro modo: "Soñé que iba al cine y llegaba tarde a la función por culpa del tráfico. La película no me gustaba. Salía muy disgustado y en el primer semáforo chocaba con un autobús". En español, el tiempo verbal de los sueños es el pretérito imperfecto, que según la gramática de Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña "expresa la significación como hecho que está ocurriendo en el pasado, es como un presente del pasado". Andrés Bello llamó a ese tiempo copretérito, pues generalmente se refiere a un hecho verificado periódicamente en la época indicada por otro verbo (ejemplo: La conocí cuando estudiaba leyes). Sin embargo, en la narración de un sueño, el copretérito funciona de otra manera, porque todas las acciones son permanentes y están ocurriendo en un espacio fuera del tiempo, que el hablante percibe como un presente inmutable. Incluso los verbos perfectivos, como saltar, salir, entrar, etc., que indican una acción finalizada, se conjugan en imperfecto, como si esos saltos, entradas y salidas duraran una eternidad en la memoria del soñador.
Cada lengua configura la realidad y divide el tiempo de manera distinta. En inglés, por ejemplo, no hay tiempos imperfectos y para expresar la idea de permanencia en el pasado es preciso recurrir a perífrasis como used to. En los idiomas donde no se puede verbalizar la abolición del tiempo, la experiencia del sueño se difumina al abrir los ojos. Nosotros, en cambio, hablamos y pensamos en una lengua que parece creada ex profeso para conjugar el tiempo del inconsciente. Por algo dijo Carlos V que el español es la mejor lengua para hablar con Dios. Más que un accidente gramatical, el uso del pretérito imperfecto en la narración de sueños parece un mensaje cifrado con que el genio del idioma quiere revelarnos algo, pues confirma la sospecha de que el tiempo onírico es el único tiempo real, creencia compartida por los profetas de todas las religiones.
Desde el principio del mundo, el hombre ha creído que el sueño es un puente para pasar del reino inferior, determinista y ciego donde vivimos, al hiperuniverso donde el tiempo no transcurre y el ser permanece inmóvil. Las técnicas de adivinación antiguas y modernas para descifrar los mensajes de esa esfera superior (la oniromancia, los oráculos, el psicoanálisis) han sido monopolizadas por sectas investidas con una autoridad científica o religiosa, que muchas veces tiranizan a los soñadores. Al sujetar con grilletes la actividad más libre del espíritu, las sibilas y los terapeutas se apropiaron en exclusiva el derecho a traducir el lenguaje de los dioses. Si Lutero encabezó hace quinientos años una revolución para permitir a los cristianos la libre interpretación de la Biblia, en el campo de los sueños haría falta otra Reforma, que concediera a la gente común el derecho a traducir el código onírico sin ayuda de ningún intérprete autorizado. Estudiar la gramática de los sueños puede ser una de las claves que faciliten esta liberación, pues quizá la divinidad, el Ello o el Yang han puesto en nuestra boca los tiempos verbales con que quieren hablarnos. –
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.