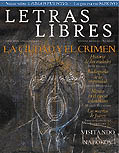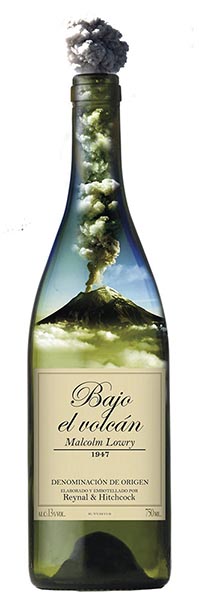Es un indicio significativo de la empatía o trueque de atributos entre fascismo y bolchevismo que los únicos defensores de Milosevic, en Copilco o Moscú, sean los antiguos comunistas, trotskistas o estalinistas. En la prensa mexicana, el caso más escandaloso lo protagonizó un antiguo trotskista, Guillermo Almeyra, cuyas delirantes soflamas antiimperialistas, destinadas a justificar al asesino de los Balcanes, causaron escándalo hasta en sus compañeros articulistas de La Jornada. En opinión de este endemoniado, el Gran Capital Internacional, a través de su brazo armado, la otan, vulnera la autodeterminación de los pueblos al bombardear los objetivos militares serbios. Los Estados Unidos son y serán siempre el Imperio del Mal. Estas personas creen que la Rusia mafiosa de Yeltsin o la dictadura serbia son herederas, por derecho de sangre, de la llorada Unión Soviética y de su internacionalismo proletario. De haber sabido que los comunistas eran solamente eslavófilos vergonzantes el siglo se hubiera ahorrado mucha sangre y mucha tinta. Es inútil recordarle a nuestros antineoliberales, antes antiimperialistas, que fue la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial lo que nos salvó (supongo que a los trotskistas también) de Hitler, y gracias a las libertades democráticas ganadas por el pueblo estadounidense, la Comisión Dewey pudo reunirse para denunciar, en los años treinta y bajo la autoridad moral de Trotski, los crímenes de Stalin. No en balde Milosevic fue comunista, no en balde algunos de sus corifeos son o fueron leninistas. Ernst Röhm, el jefe de las SA asesinado por Hitler por ser demasiado radical, ha cumplido póstumamente su sueño ideológico: el nacional-bolchevismo (nacionalismo más socialismo, la raza superior junto a los trabajadores) tiene en Milosevic a su profeta. No en balde Trotski le dejó preparados a Stalin los campos de concentración.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.