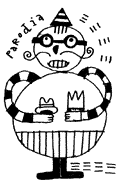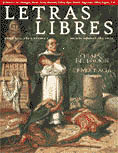Aun ocupando, hasta por gravedad y enjundia, un sitio central en la vida literaria y académica norteamericana, Harold Bloom actúa como perseguido. Fui a la presentación de Shakespeare, the Invention of the Human, su libro más reciente, porque sucedió en Washington. Era raro: el autor y el volumen tienen, más bien, el perfil de Nueva York. Supuse que el hecho se debería a que el Instituto Folger –el centro de estudios shakespeareanos más importante de los Estados Unidos– está aquí. Pocos días después las cosas se aclararon: la portada de Time advertía que Manhattan es, por estas fechas, la isla de un solo escritor –por cierto dudoso: Tom Wolfe, el tipo de persona que se viste de blanco en un otoño frío. La conferencia de Bloom contenía una cifra geográfica: es esta la ciudad del poder escueto, severo; el nervio del imperio; cada ministro o banquero vestido de oscuro influye, a fin de cuentas, más que mil celebridades rutilantes. Allá están las luces, aquí se toman las decisiones. La elección de D.C. para lanzar un libro de crítica sobre un tema tradicional era, en resumidas cuentas, una reacción.
Fuera de escena Mr. Bloom es un gordo amable, hipocondriaco y distinguido, que paga con buen humor la deuda de los sibaritas. En el podio es una locomotora. Comenzó lentamente, leyendo sus apuntes con una vocecita inasociable al trozo amplísimo de humanidad que se ganó en la rifa de los cuerpos. Cada dos o tres frases hacía una pausa para aclarar que –pese a sus cátedras, becas y premios– es un outsider. De pronto, una inyección de sangre le enrojeció la punta de la nariz y los morrillos, se desató la corbata; la formulación de cierta idea había servido como conjuro para detonar el motor secreto de su inspiración –si recuerdo bien estaba hablando de la imbecilidad de Romeo. Comenzó a elaborar sobre el aire, doblando en cuadros cada vez más reducidos las hojas con sus notas. Conforme asediaba la idea central de su libro –Shakespeare inventó al ser humano tal como lo conocemos– se iba despeinando; no tardó –hinchado ya de lucidez– en ocupar todo el escenario; la presión de sus manos sudorosas redujo el podio a un tallo apenas capaz de sostener su abultado brillo. Para cuando llegamos al personaje que representa a otro personaje, el crítico legendario –Terry Eagleton sólo salva a Jakobson y a Bloom en todo el siglo xx– ya había entrado en apogeo. En plena e intensa floración, se limpiaba la frente con la manga, despotricaba sin motivo contra el pensamiento feminista o ambientalista o postestructuralista; su considerable papada era ya el botón inflamado de una flor monstruosa. Estaba a punto de concluir –el cuello de la camisa sobre la solapa, los faldones asomando por fuera de la chaqueta– cuando dijo lo que a muchos ya nos estaba pareciendo obvio: se considera a sí mismo una parodia de Falstaff.
En contexto, esta afirmación de aliento aparentemente personal –Bloom como simulacro de Falstaff– es un postulado teórico: en el sistema de crítica psicoanalista del autor, las guerras del Yo son decisivas y, según su nuevo libro, es precisamente eso –el Yo complejo y mutable, libre por la flexibilidad con que cambia de manía– una invención de Shakespeare. El autor sostiene que todos los herederos de la tradición europea actuamos en consistencia con las creaturas del dramaturgo inglés: en el universo secular de la modernidad, los patrones que ofrecen Hamlet, Otelo o Cleopatra han desplazado a los que brindaba la Biblia, el libro seminal de Occidente. Esta colonización de las almas de todo el mundo no siempre ha sucedido, piensa Bloom, por medio del contacto directo con la obra de Shakespeare; en muchos casos ha sido la influencia remota de sus mejores lectores –Montaigne, Nietzsche, Freud– la que ha operado la lenta “bardización” de la humanidad o –digo yo– de cierta humanidad.
Sintetizadas, las ideas centrales de Shakespeare, the Invention of the Human, despiden un aroma clínica que nunca se respira en las más de setecientas páginas en donde se comenta a los personajes del dramaturgo obra por obra. Para Bloom el psicoanálisis o, más exactamente, su estructura elemental, integra una herramienta humanista que le restituye a la crítica académica la posibilidad de razonar libre y literariamente: “Shakespeare enlarges our vision of the enigmas of human nature. Freud, wrongly desiring to be a scientist, gave his genius away to reductiveness.”
Lo más curioso es que el libro, como la conferencia con que fue presentado, es tanto una reflexión sobre la influencia universal de Shakespeare como una filípica contra los sistemas de pensamiento a la moda en las universidades estadounidenses. A Bloom le preocupan tanto los hechizos de Próspero como el estreñimiento políticamente correcto de los practicantes de los Estudios Culturales o la verborrea tenebrosa del postestructuralismo.
La desproporción de ambos temas es tan notable que sólo se explica como producto de la angustia frente al desorden en que han terminado los esfuerzos paralelos por concederle carácter científico al estudio de la literatura y por darle voz universal a sus territorios periféricos. Bloom, que con su figura y vena falstafiana puede ser visto también como la densa tradición encarnada, se siente y acaso está acorralado por un puño de sinoamericanos, feministas, postmodernistas, ambientalistas, semiotas, derechos humanistas –juro que hay quien sostiene este tipo de análisis–, postlacanianos, neopostestructuralistas y –seamos sinceros: latinoamericanistas, que asedian su cubículo.
Creo que exagera: si un profesor de Berkeley supone que todo lo que hayan escrito todas las monjas del periodo colonial mexicano es buena literatura, no es razón suficiente para empañar un libro que, aun exagerado en su postulado básico, por su tema y volumen supera de entrada al entorno en que se gestó. Aun así, su ansiedad ante el hecho de que la tradición se ha extraviado o está por extraviarse en los vericuetos de las facultades de letras de los Estados Unidos tiene fundamento: en estos monasterios que son las universidades gringas es fácil perder la perspectiva.
Una de las razones que hacen de Falstaff el más enigmático de los grandes personajes grotescos de la literatura, estriba en que es el más flexible entre Sancho Panza y Gargantúa, sus pares.
El gordo shakespeareano es elástico hasta el extremo de apoderarse de un fin trágico: en Enrique V se muere de tristeza porque no puede soportar que su amigo Henry pase de golfo a hombre de Estado. En determinado momento de su vida, Falstaff decidió no adaptarse a otro cambio de circunstancias. Algo similar parece estar sucediendo con Bloom desde El canon occidental: su genio sigue intacto, acaso más filoso; aun así, la negativa a tomar distancia y reconocer que los discípulos de Derrida o Paglia son en el fondo inofensivos, denuncia que ha abandonado la versatilidad que le convirtió en un referente obligado para la crítica del último cuarto del siglo. No hace muchos años fue él mismo quien postuló que uno de los autores decisivos del Antiguo Testamento –ni más ni menos que J–, fue una mujer.
— Álvaro Enrigue