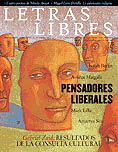Heberto Padilla era nervioso, eufórico, incisivo, alcanzaba en la conversación momentos de brillo insuperable. Nunca parecía cansarse de analizar situaciones y de saltar de una conclusión a otra, sin perder el hilo conductor. Amaba toda la poesía del mundo, pero sobre todo la del romanticismo inglés —John Keats, Shelley, Byron—, que conocía a fondo y que recitaba con gusto, a voz en cuello; y la de algunos latinoamericanos. Tenía un espíritu provocador, que no bajaba la guardia en ningún momento, incluso en circunstancias peligrosas, y practicaba con verdadero exceso los hábitos de la confesión a gritos y del arrepentimiento. No es extraño que en un momento dramático haya hecho una autocrítica difícil de creer. Siempre ponía gran atención en las autocríticas más célebres del mundo comunista y es probable que se hubiese imaginado la suya desde mucho antes.
A pesar de la distancia, tenía un conocimiento sensible, curioso, de los universos mentales de la Rusia posestalinista, conocimiento enriquecido por la lectura de los clásicos rusos del siglo XIX y de comienzos de la era soviética. En otras palabras, desde Gogol y Dostoievski hasta Vladimir Maiakovski, sin olvidar a su contemporáneo y amigo Eugenio Evtuchenko. Emir Rodríguez Monegal, el gran crítico uruguayo, a propósito de mi retrato de Padilla en Persona non grata, escribió que le había parecido un "Stravrogin del Trópico", un personaje de Los endemoniados de Dostoievski.
El problema de Padilla en su famoso "caso" consistió en que calculó mal. Creyó que su prestigio internacional, sus amistades con escritores conocidos, su falta de toda influencia política, lo protegerían de cualquier acción clara y decidida en su contra. Pero en el caso suyo intervino un factor imprevisto, nuevo, que ninguno de nosotros supo medir a tiempo. Fue la relación del régimen castrista con la Unidad Popular de Salvador Allende, fenómeno que sacaba al castrismo de su sofocante aislamiento en América Latina. Padilla fue acusado de darme datos y comentarios negativos sobre lo que sucedía en el interior de Cuba, datos que yo, en mi calidad de representante diplomático, naturalmente transmitía a las autoridades allendistas. Ya no se trataba de un pecado de simple frivolidad intelectual. Era, en los tiempos que corrían, en la dimensión policial que había alcanzado esa atmósfera, en su incesante delirio, un delito de alta traición. El caso Padilla, por ese motivo, estuvo a punto de ser mi propio caso. Fui acusado con
severidad y con furia por el régimen de Castro ante el gobierno chileno. Pero las costumbres políticas de Chile, hasta entonces por lo menos, eran muy diferentes. Las acusaciones cubanas fueron recibidas con indiferencia, con algo de sorna, y pude seguir viaje a París yreanudar mi trabajo en la embajadachilena, junto a Pablo Neruda, con una relativa calma. Insisto en lo de relativa. Mi idea actual es que Chile, en contacto con la versión caribeña de la Guerra Fría, cambió para siempre, y creo por desgracia que para mal.
Ahora recuerdo a Heberto Padilla en mangas de camisa, fumándose un "tabaco" enorme, bebiendo un "extraseco en las rocas" y hablando, con asombro, con burla, con lucidez implacable, de la Historia con mayúscula. Su poesía me parece una prolongación de aquellas conversaciones y de esa incesante reflexión. Sus versos adoptaban un tono coloquial reflexivo que venía de la mejor tradición moderna: de Cavafis, de T. S. Eliot, de César Vallejo, y hasta de nuestro Nicanor Parra. En sociedades más cultas, menos atormentadas, menos castigadas por sus inflexibles y celosos caudillos, habría obtenido el reconocimiento debido y ocupado un lugar de honor. Pero estamos muy lejos de todo aquello. Por eso murió solo, en suoficina de profesor universitario, enalgún campus del fondo de los EstadosUnidos, mundo para él, como para nosotros, vasto, ancho y ajeno. A nosotros, los que hemos conseguido sobrevivir, nos toca recordar con emoción, con tristeza, con el asombro admirativo de los comienzos, y dar testimonio.
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.