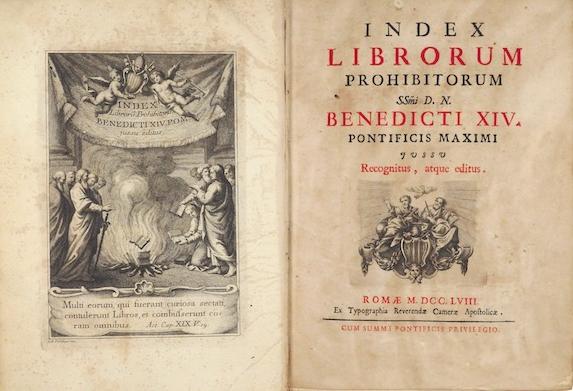De tanto comparar la creación literaria con el acto de engendrar y las arduas faenas de la escritura con los dolores del parto, los escritores cursis han llegado a creer que su oficio es una especie de paternidad sublimada. Como todo lugar común tiene algo de cierto, la analogía literario-paternal parece reflejar con exactitud los predicamentos del escritor durante la gestación de sus obras. La literatura es un arte que exige paciencia, tenacidad, espíritu de sacrificio, en igual o mayor medida que la crianza y la educación de los hijos. El amor visceral por los frutos del intelecto tiene la misma intensidad y el mismo grado de ceguera que el amor paterno. Por eso la mayoría de los escritores reaccionan como padres ofendidos cuando la crítica maltrata a sus vástagos. Pero más allá de cierto límite, la similitud entre la vocación literaria y la paternal falsea la realidad, pues ignora un componente esencial en el carácter del escritor: nuestro monstruoso egoísmo. Si la literatura es una escuela de virtudes paternales y maternales, ¿por qué tantos escritores fracasan como padres?
La mayor parte de los mortales llegan a la paternidad sin experiencia previa en ese terreno y aprenden a ser padres a costa de grandes esfuerzos. Los hijos son su única esperanza de perdurar y para no malograrla se consagran a ellos en cuerpo y alma, sin caer en excesos de confianza. Los escritores, en cambio, tenemos otra forma de trascender (o al menos nos hacemos esa ilusión) y sentimos que ya conocemos la paternidad por haber engendrado seres imaginarios. Orgullosos de la obra intelectual, más meritoria que la burda procreación, algunos incluso ven por encima del hombro a los padres biológicos. Lo más grave de esta suficiencia inconsciente es que los demiurgos remontados a las cimas del espíritu, o los que se engañan con ese espejismo, sólo toman conciencia del círculo polar donde se han encerrado cuando ya le arruinaron la vida a sus hijos.
La biografía de Mallarmé ofrece abundante material para documentar hasta dónde la literatura puede atrofiar el instinto paterno. Poeta del vacío, Mallarmé rindió culto a la esterilidad, al grado de considerarla una escala hacia la perfección, y en su tentativa por apresar la nada encerró a la poesía francesa en un callejón sin salida del que no ha logrado salir. En la vida cotidiana sólo encontraba "un insoportable olor a cocina", pero como estaba preso en una envoltura carnal y muy a su pesar tenía que satisfacer necesidades biológicas, contrajo matrimonio con una muchacha, Marie, que al poco tiempo cometió el prosaísmo de embarazarse. Según su biógrafo Jean-Luc Steinmetz, Mallarmé recibió la noticia por carta en casa del parnasiano Catulle Mendes y comentó sin alegrarse: "Nosotros no somos padres más que de nuestras criaturas verbales". Cuando Marie empezó a sentir las primeras contracciones, no quiso tomarla de la mano como los maridos vulgares: la dejó en manos de la comadrona y en la alcoba contigua se encerró a escribir el soneto "Le Jour", donde compara el nacimiento de su hijo con el de un poema terminado al rayar el alba. Más tarde se arrepentiría de haber llevado tan lejos su credo poético, pues el deleznable producto carnal nacido mientras él interrogaba al vacío, Anatole, murió a los dos años y, según Steinmetz, "Mallarmé lloró con amargura pensando en las horas que no supo compartir con su pequeño, en las tardes donde, solo con la literatura, una delgada pared lo apartó siempre de esa vida truncada".
Mallarmé fue sin duda un caso patológico por su ambición sobrehumana de crear con el lenguaje algo superior a la vida. Pero aun los escritores con ambiciones modestas, que no aspiramos a repetir el milagro del verbo encarnado, dedicamos a las letras una porción de tiempo libre que le robamos a nuestros hijos. Los profesionistas y los ejecutivos quizá tengan empleos más absorbentes, pero el escritor trabaja en casa, y el niño que lo ve abismarse en las palabras no puede comprender por qué su papá lo abandona durante horas para enfrascarse en un juego solitario, incomprensible y mezquino. Sólo hay un egoísmo más robusto que el de un escritor: el egoísmo infantil, y cuando ambos chocan, el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Por lo común, los hijos de celebridades literarias aplastados por la fama y el desamor de sus padres recurren a las drogas o el fracaso escolar para hacerse notar, y en la adolescencia pueden desarrollar pulsiones suicidas. Acostumbrado a moldear una arcilla inerte, el padre que no distingue a sus hijos carnales de sus hijos intelectuales, o los distingue demasiado tarde, tampoco puede resistir la tentación de corregirlos o enmendarlos de un plumazo, sin tomar en cuenta lo que piensan o sufren. La comprensible rebeldía de los hijos a dejarse tratar así explica, en parte, su tendencia autodestructiva: al sentir que el padre o la madre los quieren reescribir en el borrador de la vida, su venganza consiste en ahorrarles trabajo, arrugando el papel y tirándose ellos mismos a la basura.
Para eludir el viacrucis de la paternidad y ahorrarse la manutención de los niños, Rousseau encontró una solución brutal, pero eficaz: entregar a sus hijos al hospicio, recién salidos del vientre materno. Quien no tenga las agallas para proteger así su tiempo y su independencia, debe resignarse a derrochar afecto en una obra rebelde, imperfecta y llorona que no se deja retocar ni pulir el estilo, pero espera de nosotros una devoción infinita. –
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.