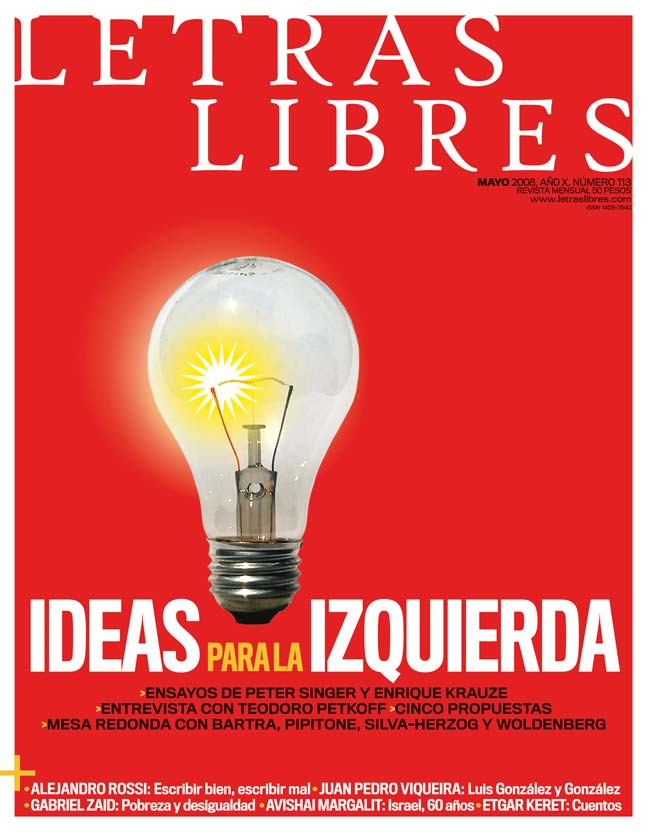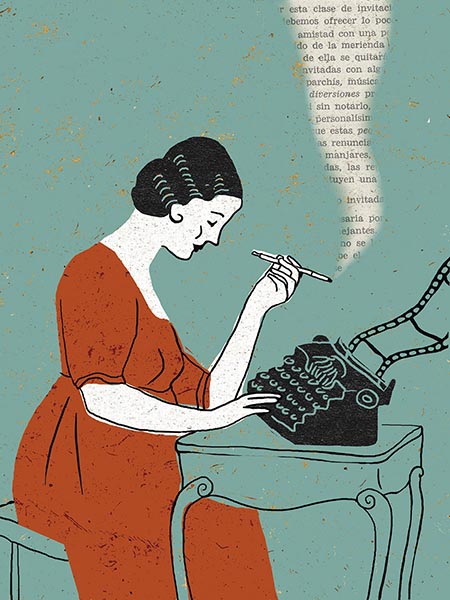Ouroboros
El ouroboros simboliza el tiempo –el gran tema de José Emilio Pacheco– y la continuidad de la vida por medio de un animal –cosa también muy cara a su imaginario–, una serpiente que se muerde la cola. Presenta las duplicidades tan evidentes en el autor, a la vez oscuro y claro, oscilante entre los principios ético y estético, entre la culpa y la absolución, y encarna la idea primitiva de la naturaleza autosuficiente, nietzscheana también, que retorna a sí misma, a su principio, en un patrón cíclico.
Antes que nada, José Emilio representa al gran romántico del siglo XXI, en el sentido más wordsworthiano y más yeatsiano de la palabra, es decir, según lo que ambos poetas describieron como sus ideales. Estamos ante un hombre que les habla a los hombres en un lenguaje carente de artificios o de excesiva filigrana y verdaderamente empleado por ellos, comunicándoles un propósito que espontáneamente rebosa sentimientos poderosos; y que se concibe, con toda modestia, como un simple traductor de lo que le es dado percibir. Dice William Wordsworth en su famoso prefacio a Lyrical Ballads: “… como es imposible para el Poeta producir en toda ocasión un lenguaje exquisitamente hecho a la medida de las pasiones y que equivalga al que la verdadera pasión sugiere, resulta apropiado que se considere en la situación de un traductor, autorizado para sustituir con excelencias de otro tipo aquellas que le son inalcanzables; y a quien, ocasionalmente, se le concede superar a su original, en un intento por enmendar su propia inferioridad general, que debe siempre admitir…”
Por otro lado, W.B. Yeats, casi un siglo y medio después, en su poema “Coole Park and Ballylee, 1931”, define su propio carácter –y el de todo aquel que vea en la poesía una acción visionaria– de manera semejante, presentándolo como un modo de ser artístico, ajeno a las cronologías: “Los últimos románticos elegimos por tema/ La sacralidad tradicional y la belleza…” Concluye que cualquiera que aspire al nombre de poeta deberá haber escrito en “el libro de la gente” para bendecir el pensamiento. Cualquier lector que haya pasado por las partes más significativas de la obra de Pacheco coincidirá en que pertenece a esta estirpe.
Y esto por mencionar la savia que nutre su literatura, la cual no implica necesariamente una enorme popularidad; de hecho, es raro que autores así cuenten con un buen número de lectores capaces de reconocerlos en vida. Quizá José Emilio sea la excepción. En este mismo espacio se realizó, a fines de 2004, un sondeo de opinión sobre los mejores poetas vivos de nuestro país. Después de una agitada contienda cibernética, adornada con las gracias de un ánimo efervescente, salió ganador nada menos que Pacheco, quien, además de saberse habitante de una tierra de escasos letrados, ha tenido la energía para cometer “alta traición”:
No amo mi patria.
Su fulgor abstracto
es inasible.
Pero (aunque suene mal)
daría la vida
por diez lugares suyos,
cierta gente,
puertos, bosques, desiertos, fortalezas,
una ciudad deshecha, gris, monstruosa,
varias figuras de su historia,
montañas
– y tres o cuatro ríos.
Acaso esta revista haya logrado alebrestar susceptibilidades y vanidades, aguijonear egos chapeados, espolear a los más circunspectos. Lo cierto es que el mundo votante coincidió en darle a Pacheco los laureles del primer sitio (mientras él –inapetente para considerar emitir un voto, me imagino– se moría de risa).
¿Qué relevancia podrá tener la mexicanidad del mejor poeta vivo de México? ¿Será algo tan difuso como el fulgor que distingue a sus latitudes? ¿Se podrá a estas alturas hablar de “lo mexicano” en la poesía? Yo coincido con Salvador Elizondo en que la poesía mexicana es una abstracción y en que lo único que posee una existencia evidente es la Poesía con mayúscula. Y, con Octavio Paz, cuando niega que la poesía mexicana tenga un carácter específico, otorgándole este sólo a algunos admirables poetas de México, entre los que incluye a José Emilio, haciéndolo compartir el espíritu de nuestros tiempos, siempre polémico, en lucha constante con la tradición española y consigo mismo; cosmopolita en oposición al casticismo español, pero dueño de una paradójica voluntad de ser americano: nuestro poeta encarna la modernidad, entonces, al inscribirse en la “tradición de la ruptura”.
En efecto, Pacheco ha roto con López Velarde –quien cantaba “en épica sordina” a su Patria “impecable y diamantina”–, valiéndose –a diferencia del zacatecano– de una forma corta, un grito decepcionado muy lejano a la epopeya, ideal para aproximarse a lo abstracto de México, no a su falta de mácula sino a su grisura, a su fragmentada condición de adefesio: pero, tal como Shakespeare hablaba de una amada abominable, carente de belleza y, por si fuera poco, hasta con mal aliento, admitiendo que con todo y todo la amaba, ambos poetas, el que construye y el que destruye para construir de nuevo, en el fondo reconocen su amor por una inasible, inexplicable sustancia que los alimenta y los hace ver lo que ven.
Parte del impacto de la obra de Pacheco estriba en que le ha dado continuidad al hecho mismo de romper para conformar –de acuerdo con los lineamientos de Pound– algo nuevo. Su capacidad para incluirlo todo y aprender de todo nos sugiere que hay que reconocer y también dudar de la constante del gran río heracliteano de la literatura; y nunca perder de vista que las fracturas y fisuras transforman, empujan a nuestras almas al siguiente peldaño, aunque parezca que le hacen lo que el viento a Juárez.
Robert Frost ha distinguido un eslabón siempre presente que, cuando creemos haber despedazado el poema de nuestros predecesores, brilla por su presencia. Habla de un asombro “ante lo inesperadamente almacenado” que sigue creciéndonos dentro cuando leemos… Digamos que algo en “La Suave Patria” –quizá lo chillón, la vulgaridad de los pechos equiparables de la emperatriz y la codorniz, o las pechugas al vapor de la tierra nativa– se revela como la chispa de un fuego en realidad inextinto, apto para encender nuestro presente y manifestarse como otra cosa… En este sorpresivo advenimiento distinguimos la contribución de José Emilio: estar alertas a la lectura supuestamente no recordada, a la experiencia en apariencia olvidada que secretea sus detalles, al viaje espiritual que lleva a la exaltación y también al agotamiento, y todo en el vehículo de un deliberado oficio versificador, pues sólo él posee la llave del cofre de palabras donde reside una voz de extraña seguridad que irá deslizándose sola hasta las raíces más profundas de la memoria, en busca de una materia que dé a luz imágenes fresquísimas.
Este ouroboros nos proporciona un singular modo de viajar a través del túnel del tiempo, esa fábula suya –según la ha llamado Jorge Fernández Granados–, ese vertiginoso e imparable carrusel cosmopolita y globalizado que alguna vez fue castizo tiovivo, con destino a:
1) El futuro: los verdaderos jóvenes del siglo que, como lectura obligatoria, abordan la obra de Pacheco en secundaria y preparatoria. Los pasajeros de estas dos etapas escolares lo disfrutan y lo asimilan de manera progresiva, hasta volverlo libro de cabecera. Parten de su prosa, concretamente de Las batallas en el desierto, El principio del placer y El viento distante (preguntándole al incauto adulto –maestro, tutor o lo que sea– no qué es el “derrame”, sino si en realidad existió un Paco Malgesto de carne y hueso, si se sabe la letra de “Amorcito corazón” o si el Palacio Chino es inventado) y, a punto de entrar a la universidad, llegan deleitosa y ávidamente a su poesía, resistiéndose a aplicarle un esquema analítico, sintiéndose perfectos iguales de ese “yo” que sí es yo, y no el escritor, que se enamora de una mujer-mujer, o comprende el corazón del enano-enano o del niño que entiende, sin aceptar, el engaño adulto.
2) El presente: la generación a que yo pertenezco en términos de quehacer y visión del mundo; los que venimos leyendo a José Emilio desde temprano, aprendiendo de él, justificándonos a través suyo o en virtud de su persona, rompiendo con él o francamente siguiendo sus pasos (para borrarlos después…). Cuando veo a los muchachos en sus quince, dieciocho o plenos veinte, a los que encarnan el futuro, nos veo a los del presente como al Philip Larkin de “Ventanales en lo alto”, escrito en 1967:
… Cuando veo una pareja de muchachos
Y pienso seguro él ya se la coge y ella
Toma píldoras o usa algún dispositivo,
Sé que es éste el paraíso
Que los viejos han soñado,
Echando por la borda poses y ataduras
Como si fueran una máquina anacrónica,
Y veo a los jóvenes corriendo sin parar
Por la vía franca, rumbo a la felicidad…
El proceso de anagnórisis es cabal. Con José Emilio nos une un destino a todas luces plural, tanto así que conservamos los mismos capitanes y nos guía el mismo triste y lúgubre albatros; compartimos un muy peculiar arte de la corrección por excesivo respeto al lector; hemos traducido, con similares antenas, autores a los que permanecemos fieles y casi rendimos culto sin importar el de por sí quimérico “dominar” la lengua de origen, simplemente queriendo ofrecer, Pacheco dixit, un texto análogo y distinto, un buen poema en español.
3 ) El pasado: sus antecesores en línea directa, con los que ha roto sólo hasta cierto punto; antes bien, como diría uno de ellos, Alfonso Reyes, respecto de su padre, “en mí te llevo, en mí te salvo”. La obra de Pacheco lleva dentro los fragmentos de su diferenciación de y sus acuerdos con López Velarde y Reyes, por sólo mencionar a dos de sus espíritus tutelares. El sentido que aquí quiero dar al viaje hacia un pasado siempre presente es que, indirectamente, José Emilio, haciéndome a mí y a otros poetas de mi generación descender de él, nos ha dado también ciertas piezas del rompecabezas de López Velarde y Reyes, por ejemplo. En mi propia poesía y en mi actitud general respecto del compromiso literario no reconozco a primera vista la herencia de Paz y sí la de Pacheco. Ahora veo con claridad que da lo mismo si don Alfonso me llevó hasta él, o él a don Alfonso. Lo cierto es que el ojo y el oído críticos que ambos (me) nos ofrecen al menos (me) nos imponen una norma rigurosísima: evitar la autocomplacencia, incluso a riesgo de la desafinación. Dice Octavio Paz que la poesía de Jorge Cuesta está “en la obra de aquellos que tuvimos la suerte de escucharlo”. De José Emilio yo pensaría algo semejante, agregando, al final, “y de leerlo”.
Mandala
Elijo ahora el mandala pues, además de significar círculo, se emplea como medio conducente a la contemplación y concentración; es un emblema que induce ciertos estados mentales y favorece el avance espiritual. Existen múltiples mandalas y, según Jung, todos son distintos. En este caso pretendo analogarlo a la palabra, centro mismo del mundo y de las exploraciones de Pacheco, tal como para otros autores pueden serlo la imaginación, la musicalidad, la fantasía, las emociones, ciertos temas específicos, etc., a cuyo servicio ponen la voz. Con José Emilio, sucede a la inversa. Si la poesía no es estado del alma sino efecto de palabras, toca al poeta lograr su transmutación en cuerpos gloriosos. Poema quiere decir cosa consumada –insistiría Elizondo–, cosa cumplida que existe en sí y por sí, cosa hecha de lenguaje, no de anécdotas ni de material autobiográfico o biográfico. Véase cómo Pacheco muestra su acuerdo en uno de sus mejores poemas, “Jardín de niños”: “La poesía se halla en la lengua,/ en su naturaleza misma está inscrita”.
Diversos personajes llevan el timón invisible
Desde que comencé a leerlo, Pacheco siempre me pareció una especie de coleccionista de giros, expresiones, usos de la lengua mexicana con la que convive de manera intensa, sin someterla a rasero alguno, ya sea moral, estético, intelectualizante. Este coleccionista ultraliberal, que dista de ser un purista (qué buena rima), lleva de la mano al elaborador de un lenguaje, al descubridor de significados y sentidos que viven en estas “voces” y, en honor a la verdad, trascienden incluso la prestidigitación deliberadamente poética: es más, le dan lecciones. “Toda palabra es una metáfora muerta”, resuenan en la gruta del cráneo Borges y Lugones. Sin embargo, también las hay vivas, escondidas en los diccionarios etimológicos. Las metáforas de José Emilio son de ambos tipos. Uno se lo puede imaginar abismándose en el Corominas y la filología, absorto en sus caminos anteriores a cualquier magia poética; y también paseando, pastoreándose por el otro sendero, el del poema que descubre de otro modo, con una luz distinta, lo que coincidiría con algún sesgo de María Moliner. Trátese de una interjección, un anglicismo o una frase perteneciente a los usos de su primera juventud o actual, su significado mismo nos pondrá ante el espejo, en pedazos de distintos tamaños, de la sustancia expresiva:
Púmbale, dice el niño de cuatro años al caer en la hierba. Púmbale, y el que se levanta del suelo es un hombre altivo, cruel, implacable. No reconozco al niño a quien veía jugar hace un instante mientras hablaba con sus padres. Púmbale, y ahora es el derrotado. Hasta sus más abyectos aduladores le han vuelto la espalda. Púmbale, y otro segundo acaba de pasar y todos nos caemos de viejos y a la siguiente exclamación seremos polvo.
(“Otro segundo”)
Ejemplos hay por doquier entre las seiscientas y tantas páginas de su poesía reunida (Tarde o temprano): cuánto oro en polvo, bestias inmundas, indeseables; cuánto darle tiempo al tiempo o comerse el mundo; cuántas minas personales… Y desde cada palabra o frase que desencadena una reflexión, una meditación, una catarata simbólica, se ven los gérmenes de las preocupaciones del poeta y de los demás, esos lectores que, en opinión de Paz, no sólo participan sino que intervienen, siendo de alguna manera los autores: todo lo dicho nos concierne al grado de que llegamos a creer poder haberlo dicho nosotros mismos (con todo y los guiños y giros de ingenio y profundización):
Tal por cual era un insulto atroz en mi infancia.
Jamás he vuelto a escucharlo.
Pero suena muy bien, llena de espuma la boca.
En el fondo percibo oblicua
una alusión a la ilegitimidad, una manera
de decirle bastardo al enemigo.
“No te llamas así.
Te haces pasar por otra persona.
No eres el hijo de quien supones tu padre”.
(Como en tanta injuria,
se les echa la culpa a las mujeres.)
Y, con todo, bastardo jamás se emplea en español como
[insulto.
Me parece un misterio
saber por qué la gente se golpeaba si alguien
llamaba tal por cual a su adversario.
Esta vertiente da para mucho más, tiene tela de dónde cortar y nos empuja hacia diversos puntos de análisis. Pero a lo que voy, sobre todo, es al golpe de sentido inmediato que nos lleva a comprender el centro de estas imágenes: el corazón que late, su sístole y su diástole; no lo que dice sino lo que es: la palabra física, tangible en sí y por sí, en la frase “tal por cual”.
Al coleccionista-descubridor se añade ahora el lector, el profundo convencido de que la lectura ilustra la escritura; que no sólo enriquece la expresión, sino que la inspira; que puede ser la chispa motivadora, la incendiaria sin la cual Keats no habría escrito su tributo a la labor de Chapman en el mundo de Homero, ni él mismo sus homenajes a Rulfo, a Flaubert, a D.H. Lawrence, a López Velarde, a los cronistas, a T.S. Eliot… En el poema “Chapultepec: la Calzada de los Poetas” se pregunta “¿qué leemos cuando leemos?”; y en su “Don de Heráclito”, gracias precisamente a una acuciosa lectura de Eliot, se enfrenta al imperativo de reconocer:
Y no es esto
lo que intento decir.
Es otra cosa…
Mucho tiempo después, intentaría plantear de otro modo el enigma del binomio lectura-escritura, escritura-lectura (en su “Carta a George B. Moore en defensa del anonimato”), recordándonos el abismo ante todo personal que este implica:
… (Tarde o temprano a todos nos espera el naufragio.)
Escribo y eso es todo. Escribo: doy la mitad del poema.
Poesía no es signos negros en la página blanca.
Llamo poesía a ese lugar del encuentro
con la experiencia ajena. El lector, la lectora
harán o no el poema que tan sólo he esbozado.
No leemos a otros: nos leemos en ellos…
Dos que se cuecen aparte
Quizás en virtud de su conciencia moral y su tan característica capacidad para no creer en nada como artículo de fe, y sí para dudar de absolutamente todo o, en el mejor de los casos, para dar un voto de confianza al arrepentimiento o a la resignación, José Emilio Pacheco coincide con el último Milosz, que confesaba no entender nada y sólo sentirse capaz de reconocer el humano éxtasis, inmerso en la gran totalidad:
Nacen y mueren, la danza no termina.
Me cubro los ojos, como para protegerlos de las imágenes
que se precipitan sobre mí.
Tal vez sólo me apropio los gestos, las palabras,
los actos inherentes a la pequeña fracción de tiempo
asignada a mi persona.
La primera personalidad que se cuece aparte es la del experimentador, el aventurero de varias modulaciones temáticas, autor de la poesía que sí se entiende. Cuando se publicaron sus primeros libros, de inmediato fueron comentados por Gabriel Zaid, quien apuntó con su característica claridad que, aunque parezca fácil, resulta mucho más difícil escribir este tipo de poesía, decantar las imágenes, al tiempo que se abandona un camino seguro en pro de otro lleno de riesgos. Por esta vía, Pacheco ha abordado la poesía narrativa –influyendo a más autores de los que lo reconocen–, la cual acaso lo ha hecho volver al fundacional quehacer de los hacedores, los makers de la antigüedad, y así contar una historia y cantarla también, según lo deseaba el mismo Borges. Un ejemplo perfecto de este sesgo es su “Homenaje a la Compañía Teatral Española de Enrique Rambal, Padre e Hijo”, perteneciente, sin gratuidad alguna, a la sección titulada ‘A largo plazo’ de El silencio de la luna, poema en el cual la historia relatada es una realidad tan real que parece ficticia, y quienes representan papeles somos los lectores, al lado de actores de carne y hueso.
En este campo se ubican también algunos poemas dedicados concretamente a México. Entre ellos, más que los que remiten a la historia del país y sus bondades o tribulaciones, el poema “Vecindades del Centro” (de Islas a la deriva), de tono más lírico, combina escenas intraducibles en su profundidad local, mexicanísima, que ofrecen, en sí, novelas enteras:
En el XVIII fue un palacio esta casa.
Hoy aposenta
a unas quince familias pobres,
una tienda de ropa, una imprentita,
un taller que restaura santos.
Flota un olor a sopa de pasta.
Las ruinas no son ruinas, el deterioro
es sólo de la piedra inconsolable.
La gente llega, vive, sufre, se muere.
Vienen los otros a ocupar su sitio
y la casa arruinada sigue viviendo.
La humedad, la construcción y destrucción permanentes, el olor de lo que todos, sin distinción alguna, comemos aquí, el contraste de riqueza y pobreza, el tierno diminutivo usado para la imprenta: nos encontramos no ante la suave o dura madre patria, sino ante la, pese a todo, renaciente, siempreviva esencia, erigida sobre un material que llora (como, de hecho, se dice de los muros de cal), “inconsolable”. Aquí sólo faltan las carcajadas…
Para dar señas de identidad, José Emilio debe demostrar que sabe soltar la carcajada, morirse de risa. Y no describiendo a quienes ríen –los Garriques de petate, los Pepe el Toro clásicos de nuestra trasnochada mecánica nacional–, sino riéndose él en lo que escribe, siendo sopa de su propio chocolate, su propio José Guadalupe Posada. Curiosamente, la poesía del Anáhuac no es humorística a cabalidad, como la inglesa. En los últimos tiempos, sin embargo y por fortuna, dos plumas han dado pruebas suficientes no sólo de grandísima ironía y fina burla, sino de franco humor: Juan Carvajal y José Emilio Pacheco, hijos de la misma generación. El humor negro, capaz de ir a la verdadera entraña haciendo de la descripción una revelación a fondo, por vía de lo que no-es-sí-es, se muestra a sus anchas y con virtuosismo, paradigmáticamente, en “Circo de noche”, mosaico o caleidoscopio de dolores del alma producidos por el cuerpo, desde lo más general y de cajón, digno de diván freudiano, hasta lo más doméstico, detalladamente casero, en breve, lo nuestro: la Bruja Azteca, el espécimen hembra más horrible del mundo, si bien aborigen del inframundo, el Hades…
Muchos de los poemas que componen el Álbum de zoología de José Emilio comparten esta vena, aunque su intención moral nos haga sonreír más que carcajearnos. Y, si de trascendencia se trata, el autor sigue influyendo; para muestra, baste el botón de Zooliloquios, de Silvia Eugenia Castillero, franco homenaje, en términos casi posmodernos, tanto a la poesía narrativa de José Emilio y de Borges como a su lente de aumento en cuanto a las semejanzas entre animales y seres humanos, habitantes, en realidad, de uno y el mismo reino.
La zona del humor en que el autor me parece más original es precisamente la que tiene que ver con esa importancia otorgada a la palabra misma, que antes mencioné como su centro. Poemas como “Pitanza”, “Culebrón”, “El fornicador” o “Impureza” nos lo ponen delante en calidad de demonio chocarrero, de gracioso y simpático inquisidor que pone a su propia cultura –su formación, sus recuerdos y su visión del mundo “carente”, por haber sido bendecido con el don de la expresión poética, de toda vulgaridad– en tela de juicio:
No sé por qué detesto la palabra pitanza.
Suena a restos sangrantes
aventados a la jauría.
Me gano la pitanza hablando y hablando.
Te ganas la pitanza con tu silencio
–o viceversa.
La pitanza está en lucha con la esperanza.
La pitanza es la realidad real desnuda.
A la hora de sentarnos en torno a ella
no pienses
en que a la larga tú, yo, todos,
somos, seremos y hemos sido pitanza
de alguien o algo.
Y bolo alimenticio,
estiércol flagrante
para fertilizar
la próxima cosecha de pitanza.
Traducción
Poco antes de morir, Milosz publicó una antología bastante fuera de lo común en cuanto a la organización de sus contenidos, A Book of Luminous Things, cuyo ensayo introductorio argumenta “en contra de la poesía incomprensible”. Ahí el autor explica el porqué del interés contemporáneo en la poesía oriental. En la antigüedad china y japonesa, el sujeto y el objeto se entendían no como categorías de oposición sino de identificación. Ya que a nosotros nos resulta ardua tarea, al menos debemos de aprender de Oriente a rendir honor al objeto. Sólo practicando esta observación-descripción se nos concederá la epifanía de una realidad más profunda, según la cual no tendríamos por qué escapar del sufrimiento sino hacerlo coincidir con la maravilla.
José Emilio Pacheco, haciendo de su voz algo comprensible que rinde alabanza a todo por el hecho de ser, naturalmente sintió la necesidad de traducir a Basho, Busson, Issa y muchos más. Lo que Milosz llamó cosas luminosas, él lo contemplará Bajo la luz del haikú, ofreciendo una óptica distinta, una entrada a un territorio en que la poesía contemporánea occidental hasta entonces se sentía perdida, rodeada de interrogantes sin respuesta acerca del significado de la vida. Tal vez para captar el misterio de esa convivencia de negro y blanco haya que evitar cualquier simulación propia del sujeto, venerando la pureza del verso, la sencillez y la concisión necesarias para lograr, en este mundo, “caminar sobre el techo del infierno/ contemplando las flores”; para mirar sin distracciones:
La tristeza del mundo:
los pétalos floridos
caerán como nosotros.
Sin olvidar el pivote del humor:
Mientras le rezo a Buda
mato
mosquitos.
Pacheco no sólo ha estado cerca de estas tradiciones orientales, también se ha concentrado en los clásicos griegos, de quienes antes ofreció una “Lectura” y ahora, muy recientemente, nuevas “Aproximaciones” a la antología griega. Tal como lo hizo Dudley Fitts en 1956 (Poems from the Greek Anthology in English Paraphrase), Pacheco se coloca en calidad de diestrísimo reflejo, aprovechando que se mueve como pez en el agua entre formas clásicas y conoce muy bien las entrañas del dulce burlarse; tanto así que uno lo siente divertirse a sus anchas:
– Cuando hago el amor con Pedro
me imagino que estoy con Carlos.
Cuando me toma Carlos pienso en Alberto
y si me tiene Alberto vuelve el deseo
de acostarme otra vez con Pedro.
Reniego siempre del que está en mis brazos.
Por tanto ellos
me aman con más ardor que a ninguna otra.
Mujer, si tú me juzgas una gran puta,
un mal ejemplo, un monstruo
(aunque muy hermosa),
desde luego lo acepto y estoy de acuerdo.
Pero entonces, amiga, por favor quédate
con la horrible miseria de que te ame
tan sólo un hombre en vez de tres o cuatro.
(Pablo Silenciario, “Habla Melisa”)
Oculto entre sus traducciones, nos sigue guiñando el ojo sabio (del Buda) y juguetón (del Reyes de “Salambó, Salambona, ya probé de tu persona”). ¿Nos estará recomendando ser menos serios y solemnes, dedicarnos un poco más al género de la “poesía apócrifa”, imbricando identidades, qué más da, creando más y más Fernandos Tejada que nos pongan delante poesía digna de leerse y releerse y celebrarse? Recuerdo haber disfrutado y comentado por escrito Aproximaciones (México, Editorial Penélope, 1984, “Libros del Salmón”), edición agotada hace ya mucho, en la que el autor, con la misma actitud con que se acercó al Oriente y a Grecia, abordó a Goethe, a Rilke, a Marianne Moore, a Elizabeth Bishop, a Ted Hughes, a poetas indígenas de Norteamérica.
“Cartilla moral”
Quercia es Pacheco, Gordon Woolf es Pacheco, Montale es Pacheco, Apollinaire, Larbaud y Saba son Pacheco, uno y el mismo poeta poseedor, en realidad, de un don de lenguas, no apostólico ciertamente, pero sí bárdico, asumido, huelga decirlo, con esa soberbia humildad que todos sabemos que lo caracteriza cuando habla de respetar sus textos, no a su persona; de que escribir es reescribir para lograr el mejor texto posible; de que vale más leer bien que demasiado. ~