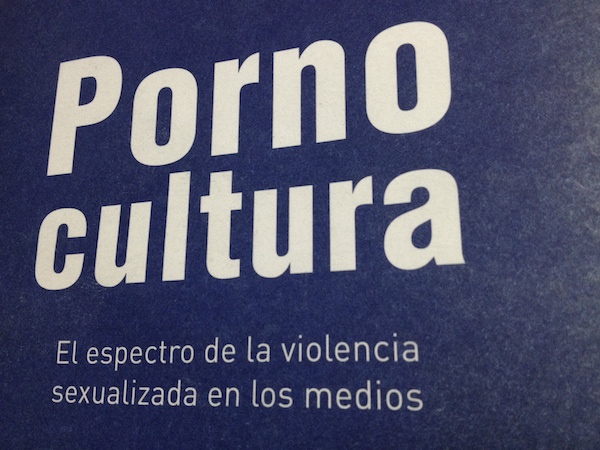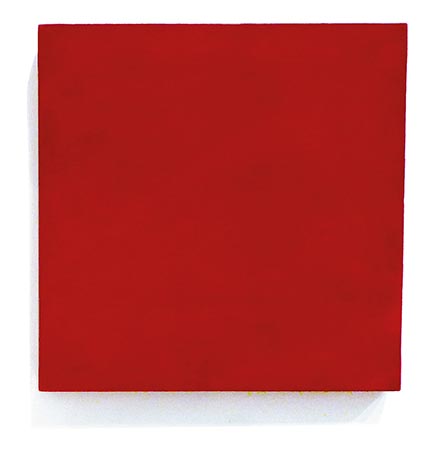En general, como sucede a muchos profesionales, tengo mis reservas cuando voy al teatro; sufro todo lo que en mi opinión está desaprovechado o mal dicho o mal entendido, mal movido o mal iluminado, de modo que cuando algo me entusiasma mi júbilo se multiplica; quiere decir que la experiencia me ha renovado el gusto por el teatro y la capacidad de compromiso estético con ese raro asunto que es la credibilidad en lo que está ocurriendo en escena. Y eso precisamente me ocurrió con La edad de la ciruela, del argentino Arístides Vargas, representada por dos actrices mexicanas que viven en Madrid y dirigidas por un joven director ecuatoriano, Santiago Roldós, que hizo sus estudios de teatro en México. La experiencia fue deliciosa, además, porque me permitió valorar de otra manera la enseñanza del teatro en mi país. Sentí que he sido injusto al juzgarla con la severidad con que suelo hacerlo.
Se trata de una obra sobre el intercambio epistolar de dos hermanas en el momento dramático en el que una le cuenta a la otra los últimos instantes de la madre moribunda. Mas en la comunicación van surgiendo situaciones en las que recuerdan pasajes de su niñez y de otras etapas de sus vidas y de su parentela, curiosamente sólo femenina, con lo que se forman las escenas a las que entre las dos van dando vida. El texto de la obra es de una enorme riqueza poética alentada por la profundidad en la percepción del sentimiento femenino; un ejercicio dramático astuto que entrevera con soltura la información y el lirismo, de modo que la acción que hace avanzar la obra fluye con belleza e interés constantes. La dirección, sencilla pero muy atinada, en una composición simétrica, desde mi punto de vista tan inteligente como riesgosa, va desdoblando como páginas de una lectura las distintas escenas revestidas de esa indispensable dotación de humildad que hace ganar tanto a una puesta en escena cuando se respetan las propuestas creativas de los actores; se siente en ella una comprensión clara de la obra y de las posibilidades histriónicas de sus actrices, que son de un amplísimo registro; dos actrices formadas en las escuelas teatrales de México que alcanzan lo mismo los tonos más íntimos y dramáticos que los líricos y los humorísticos más finos en una gama que va de lo coloquial a lo artificioso con la mayor naturalidad y soltura. Una de ellas, Pilar Aranda, hace un verdadero alarde de creatividad en la composición de uno de los personajes, una mujer vieja, en una escena en la que ambas hermanas, viuda y solterona, están tomando unas copitas y ventilando uno de esos gravísimos asuntos de familia con los que no hay más remedio que apechugar alguna vez en la vida: el marido difunto le ponía los cuernos precisamente con la hermana soltera, y aquí el autor consigue contar la escena con tanta gravedad como sensibilidad para lo inevitablemente cotidiano; pues aquí, decía, Pilar inventa una risa de corte expresionista elevando el tono y el gesto en un ah prolongado como gemido desesperado al cielo y lo resuelve en un encorvamiento acompañado de largas íes espasmódicas en tiempo lento, magistral. Lo que no quiere decir que la otra actriz, Itzel Cuevas, que tiene sus mejores aciertos en la introspección de inocencia femenina, no tenga también muchas oportunidades de relieve, sino que, en la repartición de las escenas, los personajes más fuertes parecieron corresponderle a Pilar. Para hacer justicia me gustaría reconstruir con la memoria un pasaje de la obra en la que Itzel representa a la servidora doméstica de la casa con una sencillísima tarea escénica de secar vasos recién lavados: una delicia de economía teatral y de inteligencia rítmica del sentido profundo de los pensamientos y los sentimientos ocultos del personaje. Pero toda la obra lleva de sorpresa en sorpresa y en ningún momento decae la tensión narrativa que conjunta de manera eficaz dramaturgia, dirección y actuaciones. Salí contento de que me hubiera gustado, de que no hubiera tenido ocasión, pues, para preguntarme si me gustaba, si estaba cómodo, si tenía algo que agregar, porque se trata de teatro moderno de gran calidad, cosa que no siempre se encuentra; una obra en la que, en lo personal, me sentí comprometido como debe comprometer el arte: lo mismo solté la carcajada que se me hizo un nudo en la garganta y se me escurrió una lágrima; movió buena parte de mi propia gama sentimental, logró el milagro de abolir el tiempo y, en resumen, me hizo gritar bravo al final; cosa que hago poquísimas veces.
La obra se había representado antes en otros lugares; a mí me tocó verla en el teatro Ensayo 100, y espero que pronto pueda anunciarse en otras salas, no sólo de Madrid sino de otras ciudades. Y entonces valdrá la pena acudir, aunque sólo fuese con el objeto de polemizar acerca de los cabos sueltos de esta tan brevísima como entusiasta crónica. –