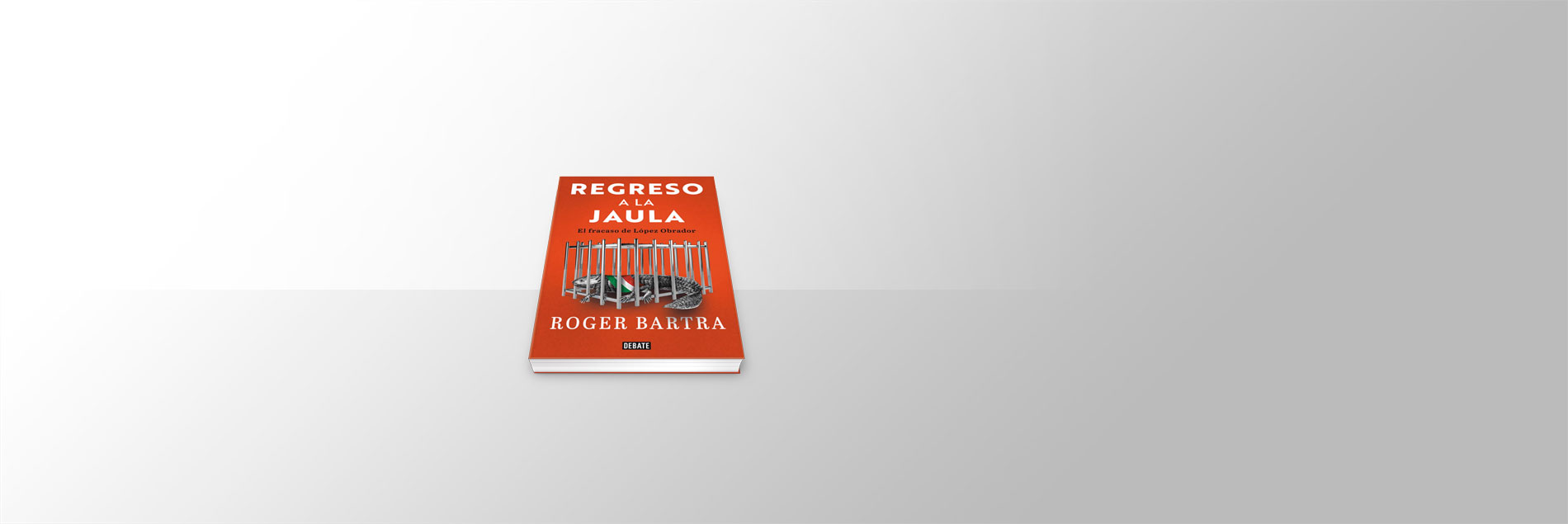Un motivo de perplejidad para muchos lectores que estudian las religiones desde un punto de vista antropológico es la escasez de referencias al diablo en la Biblia, a pesar de su imprescindible papel antagónico en la teodicea cristiana. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el demonio es un personaje secundario, una sombra oculta tras bambalinas, que sólo adquiere cuerpo y sustancia en el Apocalipsis, donde se narra la caída al abismo de un dragón rojo con diez cuernos y siete cabezas, la Bestia marcada con el número simbólico 666, que tanto dinero ha dejado a los seráficos productores de Hollywood. Para fortuna de los lectores con curiosidad intelectual, el historiador y periodista irlandés Peter Stanford acometió la difícil tarea de explicar el ninguneo bíblico de Satán en una obra que renueva y desacraliza los viejos tratados de demonología: The Devil. A Biography (Henry Holt and Company, 1996).
En la primera parte de su biografía, presumiblemente no autorizada, Stanford describe en líneas generales la milenaria operación de sincretismo que permitió a Luzbel adoptar la cornamenta y las piernas de chivo de Pan, la proclividad a transformarse en serpiente de Zoroastro, el color rojo de Seth (dios egipcio causante de la sequía) y el olor a azufre de los titanes sepultados en el báratro de la mitología griega, hasta alcanzar su catadura oficial en la Edad Media. En cuanto a los poderes del diablo y a su ambigua subordinación al Creador, desde los albores del cristianismo hasta la fecha, los teólogos más lúcidos de la Iglesia se han devanado los sesos para justificar la paradoja de que Dios tolere al demonio a pesar de poder aplastarlo. Sin un espíritu perverso que empujara al mal a los hombres —explica Stanford—, la doctrina del libre albedrío hubiera sido insostenible, pero como la causa del mal no podía encontrarse en Dios fue preciso conceder al diablo cierta independencia, para no convertir al Señor en un dios dual como Abraxas, mezcla de divinidad y demonio. Esto explica por qué los padres de la Iglesia excluyeron del canon bíblico Enoch, Los Jubileos y otros libros proféticos donde se insinuaba que los ángeles caídos contaban con la autorización de Yavhé para castigar al pueblo elegido con desgracias y enfermedades. Ante la amenaza de empañar la impoluta imagen del Señor, los compiladores de la Biblia decidieron tildar de apócrifas esas obras y postergar el castigo del diablo para el día del Juicio Final.
Con la Reforma protestante, el diablo penetró con más fuerza que nunca en la imaginación popular gracias a los trastornos digestivos de Martín Lutero, quien padecía estreñimiento crónico y estaba convencido de que Satán se alojaba en sus intestinos. "En cada evacuación fecal —cuenta Stanford— Lutero realizaba una especie de exorcismo, en el que echaba mano de toda su energía espiritual para expeler al maligno". Satán sobrevivió a la Reforma sin perder importancia, y fue reivindicado por los románticos, quienes vieron en él un símbolo de rebeldía, pero no ha logrado resistir la trivialización de su imagen por obra de la televisión y el cine. Durante el siglo XX el temor al diablo decayó notablemente en las sociedades desarrolladas, donde millones de personas ven a Lucifer como una caricatura del mal. Incluso las sectas satánicas le dispensan una adoración irrespetuosa y poco ortodoxa. En el capítulo más aleccionador de su libro, Stanford narra el cisma registrado a finales de los sesenta en la Iglesia de Satán, fundada en San Francisco por el gurú demoniaco Anton La Vey, autor de una Biblia satánica que festina la violación de menores y el genocidio nazi. Famoso en el mundo entero por haber reclutado a la estrella de cine Jayne Mansfield, La Vey se prestaba a todo con tal de obtener publicidad y comercializó el satanismo a extremos intolerables para los puristas de la secta, que rompieron con él para fundar la Iglesia de Seth.
Aunque Stanford no se detiene a examinar las implicaciones de esta ruptura, encierra una valiosa enseñanza sobre la naturaleza egoísta del mal y su incapacidad de aglutinar personas bajo una causa común. En primer lugar, es dudoso que La Vey haya traicionado sus creencias al convertir el culto a Satán en una mercancía, pues si algo complace al diablo es envilecer todo lo sagrado. El sumo sacerdote del satanismo se limitó a seguir los dictados de un espíritu blasfemo y depredador que no cree en la limpieza de ningún rito, incluyendo el suyo propio. Si La Vey se hubiese abstenido de lucrar con la figura de la Bestia, como reclamaban los disidentes, habría introducido en su iglesia un principio de rectitud y honradez incompatible con la maldad exigida a la grey satánica. De ahí a la bondad sólo hay un paso que seguramente dieron los cismáticos al crear una iglesia fundada en virtudes tan santurronas como el desinterés y la devoción. ¿Puede haber un puritanismo satánico si la esencia del satanismo consiste en manchar la pureza? Quizá los adoradores de Seth eran diablillos virtuosos que deseaban militar en el bando del bien, pero no podían aceptarlo por cerrazón ideológica. Aun cuando La Vey hubiese actuado como un pontífice responsable y formal, su religión estaba condenada a muerte, porque la complicidad fundada en el deseo de corromper y sojuzgar al otro desemboca tarde o temprano en el fratricidio.
Cualquier semejanza con el derrumbe del PRI cuando sus demonios quedaron sueltos es una infernal coincidencia. –
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.