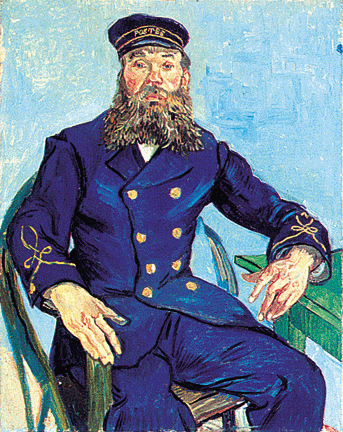Nueva York, 21-05-01. El servicio postal es aquí una respetadísima, orgullosa y casi venerada institución. Cualquier actividad criminal que ataque o simplemente tenga que ver de cualquier modo con el correo es perseguida con furia inacabable.
No obstante, el viejo cartero, símbolo apacible del Estado, como el policía es su símbolo inquietante, va entrando, semejante a los discos negros de 33 revoluciones o la máquina de escribir, en el sueño de la obsolescencia. La tecnología lo deja atrás: estas notas, sin ir más lejos, lo puntean limpiamente usando internet o fax. Ahora, todo lo que entra en el limbo polvoriento de la obsolescencia cobra, por ese solo hecho, cierto aire romántico. Piensa en el ferrocarril o en la lámpara de petróleo ("alumbraré el mundo", exclamó imprevisor el petrolero Rockefeller).
Como sea, qué dignidad y aplomo se aprecian en el cartero de Arles que pintó Van Gogh. Pareciera que la respetable ocupación iba a durar para siempre. Se llamaba Joseph Roulin y era buen amigo del tormentoso maestro. Vivían en la misma calle, y es de suponer que bebían su vino en la misma taberna porque, se sabe, Roulin también era bebedor voluntarioso. Seis veces lo pintó Van Gogh, todas en vistoso uniforme azul oscuro con botonadura dorada, cachucha reglamentaria, deliciosa con su letrerito, y florida barba bicorne, como la de nuestro desdichado Maximiliano, de la que Meyer Shapiro dijo que parecía un bosque al revés con sus azules, verdes y amarillos.
El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) está presentando una pequeña exposición con cinco de los seis retratos que Vincent hiciera al cartero Roulin. Las exposiciones, como los hoteles, mientras más pequeños, más gratos y acogedores. En ese salón del museo se conmemora la más decisiva y grata de las posibilidades humanas, esto es, la amistad.
Los retratos fueron hechos entre el invierno de 1888 y la primavera de 1889 en un pueblo del sonriente Sur de Francia, Arles, donde Van Gogh iba a alcanzar el colmo de su atlética creatividad (pintando más de un cuadro diario, a veces). Ahí encontró a Roulin, "una persona más interesante que la mayoría", juzga en una carta. Y es característico de Van Gogh, de suyo crítico e inquisitivo siempre, pero abierto a la experiencia, original en sus cosas, que encontrara interesante a un cartero. No cualquier cartero, sin embargo. Roulin no iba entregando cartas de casa en casa, tenía un cargo más alto, era oficial (de ahí el ceremonioso uniforme) encargado de llevar la bolsa de cuero con las cartas al tren.

Se sabe también que Roulin participaba en política y era vehemente en sus posiciones, pues, dice Van Gogh, cuando hablaba "la trompeta de la Francia revolucionaria volvía a sonar". Esas manos grandes, inquietas y argumentadoras del retrato expresan al orador apasionado.
Entró Vincent en la familia Roulin y halló ahí apertura cordial y, sobre todo, esa normalidad de paso sosegado, en familia, que buscó para sí desesperadamente pero no pudo hallar nunca. Y conoció a los hijos y los pintó, y también a Agustine, la esposa. De seguro el maestro envidiaba a Roulin con esposa y prole, porque Van Gogh, como López Velarde o Kafka, quería eso: asentarse en una familia, ser marido y padre como hay tantos, confundirse en esa morigerada solidez, pero su propio talento (su obsesión de artista) corría en sentido contrario a la posibilidad que acariciaba. Van Gogh quería ser común y corriente, pero todos los testimonios y documentos coinciden en que él, desde niño, era diferente (marcan, por ejemplo, que "no parecía niño, porque era serio, severo, no sonreía nunca"). Y ahí se localiza el drama, porque ¿cómo alcanzar el estallido de creatividad que le permitió pintar tantas obras maestras en tan pocos años si desde chiquito no eres diferente?
Van Gogh salía frenético a pintar los campos de trigo (el trabajo de los demás, la mansa cotidianidad que le era ajena) y cuando regresaba retostado por el Sol, agotado y tenso aún del esfuerzo, la familia Roulin lo acogía en su grato y normal irla pasando.
Cuando, como resultado de las disputas con Paul Gauguin, entre otras cosas, Van Gogh entró en crisis delirante y se cortó una oreja, fue Roulin quien lo cuidó en su casa y lo llevó después al sanatorio del doctor Gachet. Durante la recuperación, se encargó de los asuntos del pintor hasta que, como resultado de ganar un ascenso en el servicio postal, dejó Arles y se fue a Marsella.
No digamos "así pagó Roulin la inmortalidad que le dio Van Gogh en sus retratos", no sólo porque Roulin ignoraba por completo los méritos artísticos de su amigo, sino, ante todo, porque en la amistad no hay pagos, y por eso es amistad. Lo que se hace por amistad, se hace porque sí, por la amistad misma, ella es su propia finalidad.
En un sentido no tuvo Van Gogh suerte; en otro sí la tuvo, y muy grande. Pero ahí, en la parte desdichada, tan desoladora, tuvo en el cartero Roulin un oasis fresco y descansado, oasis modesto, es cierto, pero oasis al fin.
No digamos más. –
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.