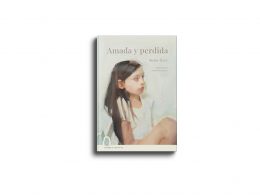Mi abuela paterna, que además de maestra era costurera, sujetaba muestras de tela a las hojas de sus cuadernos con imperdibles. Quizá desconfiaba de los clips, o le parecían estar demasiado lejos del mundo de la mercería, que también era el suyo. Así, con el imperdible unía la tela y el papel, sus dos vocaciones, y de paso no dejaba que se perdieran.
Quién sabe a quién se le ocurrió sujetar las ropas con ese alfiler que esconde la aguda punta en una especie de media luna. Aquí le llaman seguro, en detrimento de la palabra “imperdible”, que para quienes perdemos todo constantemente, resulta mágica y tranquilizadora. El imperdible parece un ojo que mira de soslayo o un pez que nada en los cuadros de las faldas de los escoceses o en los pañales de los bebés antiguos, envuelto en cuero o decorado con patos azules y rosas. Si algo no caracteriza a los imperdibles es ser seguros, y bajo su apariencia de ojo, de barco o de pez se hunden las bromas pesadas, pues la punta del alfiler tiene cierta proclividad a liberar la tensión que lo mantiene preso y causar desaguisados: si el imperdible falla, al escocés se le verá la ropa interior o algo peor, y la criatura en pañales se picará. Esa leve amenaza convierte al imperdible en el pariente pobre de los antiguos alfileres para el sombrero con que las damas castigaban a los varones imprudentes, o del ostentoso fistol, motivo de diabólicas tramas literarias. Será por eso que en nuestros días ya nadie los usa, para ahorrarse sus amenazas, y si acaso se unen las telas con el mordelón zipper o el aburrido velcro, ambos tan escandalosos. Los últimos imperdibles duermen en silencio, empequeñecidos y dorados, en las etiquetas de la ropa que compramos, y a veces desde ahí nos miran o bien saltan y pican, como peces. –
(ciudad de México, 1960) es narradora y ensayista. La novela Fuego 20 (Era, 2017) es su libro más reciente.