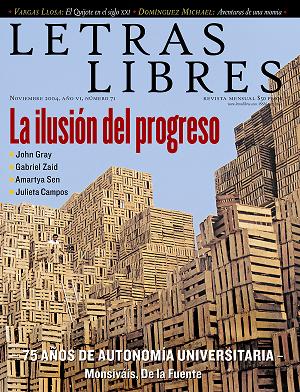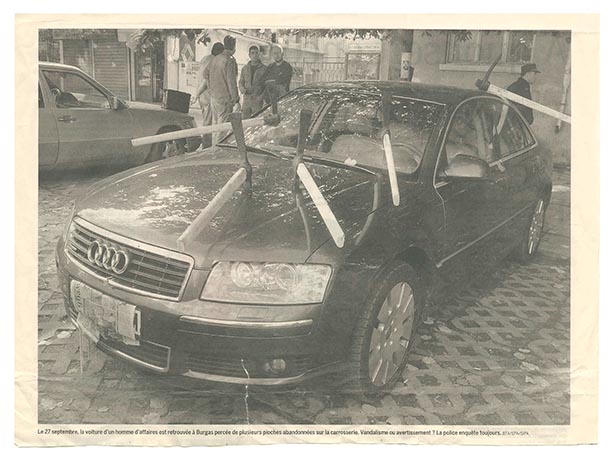I
El siglo XX —en acuerdo con su curso vehemente— se fue dando a portazos. Recordemos, por ejemplo, en el dominio de las letras, de nuestras letras, las iberoamericanas, tanto en su vertiente peninsular como en la continental, que los sobresaltos se encadenaron con ánimo liquidador, de ciclo que se clausura sin atenuantes. En tal secuencia derogadora, Adolfo Bioy Casares, que justo ahora celebraría su nonagésimo aniversario, murió hace cuatro años, y con él se marchó el último gran representante de un grupo, el que se constituyó en torno a la revista Sur, que enalteció la literatura argentina y dejó en ella una marca permanente. Uno a uno, Victoria Ocampo, José Bianco, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Alberto Girri, y el más joven Enrique Pezzoni, desaparecieron en el tramo final de la centuria y provocaron un brusco vacío trabajoso de recomponer.
Fundadores de un gusto, artesanos mayores del oficio literario, figuras voluntariamente situadas en el cruce de una tradición nacional y universal que establece entre las partes un diálogo de iguales, sin complejos, personas humanas encantadoras, todos ellos, y cada uno a su manera, contribuyeron a forjar, en un país de terca trayectoria quebradiza, un clima intelectual insólito, rarísimo en sus atributos y en sus entregas. Hijos de una Argentina que, en su desarrollo histórico, se mostraría alternativamente paternalista y despótica, avanzada y retrógrada, provinciana y cosmopolita, siempre a caballo —los iconos no perecen— de la civilización y la barbarie, ese puñado de escritores profesó, en su fuero interior, una efectiva emoción nacional, y en buena parte de sus piezas se siente que toca, de ésta o de aquella forma, el corazón de un país. Tuvieron la perspicacia y el valor suficientes como para escenificar una peculiaridad nativa recurrente: la de representar el magma creador empinado, de alcances muy ambiciosos y de ironía incombustible, en un marco ideológico y político predispuesto a topar, puntual, con la ruina y la catástrofe.
A veces, como en la etapa de consolidación de su proyecto, la que se extiende entre 1935 y 1940, se beneficiaron de un clima (económico, político) propicio para desarrollar su tarea; a veces, como en la época peronista, la de 1946 a 1955, padecieron sinsabores y hasta notorias represalias; y más tarde, de 1956 en adelante, atravesaron momentos esperanzados y sombríos, tan sombríos como una dictadura militar que llegó a provocar una guerra insensata. Lo notable fue que el programa estético de tal grupo rebulló terco, aupado en el vuelo de una enérgica teoría del talento creador y en el hábito feliz de todo decirlo con elegancia y denuedo. Y, a través de él, del programa, se tejió el hilo de oro de las letras argentinas. De Julio Cortázar a Bioy Casares, pasando por los números de Sur y las novelas y crónicas de Bianco, hasta el ingreso de Borges en la inmortalidad (“borgesiano”), se construyó un mundo fosforescente paralelo a un mundo prosaico, un mundo rico de resonancias fantásticas y de persuasiones sensibles que minuciosamente dinamitan el mundo real; un mundo en el que los pasos de la inteligencia revelan, porfiados y bienhechores, un sentimiento generoso; un mundo en el que la realidad —la fantasmagoría de la realidad— se encuentra con la competencia intuitiva y con la pasión. Ellos fueron, esos escritores, con sus individualidades vigorosas, ajenas (por hastío y también por desinterés) a los vaivenes de la vocación política, quienes vislumbraron un subsuelo inquietante, de raíz perversa, y de expresión moral ambigua, en el tejido de una Argentina errática, cíclica en sus desplazamientos hacia la condena o la resurrección. Ellos también fueron (y con ellos gente como Enrique Molina y Olga Orozco, para nombrar a unos pocos más) quienes dibujaron, en esos contextos adversos de crisis endémicas, un fondo de convicción afectiva y de sentimiento de pertenencia a los que poder asirse. Tenía razón Pound: los artistas son las antenas de la tribu.
II
Mi última imagen de Bioy Casares es de unos meses antes de su muerte. Lo fui a visitar, a mediados de 1998, a su departamento de la calle Posadas; me recibió en su cuarto, en el que pasaba, casi postrado, buena parte de sus horas. Desde que se cayera y se quebrara la cadera, tenía dolores permanentes y nunca acabó de recobrarse de su golpe. Él, que supo ser un deportista curtido y que adoraba la calle, y que mucho gozara de la sensualidad de la vida, estaba ahora lastimosamente preso. “On est toujours puni par où l’on a péché.” Delgadísimo, reseco, el garabato de la cara cruzado por los pliegues de la piel lechosa, imponía —como siempre, más que siempre— por su donaire de caballero carismático, de supérstite de una burguesía de estilo liberal y terco retintín gallardo. Era evidente que se apoyaba en las pocas fuerzas que le quedaban, empecinado y orgulloso, para todavía mostrar arrestos de prestancia. Y, contrariamente a lo que suele ocurrir en la vejez, que obliga a desdecirse de casi todo, él transmitía una fidelidad plácida a una vida de acústica plena, en la que parecían haberse aunado —acaso mediante una congruencia de signo escéptico— persona y personaje, sujeto y máscara.
Acababa de regresar de Punta del Este, el balneario uruguayo, en el que había pasado tres meses continuos después de muchos años de no hacerlo, después —aseguró— de que en 1992 vendiera una casa que tenía allí. Estaba encantado con esas vacaciones que pensaba repetir de ahí en más; de sus mañanas tempranas en la playa, hechas de sosiego y curiosidad, de sus almuerzos en un restaurante que daba al mar (los amigos comunes me habían contado, en Montevideo, que los mozos del lugar lo adoraban por su trato y por sus propinas), de sus paseos en automóvil por la zona vieja, la del faro y las casonas de madera, donde la península se adentra en el océano como una cuña rigurosa. “Ustedes, los uruguayos, y nosotros, los argentinos, somos iguales —aclaró. Pero ustedes son moralmente mejores.” ¿Argumento de circunstancia, dicho al resguardo de una intimidad crecida a lo largo de los años? ¿Argumento de un testigo incompasivo del modo de ser nacional, el mismo testigo que comparece de manera póstuma en Descanso de caminantes? Argumento, en todo caso, que repitió a menudo en nuestros encuentros entre 1985 y 1993, los años de mi radicación bonaerense, y que a mí me dejaba embobado, sin otra capacidad refleja que la vanidad autosatisfecha.
Ante un Bioy como el que tenía delante en aquel día, un Bioy tan transparente y frágil, casi de cristal, de mirada glauca penetrante, mi situación no era propiamente incómoda: era de perplejidad pasiva, de nerviosa búsqueda de temas, de apelación atropellada a una conversación compensatoria.
—No te aflijás —irrumpió, dueño y señor de sus palabras. —Eso lo voy a postergar lo más que pueda.
Eso era, por supuesto, la muerte. –
(Rocha, Uruguay, 1947) es escritor y fue redactor de Plural. En 2007 publicó la antología Octavio Paz en España, 1937 (FCE).