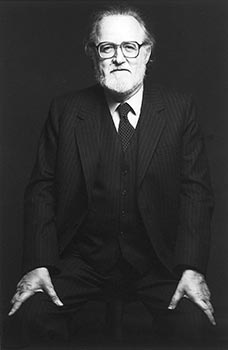Sí, hay que confesarlo: queremos a Tarantino, el enfant terrible o idiot savant —así de polarizadas son las emociones que despierta— nacido el 27 de marzo de 1963 en Knoxville, Tennessee —el pueblo del que proviene el célebre reloj de oro de Pulp Fiction (1994)—, y criado por su madre en Manhattan Beach, un suburbio clasemediero al sur del aeropuerto de Los Ángeles, donde tuvo sus contactos tempranos con la industria fílmica: primero como acomodador en el Pussycat Lounge, un cine porno al que homenajea quizá inconscientemente en Kill Bill-Vol. 1 (2003) a través de la camioneta que The Bride a.k.a. Black Mamba (Uma Thurman) roba para dar movilidad a su venganza —una camioneta llamada, de modo cien por ciento tarantinesco, Pussy Wagon—, y luego como dependiente en Video Archives, el negocio de renta de videos donde trabajó de los veintiuno a los veintiséis años rodeado de otros trogloditas del celuloide. (En The New Yorker, Larissa MacFarquhar relata que la competencia cinéfila entre los empleados del negocio era tan encarnizada que uno de ellos se suicidó al descubrir que su vida, a diferencia de la de Tarantino, no apuntaba al éxito.) Lo queremos no sólo porque en el nombre lleva la condena de la trivia cultural que estaba destinado a revolucionar —su madre lo bautizó así en honor al Quentin de El sonido y la furia de Faulkner y a Quint Asper, el personaje interpretado por Burt Reynolds en la serie televisiva Gunsmoke—, sino también porque, como anota MacFarquhar, su “amor por la trivia, al igual que el amor por la cultura popular, es una forma de nostalgia: una versión junk food de la magdalena proustiana”. Lo queremos pese a la siguiente afirmación de David Carradine, el Caine o Pequeño Saltamontes de la serie setentera Kung Fu, otro de los protagonistas de esa insólita resurrección actoral inaugurada por John Travolta en Pulp Fiction y continuada por Pam Grier y Robert Forster en Jackie Brown (1997): “Tarantino dice que quiere hacer películas con Uma Thurman por el resto de sus días, que él es Josef von Sternberg y ella su Marlene Dietrich.” Sí, lo queremos con todo y su megalomanía galopante, que lo ha hecho declarar, entre otras perlas:
a) Que le gusta el remake de Sin aliento, realizado en 1983 por Jim McBride, más que el original de Jean-Luc Godard (aunque A Band Apart, el nombre de su compañía productora, provenga del filme godardiano Bande à part);
b) Que la versión de Lolita de Adrian Lyne (1997) es superior a la de Stanley Kubrick (1962): “Carajo, no sé si éste siquiera leyó la novela” (ten por seguro que la leyó, Quentin, y además el guión es de Vladimir Nabokov; ¿y por qué tachar a Kubrick de “hipócrita cuya línea ideológica era: no hago películas sobre la violencia sino contra la violencia”, si es obvio el parentesco temático y estructural entre Reservoir Dogs, tu debut de 1992 que ya es parte de la educación sentimental de una generación, y The Killing, prototipo de film noir fechado en 1956?);
c) Que el remake de Psycho efectuado por Gus Van Sant es “tal vez uno de los mayores experimentos en la historia del cine” y que Alfred Hitchcock “no es un mal director, pero que se joda. No me importa. No es un icono religioso. Es un tipo fácil de apreciar cuando empiezas a filmar, pero creo que con el tiempo te queda chico” (no es un mal director: mil gracias);
d) Que mientras Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Jackie Brown ocurren en el Universo Quentin, un orbe en el que personajes fílmicos chocan con la realidad, Kill Bill sucede en el Mundo del Cine: “Cuando un habitante del Universo Quentin va al cine, ésta es la clase de película que ve” (curioso que todos los títulos de sus cintas, incluida Inglorious Bastards, un proyecto sobre la Segunda Guerra Mundial en el que trabaja, tengan dos palabras como título).
Lo queremos porque ha hallado en la violencia, según dice, una forma de coreografía especialmente intrincada y excitante.

Lo queremos aunque Kill Bill-Vol. 1 se anuncie como la cuarta película de Quentin Tarantino —¿a quién le interesa, por ejemplo, que Raging Bull sea el undécimo largometraje de Martin Scorsese?— y, siguiendo la patología serial de Hollywood, haya sido dividida en dos como por una de las espadas samurái que la atraviesan. (El segundo volumen de Kill Bill se estrenará en febrero de 2004, pero en DVD la cinta será tratada como unidad.) Lo queremos porque asegura que entre un director y su público se establece una relación sadomasoquista en la que el público cumple el papel masoquista. Lo queremos aunque un crítico de la talla de David Denby opine que Kill Bill-Vol. 1 “es lo que se conoce formalmente como decadencia y comúnmente como basura […] Algunas secuencias poseen una brillante elegancia visual, pero uno abandona la sala sin sentir nada. Ni desesperanza. Ni desaliento. Ni diversión. Nada”. (Paul Schrader, cineasta, guionista y también crítico, no ha sido tan visceral al exponer sus reservas: si Scorsese y él —dice— idearon el héroe existencial, aludiendo sobre todo a Taxi Driver y Raging Bull, Tarantino introdujo el héroe irónico; no le queda claro, continúa, si Scorsese y él tienen cabida en el extraño mundo nuevo en que se ha convertido el cine.) Lo queremos porque no pudo prever que con Pulp Fiction, modelo de ruptura narrativa, consolidaría un estilo paródico que lo transportaría hasta Cannes, a años luz de aquel negocio de renta de videos en California; ni mucho menos que, al reventar de un balazo accidental el cráneo de un ladronzuelo, Vincent Vega (John Travolta) plasmaría en el parabrisas trasero de un auto la espesa escritura de la posmodernidad. La oreja mutilada por Mr. Blonde (Michael Madsen) al compás de “Stuck in the Middle With You” en Reservoir Dogs —una oreja que parecería desprenderse del cuerpo de Blue Velvet, de David Lynch— ya escuchaba, aturdida, ese ritmo definitorio de finales del siglo xx.
Querámoslo o no, el ritmo de los soundtracks de Tarantino —lo que una compilación llamó The Tarantino Connection— ha moldeado y reflejado nuestra sensibilidad anfibia, que se mueve con igual soltura en las aguas del revival musical que en la tierra pop de las referencias cruzadas, esas magdalenas de McDonald’s. Aunque, viéndolo bien, más que soundtracks, son parte de un discurso paralelo al visual, o mejor, constituyen un metadiscurso que en Kill Bill-Vol. 1 alcanza un grado superlativo; incluir melodías kitsch (“The Lonely Shepherd”, del flautista rumano Zamfir) al lado de temas de filmes casi ignotos como Twisted Nerve (Boulting, 1969) y The Grand Duel (Santi, 1972), o de viejas series televisivas como Ironside y El avispón verde, habla de una estrategia que trasciende el simple homenaje, el gracejo, para pulsar nuestros resortes memorísticos y proponer una lectura cultural que desborda los límites de la pantalla. ¿Y qué es Kill Bill-Vol. 1, a fin de cuentas? Pues es la cuarta película de Quentin Tarantino, con todo lo riesgoso y apasionante que implica la etiqueta. Y no, definitivamente uno no sale del cine sin sentir nada. Uno no puede permanecer impasible ante un sangriento despliegue de fibra fílmica que fusiona el spaghetti western, las cintas de blaxploitation y las artes marciales, el gore y la animación oriental, a menos que pertenezca justo al Universo Quentin, ahí donde el violín más pequeño del mundo se toca con indiferencia por las pobres meseras que no reciben propina. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.