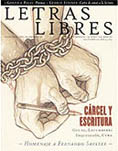Ser biógrafo tiene muchas compensaciones, sobre todo en una cultura como la nuestra, proclive a las abstracciones, las doctrinas y generalidades, desdeñosa de lo concreto, lo individual e irrepetido. Pero ser biógrafo, aquí y en cualquier sitio, tiene cuando menos una cara triste. Aparece cuando el historiador de las vidas ajenas no puede menos que escribir el obituario de un amigo cercano y muy querido.
Se llamaba Richard M. Morse. Era un historiador profundamente sabio, imaginativo y original. De haberse especializado en China, Medio Oriente o la Unión Soviética, al día siguiente de su muerte hubieran aparecido en el Washington Post o el New York Times vastas y sentidas elegías sobre su vida y obra, pero aun en los círculos por donde pasó (las Universidades de Columbia, Yale y Stanford, Puerto Rico y el Wilson Center) muy pocos, estoy seguro, lo recordarán. La razón, en principio, es sencilla: Morse era un excéntrico de la academia, un irónico literato perdido en las aulas y los cubículos, un maestro en la erótica de las ideas que para colmo se enamoró de la patita fea en la scholarship norteamericana: se enamoró de Latinoamérica.
En ese amor participó cada célula de su ser. Tengo conmigo un viejo ejemplar que me regaló de The Nasau Lit, revista literaria que Morse coeditaba y que estaba asociada a su Alma mater, la Universidad de Princeton. Tiene fecha de diciembre de 1941. El número está dedicado en su totalidad a América Latina y contiene tres colaboraciones firmadas por Morse, dos reportajes sobre Cuba y Chile, y un bonito cuento situado en Maracaibo. Tenía apenas veinte años, estudiaba literatura, escribía poesía y ensayo (era discípulo de un famoso crítico, Alan Tate) y acababa de hacer un largo periplo por el continente visitando México, Cuba, Venezuela y varios países de Sudamérica. En Chile, le gustaba recordar, trabó amistad con un impetuoso doctor socialista, el ministro de Salud Salvador Allende. De aquel viaje regresó hechizado y dispuesto a dedicarse al estudio de esos países que para él no sólo compartían un mismo idioma y una cultura similar sino que constituían nada menos que una civilización. La guerra interrumpió sus proyectos (sirvió en la Marina en el Pacífico y estuvo, creo, en Okinawa), pero al regresar se matriculó en Columbia, donde conoció a las dos figuras intelectuales que lo marcaron: Benjamin Nelson y Frank Tannenbaum.
Alguna vez me habló de Ben Nelson, personaje torturado y omnisciente que, según Morse, había leído "todos los libros". (Viniendo de Morse, que literalmente nadaba en libros, la afirmación era verosímil). Sospecho que Nelson le había proveído de las cotas amplísimas de su cultura, una vastedad sólo comparable a la de los autores de la Escuela de Frankfurt (con quienes Nelson tenía relaciones estrechas) y que abarcaba filosofías, historias, literaturas, idiomas, eras completas. Morse se sentía a gusto hablando lo mismo del pensamiento del Medioevo que de la Viena de Wittgenstein, de la literatura del boom que de los clásicos rusos, de música brasileña o de sociología del saber. Su deuda con Tannenbaum era distinta. Padre fundador de los estudios latinoamericanos y más cercano al pragmatismo de su maestro John Dewey, a Tannenbaum le importaba sobre todo la historia social, económica y política. Había recorrido a lomo de mula la superficie campesina de nuestros países. Morse, por su parte, vivió con intensidad las principales ciudades (sobre todo México, Buenos Aires, Río y Sao Paulo). A la manera de Walter Benjamin (con quien compartía la noción de la literatura como clave maestra para entender la historia social), leía las ciudades a la manera de un texto, las llamaba "arenas culturales". Publicó varias obras notables con ese enfoque.
Un pequeño libro que circula aún da una cierta idea de la dimensión intelectual de Morse: El espejo de Próspero (Siglo XXI, 1982). Se trata, a mi juicio, de uno de los estudios más penetrantes sobre lo que Morse llamaba "la dialéctica del nuevo mundo", es decir, las diversas y divergentes "opciones" de las dos culturas políticas —la sajona y la ibérica— que echaron raíces en América. En la tesis de Morse —que simplifico al máximo—, la historia de esas opciones no comienza en el siglo XVI sino centurias antes, con el "papel preparatorio" que para la tradición filosófica moderna había tenido, según estudios de Nelson, Pedro Abelardo (1079-1142). A partir de allí despunta una línea que llega a las revoluciones científicas y religiosas del Renacimiento y más tarde al individualismo de Hobbes y Locke. Para la vertiente ibérica, intocada casi por ambas revoluciones, la autoridad fundadora sería Santo Tomás de Aquino, sobre todo en la riquísima reelaboración que hicieron de él los grandes neoescolásticos españoles del siglo XVI y XVII, en especial Francisco Suárez.
Recuerdo mi absoluta fascinación cuando hace 25 años, en una ruidosa cafetería de la Ciudad de México, escuché a Morse por primera vez contarme esta historia sobre las premisas filosóficas de las dos civilizaciones americanas. Con respecto a México, en particular, sentí que todo el pasado se iluminaba y cobraba sentido: caudillos, caciques, tradiciones tutelares, actitudes misionales, patrimonialismos y corporativismos eran rasgos profundos provenientes de una cultura (de una arquitectura) política que seguía —y aún sigue— pesando sobre nosotros (Morse, crítico del American way of life, no hubiese usado ese verbo: la veía, en cierta medida, como una bendición). Pero más allá de nuestros eventuales desacuerdos (él objetaba mi noción liberal de democracia, yo señalaba los riesgos opresivos de su perspectiva organicista), a partir de entonces no hice sino escribir historia en la clave de Morse.
Abelardo había tenido a su Eloísa. Morse hizo más: no sólo se enamoró de un continente sino de una mujer que simbolizaba las emociones, la turbulencia, la sensualidad de un continente: Emerante de Pradines, Emy, una bellísima haitiana, bisnieta del padre de aquella patria, bailarina clásica y discípula de Martha Graham, a la que conoció en Nueva York. En un entorno racista, desafiando siglos de prejuicios, un descendiente de los primeros colonos llegados en el Mayflower se casaba con una mujer de color, proveniente de un país oscuro y atrasado. La decisión le costó en términos académicos pero Emy le dio —además de una hija y un hijo— un lugar en la arquitectura del mundo y una misteriosa antena de sensibilidad que no admite más que un nombre: magia. Quienes los vieron, ya viejos, interpretar juntos música afroantillana —él cantando dulcemente con un bongó, ella bailando— no los olvidarán.
Vivían parte del tiempo en Haití y el resto, sobre todo en primavera y otoño, en Georgetown, Washington. En aquella pequeña casa estilo Tudor de la calle Volta Place —con el tornasol de los arces y los cielos limpísimos— pasamos horas fugitivas y horas lentas. Morse bebía vodka como agua. De pronto hilaba una teoría genial o recitaba un limerick procaz. Tenía un oído maravilloso que se reflejaba no sólo en sus análisis de sociología lingüística sino en su sentido del humor, entre implacable yjuguetón. Sobre la chimenea, enfundado en su negro gabán, nos miraba su ancestro, el viejo Morse del siglo XVII, con su piel de cera, amplio mentón y ojos azules como los de Dick, claros, pequeños. En los estantes de la sala, Morse guardaba finísimos libros de aves (de Lear y Audobon) y joyas de literatura inglesa —Hardy, Swift, Stevenson—, legados directos de su madre, una victoriana nada victoriana, culta y temeraria. En las habitaciones de arriba se apilaba su biblioteca latino-americana que con el tiempo Morse fue concentrando en Puerto Príncipe, en una exigua fundación que, según entiendo, lleva su nombre.
En Brasil, donde pasó tiempos alucinantes e hizo amistades duraderas, Morse es relativamente famoso. Hace unos años el gobierno de su amigo Fernando Henrique Cardoso le otorgó la mayor presea de reconocimiento nacional. Esa inclinación de Morse por el universo brasileño (cultura riquísima pero por desgracia excéntrica dentro del orbe ibérico) lo alejó aún más de las corrientes centrales de la vida intelectual latinoamericana. Pero a él le tenía sin cuidado. Era el país de Mario y Oswald de Andrade, el de la vanguardia permanente, el de la expresión de todos los sentidos. El mundo parecía menos vivo fuera de Brasil. Morse, ahora lo veo, era un creyente en la "raza cósmica" con todo y capital en Iguazú. Entre sus frases retengo siempre una: "People are not property". Ahora marco su teléfono y aún me contesta su cortés grabación, pero prefiero recordarlo con el colofón que inventó para su fábula "McLuhanaima", incluida en el libro Resonancias del nuevo mundo, que le publicamos en Vuelta:
Se imprimieron cinco millones de ejemplares de este libro. Un ejemplar numerado como "uno" fue escrito a mano en tinta sepia sobre un rollo rosado de Papel Higiénico Suave Estrujable Charmin, autografiado por la amante del presidente de la Ford Motor Company. Los restantes 4,999,999 fueron fotocopiados en papier bouffe y engrapados con dientes de piraña. Se acabó de encuadernar en 1976, el quincuagésimo aniversario de la invención del código Morse. –
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.