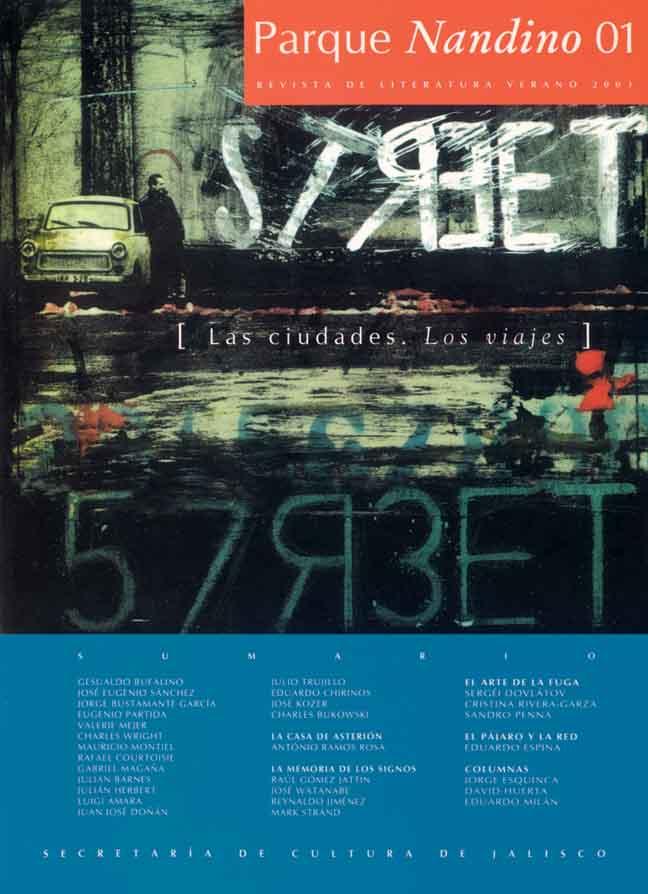Nunca supo cómo llegó ahí. El día en que murió, Bernabé Góngora comía un ossobucco en el restaurante La Flor de Hamburgo, en compañía de su esposa y otros comensales, mientras hacía bromas y escuchaba los valses que interpretaban tres músicos en una esquina del local. A punto estaba Góngora de pedir a uno de sus acompañantes, el doctor Murillo, que dijera un brindis, cuando sintió un dolor intempestivo en la nuca, agudo y frío como un punzón largo, y algo estalló adentro y afuera de él, sin darle tiempo de preocuparse o de sufrir. De repente se sintió enorme, volando en pedazos: cada pedazo suyo era él al mismo tiempo, y ocupaba distintos lugares y podía ver todo el restaurante, por arriba, por abajo, desde diferentes ángulos. Después se comprimió y comenzó a ascender a gran velocidad. Lo que seguía siendo Bernabé, a pesar de esta transformación, gritaba despavorido al acercarse cada vez más al gran candil que iluminaba el lugar, temiendo que la materia que ahora lo conformaba se estrellara contra el techo altísimo, o quizá lo llevara más arriba, al mismo cielo, de una manera vertiginosa. Pero Bernabé no viajó al cielo ni a ningún lugar, sino que blandamente se detuvo entre las velas de cristal con forma de merengue de la gran araña que iluminaba el restaurante y su pedrería que reflejaba la luz, como si la energía eléctrica lo hubiera atraído o se hubiese fundido con él. Bernabé gritó y sintió que salía de él algo similar a una voz.
Nadie lo escuchó. Debajo de él, la música se había interrumpido. Los meseros acudían con distintos brebajes a reanimar su cuerpo derrumbado sobre la mesa del restaurante, el cual, con el traje negro y volteado ahora boca arriba por varios brazos diligentes, parecía el de un enorme escarabajo que lo miraba con los ojos fijos. Sibila, su mujer, le había ya aflojado el corbatón y le daba unas palmadas en las mejillas que al Bernabé de la lámpara le parecieron, quizá, poco cariñosas. A su lado, sus amigos los doctores Bonifacio y Murillo extraían los instrumentos de sus respectivos maletines. Cuando lo auscultaron, la clientela del restaurante, de pie, guardó un silencio entre atemorizado y respetuoso. Sólo una señora no pudo resistir y tuvo que correr al tocador a vomitar. También Bernabé contuvo su raro aliento; primero quiso que rezaran por él, pero al ver al doctor Bonifacio extraer la jeringa del maletín, cuyo cartucho de goma llenó con el líquido verdoso de una botellita, se llenó de esperanza de que el piquete lograra el efecto de pegar su ser a aquel cuerpo que no terminaba de reconocer como el suyo, tan desguanzado, tan grande le parecía en comparación a la idea que el espejo le solía dar de sí mismo cuando se vestía en las mañanas. Casi estuvo seguro de que despertaría de nuevo con ellos para poder contarles esta experiencia metafísica, pero nada logró la ciencia; Góngora permaneció en el candelabro y el escarabajo negro siguió yerto encima de la mesa, entre los platos comidos a medias, las copas volcadas, la salsa bernesa de los filetes y una carlota de rompope que acababa de llegar, hasta que el doctor Murillo lo cubrió con un mantel de cuadros rojos que le había facilitado el capitán de meseros. Al cabo de un rato, unos mozos depositaron en una camilla el corpachón preparado como para un almuerzo campestre y ante la presencia del desolado espíritu de Bernabé Góngora, los médicos se lo llevaron para siempre. También se llevaron a su esposa Sibila como a un perrito abandonado. De haber sabido que el verdadero Bernabé, o lo que él consideraba quizá su persona, se encontraba encima de sus cabezas, Sibila no se hubiera ido. O quizá sí, dudó Bernabé. Hasta un trozo de espíritu era capaz de guardar toda clase de resentimientos, odios y rencores, y el de Bernabé Góngora, por más que entendiera que él hubiera caído en el mismo error de confundir el cuerpo con el ser, en ese momento no pudo evitar detestar a todo el género humano, incluyendo a su esposa, sus amigos, los meseros y los músicos.
Así siguió el fabricante de salas, comedores y recámaras de la pequeña ciudad de San Cipriano preso en la lámpara, convertido en una especie de gas desolado. A ratos lo acometía la angustia, pero entonces era como si todo él fuera un pedazo de ansiedad fría, que no tenía poder para mover, ni para hacer que se expresara de ninguna manera, ya fuera melancólica o violenta. Al cabo de un rato, pasada la conmoción por su fallecimiento, los músicos guardaron sus instrumentos y la misma clientela a la que él había creído gritar “¡aquí, aquí, estoy aquí!” pagó sus cuentas sin oírlo jamás y salió consternada del restaurante. Los meseros, entre comentarios y elucubraciones sobre lo sucedido, terminaron de recoger los platos, las copas, las salseras a medias, las migajas y los palillos de dientes, amén de limpiar no sin asco un poco de sangre que se derramó por el golpe en la cabeza que se había dado el occiso al caer. Luego apilaron las mesas y las sillas en un rincón, y poco después se hizo de noche. Entonces Ambrosio Pardo, uno de los meseros de La Flor de Hamburgo, se dispuso a apagar las luces. Bernabé Góngora, que ya había intentado de mil maneras ser escuchado a pesar de la materia que lo constituía, tan evasiva, entramada en el molesto resplandor del gran candelabro, deseó sinceramente un poco de oscuridad. Pero ni siquiera tuvo tiempo de agradecerlo: el joven oprimió simplemente el botón y, como si fuera una de las velitas de cristal con apariencia de merengue, lo apagó también a él. –
(ciudad de México, 1960) es narradora y ensayista. La novela Fuego 20 (Era, 2017) es su libro más reciente.