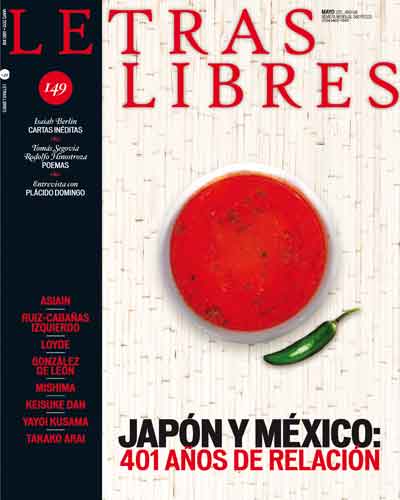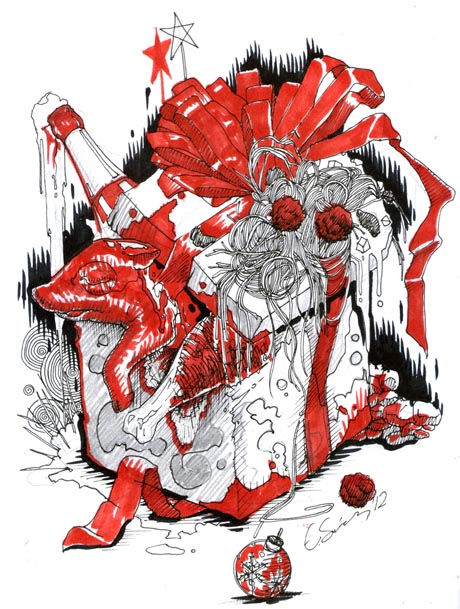La obra fundacional de la literatura japonesa, la primera gran antología poética de Japón, Man’yoshu (“colección de las diez mil hojas” o “las diez mil generaciones”), recoge este poema (libro 17, 3896):
Aun en casa
vivimos vacilando;
sobre las olas,
en flotante morada,
quién sabe a dónde vamos…
Lo escribió en noviembre de 730 un cortesano de Ôtomo no Yakamochi, editor final de la antología y uno de los poetas mayores de la historia de Japón, cuando el Gobernador General de Kyûshû fue llamado a la corte como Gran Consejero. Fue obviamente inspirado por el temor ante la navegación inminente, pero expresa también la desazón ante los vaivenes de la vida política y, más hondamente, una incertidumbre ancestral del alma japonesa, huésped de una isla inestable, azotada cíclicamente por tifones, agitada constantemente por temblores, expectante de los volcanes. La flotante morada del poema es una nave pero hace pensar de inmediato en las casas tradicionales de madera y papel, y es desde luego simbólica: es la residencia en la tierra, para usar la fórmula de Neruda, pero esa tierra se agita sin cesar como el agua.
Nada más opuesto a la tierra firme continental que el inquieto archipiélago japonés. También en el sentido original de la expresión latina: terra firma significa “tierra seca”, y si algo define a estas islas es el agua que, más que rodearlas, las envuelve y penetra. En un libro fascinante, The island of the fisherwomen, el antropólogo y fotógrafo Fosco Maraini describió a los japoneses como gente del mar que ve en las montañas olas solidificadas. Verdes elevaciones que se suceden una a otra sin cesar en la isla, como la noche al día, en perpetua metamorfosis. Los ríos son abundantes, las lluvias intensas y la humedad abrumadora en el verano.
En el agua, los japoneses están en su elemento. Los vecinos acuden cada noche a los baños termales del barrio para relajarse pero también para encontrarse con los amigos y enterarse de las novedades. Como observó Octavio Paz en su prólogo a Renga, el poema colectivo que por iniciativa suya escribieron cuatro poetas en el sótano de un hotel de París en una semana de 1967, mientras para nosotros la escritura y el baño son actividades privadas, para los japoneses son colectivas.
Comunión y purificación. A los santuarios más antiguos del shinto, la religión nativa de la isla, los circunda un riachuelo que marca la frontera entre el espacio sagrado y el profano; en todos, una vez traspasado el portal simbólico, hay un aguamanil para las abluciones de los fieles: una purificación simbólica que antiguamente se hacía sumiéndose en un río. Lavarse las manos y la boca al entrar al santuario tiene el mismo sentido que descalzarse al entrar a la casa: despojarse de la suciedad exterior para entrar en la intimidad.
Los jardines de arena de los templos zen tienen orígenes chinos, como la escuela que los cultiva, pero su despojamiento extremo, que corresponde al de una corriente de pensamiento religioso que descree de las escrituras y aun de los dioses para centrarse en la práctica ascética y la revelación del vacío, tiene también raíces en la religión nativa. La conocemos como shinto, pero hay que aclarar que ese nombre, y la organización y jerarquización de las creencias, se debe al budismo, y que durante muchos siglos los dos cultos no solo convivieron sino que se mezclaron y confundieron.
La palabra común para jardín, niwa, aparece registrada por primera vez en el Nihon shoki, la crónica histórica del siglo VIII, referida a “un espacio consagrado a la adoración de las deidades”. En los santuarios shinto suele encontrarse ese espacio: un rectángulo de arena limitado por una cuerda delgada sostenida en varas de bambú de la que cuelgan hojas de papel plegado que indican la presencia de lo numinoso. Es un espacio vacío, a veces con un montículo cónico que representa la montaña en que las deidades descendieron al mundo, pero frecuentemente plano. Un paisaje escueto que prefigura los escenarios simbólicos de los jardines zen.
Según el folleto elemental que entregan a los visitantes del Ryoanji, en el jardín puede verse la representación de un grupo de montañas que asoman entre las nubes, un archipiélago, o una composición abstracta. Gente más entendida o más fantasiosa habla de un dragón o de un tigre. Sin duda caben otras interpretaciones. Me gusta ver ahí un espejo de las constelaciones y una partitura de música de las esferas. Un espejo: una superficie reflejante abierta al cielo. No hay que olvidar que en el nombre japonés que los diccionarios traducen como jardín seco, karesansui, el último de los tres caracteres es el de agua. La grava del Pabellón de Plata, dice Italo Calvino que le explicaron, tiene la cualidad de retener la luz de la luna. Podría decirse que todos los jardines de arena son estanques lunares.
Advertidos por el folleto, los visitantes del Ryoanji se entregan a la admiración de un enigma baladí. Desde cualquier punto a lo largo de la veranda del templo no pueden verse sino catorce de las quince piedras que lo componen. Ese juego de estricta geometría distrae de algo más interesante: la geometría misma es invisible. Las rocas parecen dispuestas al azar. En otros jardines, que figuran paisajes clásicos, reales o literarios, de China o de Japón, la ordenación alude a formaciones naturales. Esa simulación de la naturaleza, siempre asimétrica y no tentada por las formas platónicas ideales, lo mismo que las piezas de cerámica que encuentran en la imperfección su cima, es escenográfica.
Lo mismo puede observarse en los árboles bonsái, forzados a no crecer más allá de cierto punto y a adoptar formas dramáticas que aluden a escenarios, reales o simbólicos, donde luchan los elementos. Un pino enano se contorsiona en una maceta como el que resiste sobre un peñasco asomado al mar el empuje del viento. Alude a un paisaje chino, célebre por el poema recreado en el pasaje de una novela, representado con unos cuantos trazos de carbón en una tela. Lo dijo Claude Lévi-Strauss: en Japón aun el paisaje es caligrafía.
En la imaginación occidental la naturaleza se encuentra por definición más allá del orden civilizado al que se opone en la selva selvaggia: cosa desordenada y oscura al fin indomeñable. Pretender controlarla es cometer el pecado de la hybris, es soberbia y desmesura. Para elogiar un jardín, en nuestros países, suele decirse que es lujurioso, exuberante. En el otro extremo está el orden geométrico de Versalles: la naturaleza sometida a un plan racional. En Japón los jardines son una representación de la naturaleza, pero de una naturaleza historiada.
Cultivons notre jardin, dijo Voltaire. Para que los cerezos florecieran por toda la isla en primavera, fue necesario primero cubrirla de cerezos: tarea tal vez de dioses, pero cumplida por hombres. Los cerezos más famosos de Japón, las decenas de miles de las montañas de Yoshino, en la prefectura de Nara, fueron plantados por el asceta peregrino En no Gyoja en el siglo VIII. Los del parque de Ueno, los más populares para el hanami en Tokio, se plantaron allí por orden de los Tokugawa. Otros hombres fueron creando a lo largo de siglos la mayor parte de las especies japonesas de cerezo, hibridaciones artificiales.
Antes de la época Heian, el árbol nacional de Japón era el ciruelo, que tuvo todavía un lugar central en el Man’yoshu.
Ciento cincuenta años más tarde, a principios del siglo X, para compilar la primera antología poética imperial, el Kokinshû, Ki no Tsurayuki comisionó la escritura de poemas alusivos al cerezo: fue un paso decisivo para que en el alma de la nación ese árbol suplantara al ciruelo, símbolo chino. Una política de Estado, un vasto movimiento que puede remontarse al siglo IX y a la decisión de Sugawara no Michizane (ministro de la Derecha, responsable de las misiones diplomáticas a China, el más ilustre de los poetas japoneses en chino y desde hace mil años una de las deidades principales del shinto), de suspender las embajadas al País del Centro, que “entraba en una era de decadencia”, según arguyó en la propuesta presentada y aceptada por el Consejo de Estado. Japón no solo establece una distancia sino que emprende la definición de una cultura nacional. En esa tarea fue esencial la recuperación de la lengua japonesa para la poesía: es el origen de la larga serie de antologías imperiales. Los cientos de poemas sobre cerezos en la primera y más célebre, Kokinshû (1005), fueron comisionados para fomentar el culto nacional.
Ese culto se expresa vivamente con la práctica colectiva del hanami: la contemplación de las flores que, durante una semana cada año, congrega a los japoneses en torno de los árboles. La fiesta es motivo de conversación y ocasión de ebriedad, pero no deja de ser aleccionador ver a los oficinistas, de traje y corbata y con el maletín en la mano, que contemplan las flores extasiados y a veces, lo he visto, con lágrimas en los ojos.
La sensibilidad japonesa a la naturaleza es una creación cultural; también lo es la naturaleza japonesa o, mejor dicho, lo que los japoneses entienden por naturaleza. No la selva –oscura, impenetrable, amenazante– sino el jardín.
En toda la poesía antigua japonesa no hay una sola imagen de la selva. El más allá de lo natural se expresa en la profundidad de los montes desde donde se escucha, en el bramido de los ciervos, la voz del deseo:
Honda montaña,
entre hojas carmines.
Cuando se oye
la voz del ciervo en brama,
el otoño es más triste.
Esa montaña, en el poema escrito en 893 por Sarumaru, no es un lugar remoto: es el paisaje visto desde una villa cortesana. Son los montes que rodean a Kioto, y que muchos jardines limítrofes incorporan a su escenografía por un sabio juego de perspectiva (shakkei: paisaje incorporado). El arce japonés, que no se conoce casi sino en variedades cultivadas, los tiñe en otoño y ver en ellos un tapiz, como han hecho durante siglos los poetas, no puede ser más justo: la distribución de amarillos, ocres y rojos obedece a un diseño y se debe a la labor de jardineros.
Suele decirse que el budismo es la religión mayoritaria del pueblo japonés, y hay aun quienes creen firmemente que todos los japoneses son adeptos del zen, disciplina en realidad minoritaria, cuando apenas hay uno que no practique alternativamente los ritos del shinto y del budismo y ambos cultos se han influido largamente. La conformación de los jardines no es el único ejemplo.
Lo que se llama mono no aware, la sensibilidad ante la impermanencia de las cosas, que tiene en la contemplación de los cerezos su expresión más conocida, y es el motivo central del Genji monogatari y muchas obras, tiene raíces en el animismo que está en la base del shinto, una religión sin más allá ni trascendencia, en la que no hay otro mundo fuera de este. Es clara la consonancia entre esa certidumbre de una realidad absolutamente terrenal, en la que lo sagrado es lo que hay aquí, y la noción budista de la impermanencia. No es difícil tampoco ver cómo la noción del vacío, tan esencial para el pensamiento budista como seguramente difícil de aprehender para el ciudadano común, se expresa en la arquitectura escueta de los santuarios más antiguos, despojados de ornamentos y, salvo en el mínimo altar central, de muros.
Si uno interroga a los jóvenes japoneses sobre su religión, la mayoría declarará que no tienen ninguna; pero si les pregunta si acuden a los templos y santuarios, casi todos contestarán afirmativamente; y no habrá ninguno que no acepte que una vez allí, ante el altar, cumple con las sencillas prácticas rituales, “como todo el mundo”. Los adultos, en cambio, con frecuencia responderán que son adeptos a tal o cual secta. Antes que ver en ello una muestra de ciego automatismo, como el que según un prejuicio extendido caracteriza a los japoneses, sería prudente ver cómo corresponde al modo en que se enseñan las artes tradicionales y muchas disciplinas modernas. Todo el que aprende a escribir repite los caracteres en un orden preciso, una y otra vez; no hacen otra cosa los calígrafos avanzados. El ceramista, antes de elaborar una pieza propia, repite la misma taza mínima cientos de veces. Los estudiantes de artes marciales, antes que pensar en el combate, se esfuerzan en aprender la kata: la forma. Como Octavio Paz apuntó, contradiciendo a Roland Barthes: “Japón no es el imperio de los signos: es el imperio de las formas.” Esas formas, vacías al principio, se llenan de sentido una vez que se vuelven una segunda naturaleza. Y toda naturaleza, como hemos visto, es segunda.
El respeto a las formas, no menos esencial en las fórmulas de cortesía del trato cotidiano que en las ceremonias diplomáticas, los ritos religiosos o la elaboradísima ceremonia del té, que se traduce en la obediencia a las jerarquías y el acatamiento a las leyes, tiene claras raíces confucianas. Corresponde a la idea de que el bien social es superior al bien individual y la cohesión del grupo tiene primacía sobre la independencia personal. Por lo mismo, las expresiones de la dicha o el pesar individual ceden el lugar a la armonía colectiva. Los japoneses no son, como quiere el lugar común, inexpresivos ni insensibles: son pudorosos y respetuosos de la intimidad. Pero la expresión del dolor, íntimo o colectivo, si no invade el espacio público, tiene un vasto lugar en la literatura.
La lista de Translations of Classical Japanese Works publicada por la Universidad de Meiji Gakuin registra diecisiete traducciones del Hôjôki (siete al inglés, tres al alemán, dos al francés, una al español, checo, esperanto y japonés moderno) y olvida por lo menos dos. A lo largo de los años he leído seis versiones inglesas y dos francesas de esa crónica de calamidades redactada por Kamo no Chômei en 1212, aparte de la recreación en verso de Basil Bunting (y su traducción por Aurelio Major). Con todas ellas y el casi mudo original delante, inicié a fines de 1997 una versión española que decidí felizmente abandonar cuando apareció la de Jesús Carlos Álvarez Crespo en la editorial Hiperión. Entre mis borradores había uno que intentaba los alejandrinos:
Fluye incesante el río, nunca es la misma el agua,
la espuma en el remanso se disuelve y se forma
cada instante. Y así los hombres y sus casas.
Lo cual traduce con bastante fidelidad el primer apartado del libro pero, aunque sigue casi linealmente sus palabras, les da una forma del todo ajena al original. Al anotar esas líneas espontáneas, me vinieron a la mente las iniciales de East Coker: “In my beginning is my end. In succession / Houses rise and fall…” Y se me hizo de inmediato evidente que el traductor idóneo del clásico japonés a nuestra lengua sería José Emilio Pacheco, autor de una versión maestra de los Four Quartets y cuya propia poesía es tan afín a la del Hôjôki, una meditación sobre el carácter efímero de los hombres y sus obras que influyó en Matsuo Bashô, al que ha traducido Pacheco.
La prosa del eremita es una crónica en la que los acontecimientos fundamentales son el incendio de 1177, poco después de la muerte de su padre; el vendaval de 1180; el traslado de la capital a Fukuhara, el mismo año; la hambruna de los dos años siguientes; el gran terremoto de 1185:
Las montañas se hundieron, los ríos se colmaron.
El mar entró en la tierra.
La tierra se quebró.
[…]
No quedaron en pie ni templos ni pagodas.
[…]
Veinte o treinta temblores cada día, cada uno
en un día cualquiera nos hubiera aterrado.
[…]
No cesaron en tres meses los coletazos.
El título no alude a esos eventos; Hôjôki quiere decir “Relato desde una choza”, y la meditación de Kamo no Chômei tiene el espacio de nueve metros cuadrados de esa choza como último centro. Casi al final del libro leemos:
No apegarse a las cosas, fue la lección de Buda.
Pero adoro esta choza. Es pecado. Deseo
paz y serenidad: esa es mi atadura.
El pasaje expresa el mismo sentimiento del célebre haiku que Issa Kobayashi escribió en 1817, pensando en la muerte de su hijo Sentarô:
Es de rocío
el mundo de rocío
y sin embargo…
La realidad es evanescente, la vida efímera y el mundo transitorio, y sin embargo…
Los versos finales de Kamo no Chômei y el breve poema de Issa pueden leerse en dos sentidos opuestos: expresan a la vez una íntima rebelión y una final conformación al orden. Así son las cosas: las cosas son, sin embargo.
La aceptación de la transitoriedad, la delicada sensibilidad ante lo efímero y la visión del vacío no se oponen a la fe en la realidad material del mundo (aunque sí, tal vez, a la creencia en otro mundo más allá de este). Del mismo modo, el mundo de la ceremonia del té y la contemplación de las flores no están reñidos con la confianza en la tecnología.
Erigir la nave central del Todaiji en Nara requirió casi diez años, la colaboración de 2,600,000 personas y 439 kilos de oro para recubrir la estatua del Gran Buda. Pero el costo y la proeza tecnológica son menos asombrosos que las consecuencias remotas de la noticia divulgada en el año 752 por las delegaciones enviadas a la ceremonia de consagración, el mayor ritual religioso que se haya celebrado en Japón.
Un siglo más tarde, el geógrafo árabe Ibn Jurdadbih anotó que en la isla las cadenas de los perros y los collares de los monos eran de oro. La especie le había llegado de China, donde mucho después a Marco Polo le hablarían de “un grandísimo palacio todo cubierto de placas de oro, de más de dos dedos de espesor y en el que todas las habitaciones y salones estaban también cubiertos de oro fino”. Esa imagen encendió la imaginación europea e impulsó las naves que dieron con América. Pero en Japón no había casi oro, ni mucho de lo que imaginaron durante siglos historiadores y poetas. O lo había de otro modo, como ahora, cuando la comunicación, que atenúa las diferencias, multiplica a la vez imágenes tan irreales como las de los poetas simbolistas y modernistas, aun si en lugar de pinceles las producen cámaras.
Durante años nos dijeron los pies de foto de la prensa occidental que los japoneses usan tapabocas para defenderse de la contaminación ambiental, cuando en realidad lo hacen para protegerse de la gripe y del polen de los cipreses, al que muchos son alérgicos, y no estornudarle en la cara al vecino. Una epidemia ha vuelto comprensibles esas imágenes pero no otros malentendidos. Como quienes ven en todo japonés a un iluminado del zen y quienes creen que todos son autómatas de traje negro, se engañan los que imaginan un país deshumanizado por la obsesión tecnológica.
La gente vive pendiente del teléfono celular, pero deducir que lo hacen para aislarse del mundo es apresurado. Los instrumentos que cualquiera lleva en el bolsillo (computadoras minúsculas en las que el teléfono es lo de menos pues sirven de reloj, cronómetro, calendario, calculadora, brújula, agenda, tarjeta de crédito, procesador de texto, cámara de foto y video, navegador de internet, grabadora, consola de juegos, entre otras muchas cosas) son barreras solo en la medida en que son puentes.
La mediación tecnológica se asume en la cultura japonesa con una naturalidad que nos escandaliza. En la Historia de Genji el protagonista, para seducir a una mujer, hace desarreglar el jardín de manera que parezca silvestre y lo llena de insectos cuya música ha de mezclarse con la de las cuerdas. Desde esa época se ha guiado el crecimiento de los árboles y se han cortado los montes para conformar el paisaje. En el siglo XVII, cuando se crearon las primeras islas artificiales en Tokio, también se construyeron los primeros autómatas. A diferencia de los europeos, no tenían propósitos industriales sino estéticos: tiraban al arco, auxiliaban en la ceremonia del té y eran vistos no con temor sino con una simpatía similar a la de los niños que en el Museo de la Ciencia Futura, en Tokio, observan a los robots de hoy.
Los artistas gráficos que florecen en esa época requieren también de una elaborada mediación tecnológica. El pintor europeo aplica el pincel sobre la tela pero entre los dibujos de Hokusai y lo que ve el espectador hay una serie de planchas y de artesanos. Esa distancia hace pensar que, más que de los pintores, aquellos artistas estaban cerca de los fotógrafos, y permite entender la fortuna inmediata de la fotografía en Japón.
Los instrumentos actuales son mucho más elaborados, pero son también puentes hacia la naturaleza. Hitoshi Nomura traduce, con matemáticas estrictas, el tránsito de la luna o el vuelo de una parvada de grullas en una partitura y revela que la música de las estrellas de Pitágoras es más que una metáfora. Ryuichi Sakamoto, que compone con ruidos ambientales, muy bien podría haber estado en el jardín del Príncipe Genji.
Los pasajeros de los trenes que leen en sus teléfonos correspondencia, directorios, diccionarios, manga, poesía, cuentos, novelas que muchos de ellos a la vez escriben, se sentirían también a sus anchas en esa época, cuando los amores se tejían y destejían por escrito, con la mediación tecnológica del pincel y la tinta. Más de un crítico japonés ha señalado ya la profunda similitud entre las novelas escritas y leídas en los celulares (de la más popular circularon 25,000,000 de ejemplares virtuales, 2,000,000 en papel y una versión fílmica que atrajo a 3,500,000 espectadores) y el Libro de la almohada, una de las obras mayores de la literatura universal, escrita en el siglo XI. Los medios son distintos, la literatura y el arte no son menos vivos. Están en nuestra naturaleza. ~
Kioto, 5 de abril, 2011