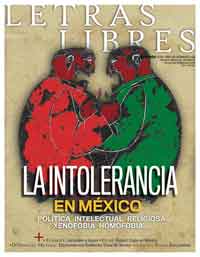Yehezkiel Lefkowitz, quien se convertiría bajo el nombre de Oscar Lewis en uno de los antropólogos más polémicos de la segunda mitad del siglo XX, nació en Nueva York el 25 de diciembre de 1914. Su padre, Chaim Leb Lefkowitz, un estudiante rabínico de la ciudad de Sopotskin, uno de los pasos de la inclemente frontera entre Rusia y Polonia, había emigrado a Estados Unidos, donde oficiaba en una sinagoga de la calle 13 en el bajo Mahattan. En rigor, Lewis creció en las afueras rurales de Nueva York, en la pequeña población de Liberty, un área impregnada todavía por la cultura decimonónica del farmer del Este estadounidense. Cuando tenía cinco años, una afección cardiaca del padre obligó a la familia a gastar sus ahorros en la adquisición de una granja, que más tarde se convertiría en The Balfour, un hotel de unos cuantos cuartos cuyos precarios ingresos servían para su modesto sostén. El paradero recibió el nombre por los tratados con los que Lord Balfour había procurado que los judíos contaran con un lugar en Palestina al cual emigrar después de la Primera Guerra Mundial.
La niñez y la adolescencia de Yehezkiel transcurrieron así entre las lecturas caseras del Talmud, el rigor y el estilo protestantes de sus profesores y los menesteres de un hogar que colindaba siempre con la pobreza. Su biógrafa más connotada, Susan M. Rigdon, lo imagina como un “niño tres veces solitario”:1 en su familia, por la distancia de edades que lo separaba de sus hermanos; en Liberty, como un judío neoyorquino que creció entre farmers protestantes (la ciudad era el gran lugar, Liberty, el mal inevitable); y entre sus compañeros de escuela por el apoyo que debía brindar a la casa debido a la enfermedad del padre. En sus notas autobiográficas, Lewis se refiere escasamente a esa época, a veces solo para recordar los desacuerdos con su padre, o la extrañeza que sentía frente a sus condiscípulos, o al activista del Partido Comunista que solía trabajar en The Balfour durante los veranos, de quien escuchó sus primeras nociones de marxismo. Sea como sea, la soledad, incluso la excentricidad, serían signos distintivos de una carrera académica e intelectual que resultaría fulgurante.
Aburrido por la parsimonia de la high school de Liberty, Lewis concluyó su educación básica a la precoz edad de quince años, y se dirigió a Nueva York para continuar sus estudios. En 1930 ingresó al College of the City of New York, donde concentró sus estudios en las áreas de historia y filosofía. Sus profesores, historiadores de la talla de Philip Foner y Abraham Edel, dejarían una huella en su formación que más tarde sus críticos, particularmente en el campo de la antropología, impugnarían como “historicismo”. Desde entonces, para Lewis la antropología sería una disciplina cuyo rigor debería buscarse también en la historia, pues el mayor “error antropológico” consistía en “creer que una cultura había sido como es, y que seguiría siendo como se presenta ante los ojos del observador”.2
Fue en el departamento de graduados de la Universidad de Columbia donde inició propiamente su formación como antropólogo. Ahí, en las clases con Ruth Benedict y Ralph Linton, en las discusiones con invitados como Margaret Mead, figuras centrales en el pensamiento estadounidense, descubre la problemática que fija el centro de la mayor parte de su obra: la pregunta por la relación entre una cultura y las formas de la personalidad de sus individuos. Una pregunta que él, desde sus primeros trabajos, elabora de una manera muy personal. A diferencia de Jules Henry, Lewis siempre desconfió de la antropología conceptual: los arquetipos y las categorías, aunque inevitables, le parecían más bien “vendajes” que impedían observar la polimorfía de las relaciones entre la gente. Esta desconfianza lo apartó rápidamente de la doxa que ya se había desarrollado entre antropólogos más afines al marxismo. Lo único que Lewis adoptó de la teoría de Marx fue acaso la idea de que cualquier cultura era un orden fijado por el conflicto. El problema consistía en explicar cómo es que el orden era posible.
Tampoco desarrolló el fervor y la paciencia clasificatorios que distinguían a los trabajos de Benedict y otros de sus colegas. En cambio, fue uno de los primeros antropólogos en convertir al estudio de una comunidad en una labor multitudinaria, casi empresarial, que incluía a estudiantes, entrevistadores y especialistas de las más diversas ramas. Así sucedió en la India, a principios de los años cuarenta, donde encabezó una investigación auspiciada por la Fundación Ford para confeccionar un método que permitiera estudiar cómo impulsar el desarrollo de poblaciones marginales. Lewis acabó elaborando un estudio sobre el origen de los conflictos y las facciones de un poblado hindú, que exasperó a los administradores de la Ford, porque no se basaba en “datos duros” sino en historias aisladas de vida de algunos de sus miembros, y además no llegaba a ninguna conclusión práctica. La respuesta del antropólogo fue que antes de aplicar apoyos, había que entender los hilos más profundos que movían a una cultura, y dejar que sus miembros avizoraran sus propias necesidades. Nadie como Lewis entendió y denunció la hipocresía –y los saldos a veces devastadores– que se escondían bajo los programas de “ayuda a la pobreza”.
Y así sucedió también en sus primeros estudios sobre Tepoztlán en 1943. Si algo distingue a las preguntas que Lewis se hizo para investigar la condición de comunidades indígenas hispanohablantes fueron sus críticas a dos formas del romanticismo antropológico. La primera se dirigía contra los trabajos que había realizado Redfield años atrás en la misma zona, al que Lewis admiraba ostensiblemente (la dedica su primer texto sobre Tepoztlán). Pero Redfield, al igual que una buena parte de la antropología occidental, había idealizado a la comunidad indígena como una suerte de antípoda de los males que desgarraban la vida urbana y el mundo moderno. Su otro flanco de crítica, más riguroso aún, fueron los discursos sobre la pobreza como centro de superación de los dilemas del capitalismo, uno de los grandes relatos que fijaban la columna vertebral del marxismo dogmático de la época y de las críticas morales a las aporías de la modernidad.
El resultado de esa labor fue su primer trabajo clásico: Life in a Mexican village / Tepoztlán restudied. El subtítulo signaba el espíritu de todo el texto. Lejos de comenzar su estudio por el exotismo de una comunidad indígena, sus mitos, religión, figuraciones simbólicas, objetos por excelencia de la antropología de la época, las baterías de Lewis se dirigían a exponer su condición social, sus contradicciones, su verticalismo, sus exclusiones interiores. No despreciaba la relevancia de los órdenes simbólicos, pero quería descifrar cómo se ponían en acción en la vida cotidiana de la gente. En esta época, acaso su paso principal fue el acotamiento del “método” que habría de elaborar en sus trabajos posteriores. Entre la comunidad y el individuo, existía para Lewis una fábrica en la se ponían en juego todas las categorías abstractas de la comunidad en tanto que formas de vida de sus individuos. Esa fábrica era la familia. No la familia en tanto que categoría general, sino tal y como era vivida y subjetivada por sus miembros. De ahí que las historias de vida pudieran revelar aspectos que ningún estudio conceptual podía ni siquiera imaginar.
No fue sino hasta 1954 cuando pudo poner a prueba sus intuiciones y premoniciones sobre lo que hoy podríamos llamar el subjetivismo etnográfico. El estudio de cinco familias que habitaban en la ciudad de México, cuatro de ellas en vecindades, debería arrojar una visión más detallada de lo que Lewis había empezado a llamar “cultura de la pobreza”, acaso su aporte conceptual más esencial y más polémico al estudio no solo de los barrios negros en las ciudades estadounidenses, o de los conflictos entre los marginales de la India, o de la condición de las comunidades indígenas en Tepoztlán, sino de las aporías de la modernidad misma. Su teoría era que la modernización, la industrialización, el capitalismo y la urbanización no solo producían pobres, sino algo más grave aún: una cultura de la pobreza. La pobreza aparecía así no solo como una “condición social”, una suerte de estado transitorio que cada sociedad podía resolver de una u otra manera, sino como un auténtico orden de mentalidades, miradas codificadas, sistemas simbólicos y prácticas profundas que se transmitían de generación en generación y que resultaban de las maquinarias sociales que se proponían supuestamente erradicarla.
De las cinco familias que estudió a mediados de los años cincuenta, escogió a una de ellas para explorar con máximo detalle la existencia de este orden profundo: los Sánchez. Los hijos de Sánchez es el registro casi obsesivo de los lazos económicos, sociales, simbólicos, religiosos, psicológicos, sexuales y vivenciales que hacen de la pobreza no solo una forma social sino, retomando un concepto de Georg Simmel, una forma de vida. A través de cientos de páginas que se limitan (el término es una ironía) a “reproducir” testimonios autobiográficos, la pobreza deviene, más que un objeto de explicación, una épica sin épica, una condición del sobreviviente, de la violencia y el deseo, del odio y la solidaridad, de la ira y la indiferencia, de la rebelión individual y la resignación colectiva, de la angustia y la anestesia, de las carencias y los repliegues sobre sí misma. Una suerte de Divina Comedia del mundo moderno, cargada con todos los mecanismos posibles del humor, la resistencia, el desdén, la autodefensa de quienes no cuentan con ninguna opción más que sí mismos.
Redactado con la destreza de un extraordinario escritor, el libro es más una novela que un texto de relaciones casuales, en el que sus protagonistas son recreados como figuraciones de los testimonios que ellos mismos rindieron. Pero una novela cargada de todas las señales que requiere una crónica destinada a producir los efectos de una presencia: los paisajes de la desolación tras la fachada de un país, como el de los años sesenta, que se jactaba de haberse encaminado por el “milagro” del desarrollo y el crecimiento.
La primera edición en inglés apareció en 1961. Fue un éxito de ventas. El Fondo de Cultura Económica, dirigido por Arnaldo Orfila, publicó la primera edición en español en 1964. Se agotó en unas cuantas semanas, al igual que la segunda edición. El texto produjo tantas críticas como vindicaciones. El subjetivismo etnográfico de Lewis fue visto, por muchos académicos, como una suerte de perversión metodológica. Tendrían que pasar más de veinte años para que la crítica a la antropología advirtiera que incluso los antropólogos con mayores aspiraciones “científicas” no hacen más que proceder exactamente de la misma manera que lo hizo Oscar Lewis. La diferencia es que ellos no lo aceptaban. Hoy sabemos que el ingrediente de ficción que encierran las “ciencias antropológicas” define una buena parte de sus narrativas y sus resultados. Sucedió entonces lo insólito. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística interpuso, en febrero de 1965, una demanda contra el libro y contra el autor en la Procuraduría General de la República. La demanda acusaba a Lewis por “el estilo obsceno, soez y ofensivo para la moral pública y la impúdica descripción de escenas eróticas que ofenden el más elemental sentido del pudor de nuestro pueblo”. Y continuaba: “También protestamos contra este libro por estimarlo antimexicano y subversivo, ya que con toda mala fe presenta solamente aspectos negativos de la familia mexicana de escasos recursos económicos y trata de convencer al lector de que solo está integrada por vagos y malvivientes.”3 Finalmente exigía que se retirara de la circulación y que se procediera penalmente contra su autor.
En la Gaceta del Fondo de marzo de 1965, varios escritores respondieron a las acusaciones. Entre ellos estaban Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Jaime García Terrés, Emmanuel Carballo y muchos otros. En el suplemento de la revista Siempre!, La Cultura en México, Fernando Benítez y otros críticos se sumaron a la defensa de “un texto que no hacía más que registrar las condiciones de la pobreza tal y como eran percibidas por quienes eran sus víctimas”.4 Finalmente, la pgr se desistió de llevar adelante el caso. Y en noviembre de 1965, Arnaldo Orfila fue obligado a renunciar de la dirección del fce. El mismo Lewis escribió alguna vez que todo el asunto no perseguía más que la destitución de Orfila de la editorial.5 Tal vez. Pero Los hijos de Sánchez, al igual que una década antes Los olvidados, la película de Luis Buñuel, afectó la más reprimida de todas las versiones de una sociedad que había convertido a la pobreza en un territorio imaginario de la abnegación moral y el recato civil. El libro de Lewis queda como uno de los lugares de la memoria que invirtieron los valores sobre los que gobernaba una élite que se sentía propietaria de todas las versiones de la nación. Y si su cometido era producir un acto de conciencia sobre los densos laberintos de la pobreza, no hay duda de que en cierta manera lo logró. ~
1. Susan M. Rigdon, The culture facade / Art, science, and politics in the work of Oscar Lewis, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1988, pp. 10-11.
2. Oscar Lewis, Anthropological essays, New York, Random House, 1970, pp. 24-25.
3. Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, “La verdad respecto de la denuncia penal contra Los Hijos de Sánchez de Oscar Lewis”, México, DF, 25 de marzo de 1965, pp. 5-6.
4. La respuesta contra la demanda de la smge fue avasalladora. Decenas de escritores, periodistas y académicos la impugnaron en artículos, editoriales, entrevistas y declaraciones. Todo parece indicar que la querella trascendió el affaire y se transformó en un reorden de las relaciones entre el gobierno y el mundo intelectual. La remoción de Orfila del fce y, acto seguido, la fundación de Siglo XXI Editores por aquellos que habían intervenido para apoyar a Orfila es un momento poco estudiado en la historia intelectual de los años sesenta. La correspondencia entre Octavio Paz y Orfila, recientemente editada por la editorial Siglo XXI (con un prólogo de Jaime Labastida), contiene valiosa información al respecto. Véase Cartas cruzadas, Octavio Paz/Arnaldo Orfila, México, Siglo XXI Editores, 2005.
5. Carta de Oscar Lewis a Vera Rubin, 12 de noviembre de 1965. El texto se reproduce en Susan M. Rigdon, op. cit., pp. 289-293.