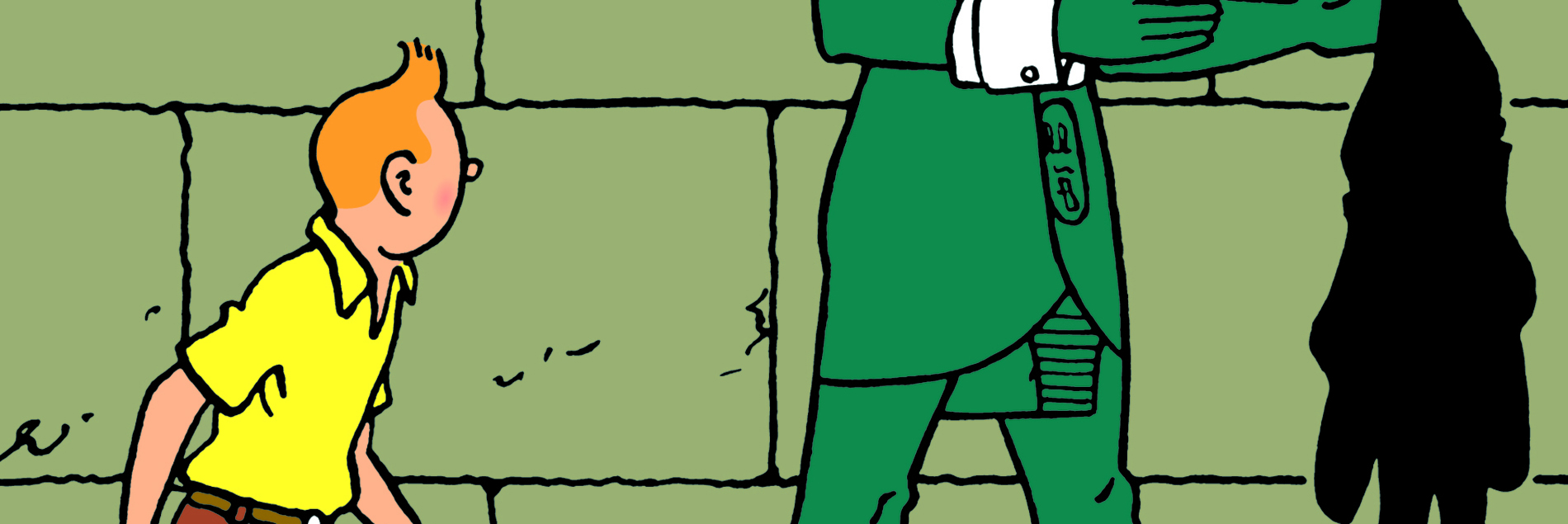Seguro, claro, que ya había canciones más o menos melancólicas y hasta angustiadas entre las más silbadas y tarareadas y cantadas (ahí estaban los blues de la mediana edad de Frank Sinatra y el “Heartbreak Hotel” de Elvis). Pero también –más allá de tanto blues primigenio y cenizas de torch song– es cierto que algo se rompe para siempre cuando los hasta entonces siempre alegres y exitosos hasta casi el paroxismo The Beatles graban “I’m a loser” (que iba camino de ser single hasta que se decidió –tal vez para no desconcertar a sus fans aullantes– sustituirla por la de polaridad opuesta “I feel fine”) en agosto de 1964. Apenas seis meses más tarde los Fab Four redondeaban la idea de la desesperación presente y el anhelo por un ayer mejor con “Help!” y “I’m down” y “Yesterday”.
A partir de entonces todo vale –incluido pedir ayuda o mirar atrás desde lo más alto– y se asume que los ídolos del pop también lloran y que no se es del todo una estrella hasta que no se ha experimentado algún tipo de eclipse.
Pensaba en todo esto al enterarme de que se cumplían los cuarenta años de edad del Unknown pleasures de Joy Division: nombre a partir de un prostíbulo para militares nazis bajo el que una banda breve –casi instantáneamente póstuma pero muy zombi-influyente– optó en su momento no por la simple oscuridad sino por la complejidad del agujero negro. Surgida como versión reprimida-hermética de los Sex Pistols y hoy música de fondo para la nostalgia infanto-ochentera (los ochenta como nuevos sesenta) de la serie de Netflix Stranger things, Joy Division no solo “coulda been a contender” en su momento sino que lo es desde entonces invocando una y otra vez al vivísimo fantasma de su espasmódico-epiléptico y carismático por oposición y suicida inmortal Ian Curtis. De su buena salud dan cuenta las numerosas reediciones de los apenas dos álbumes de la banda (el ya mencionado Unknown pleasures y Closer) así como múltiples antologías con rarities surtidas, su casi inmediata reencarnación como New Order, los libros de quienes por allí pasaron (como la memoir del volátil y problemático y culposo Peter Hook o la antología de ensayos Placeres y desórdenes en Errata Naturae o la reciente “historia oral” The searing light, the sun and everything else de Jon Savage, que traducirá el año próximo Reservoir Books), el excelente documental de Grant Gee, la divertida recreación como 24 hour party people de Michael Winterbottom y ese logrado biopic que es Control de Anton Corbijn y que –comparado con los brillos y euforias de las recientes Bohemian rhapsody y Rocketman– luce como algo de Ken Loach un día en que estaba muy pero muy triste. En todas partes, claro, Manchester como ciudad ruinosa y arruinada ideal para melancólicos y Curtis como omisión omnipresente entre los suyos.
Y Curtis, claro, no fue el primero en des/ocupar ese sitial privilegiado. Seguí pensando en el asunto cuando recorría en ifema la megamuestra Pink Floyd: their mortal remains en uno de los pabellones repletos –pero vacío de visitantes– de memorabilia auténtica no muy diferente a las réplicas que se ofrecían en la muy bien nutrida tienda de souvenirs para nostálgicos fetichistas. Allí, a la altura de la sala que se le dedicaba a esa cumbre del ahora-no-me-ves-para-poder-seguir-viendo-para-siempre: Wish you were here. Álbum con el que un entonces angustiado y desorientado Pink Floyd luego del megaéxito de The dark side of the moon rememoraba a Syd “Crazy Diamond” Barrett: su primer líder desaparecido en acción con el cerebro freído en ácido lisérgico. Y la anécdota es conocida pero no por eso menos formidable: en 1975 y sin previo aviso, un calvo y gordo Barrett (una polaroid exhibida tras un cristal tomada en el momento lo muestra con el aspecto de miembro más perturbador de la Familia Addams) se apareció en el estudio de Abbey Road, nadie de sus excompañeros lo reconoció en principio y, cuando se le hizo escuchar todo aquello que tanto lo evocaba, comentó que no solo no le parecía muy bueno sino que, además, no le sonaba “muy moderno”. Y Barrett se fue como llegó dejando a David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters y Rick Wright entre lágrimas.
Días después de mi visita a Pinkfloydlandia, a pocos metros, tuvo lugar la edición 2019 del Mad Cool Festival con The Cure como uno de sus atractivos principales. The Cure –patentada el mismo año que Joy Division y, de algún modo, su complementaria contracara– es un caso curioso del fenómeno: look y cadencias definitivamente depre-melanco pero, también, responsable de picos de entusiasmo amoroso como “Just like heaven” y “Friday I’m in love” que los conecta directamente como la faceta temprana y sin complicaciones y yeah yeah yeah (los de “She loves you” y no los de la casi asesina “Helter skelter”) de The Beatles.
El combo por siempre adolescente, en el mejor sentido de esa condición de Joy Division-Pink Floyd-The Cure –razonaba yo–, resultaría el soundtrack ideal para esta generación de hipersensibles millennials a los que, sin embargo, les ha tocado la electrónica dionisíaca-vulgar del hormonal Maluma & Co.
Afortunadamente, por encima de todo, The Beatles permanecen: su recopilatorio 1 –lanzado en 2000 coincidiendo con el treinta aniversario del “fin del sueño”– sigue siendo el álbum más vendido en lo que va del siglo XXI y nada parece que vaya a cambiar al respecto en el XXII. La nostalgia por The Beatles es, desde 1970, un fenómeno que empieza y nunca va a acabar en sí mismo. Y –mientras se anuncia que Paul McCartney se encargará de las letras y músicas de la versión para Broadway de Qué bello es vivir de Frank Capra– de eso trata Yesterday. Reciente y simpática y tontita one-joke movie de Danny Boyle en la que un mundo en el que la música de John & Paul & George & Ringo desaparece como si jamás hubiese sonado, brilla más que nunca por su ausencia. Y no hace más que potenciar la necesidad y el deseo de y por su existencia. Porque, aunque cualquiera pueda cantarla, no hay nada que pueda suplantarla y, mucho menos, lo de Ed Sheeran. Sobre los créditos finales del filme ocurre lo mejor de todo: se escucha, entera, “Hey Jude”. Canción tan sensible a la vez que invulnerable en la que se recomienda “tomar una canción triste y mejorarla”. Lo que no queda claro, claro, es si mejorarla es hacerla aún más triste o mucho más feliz. Pero no importa y da igual: porque esa canción fue y es y siempre será “Hey Jude”. ~
es escritor. En 2019 publicó La parte recordada (Literatura Random House).