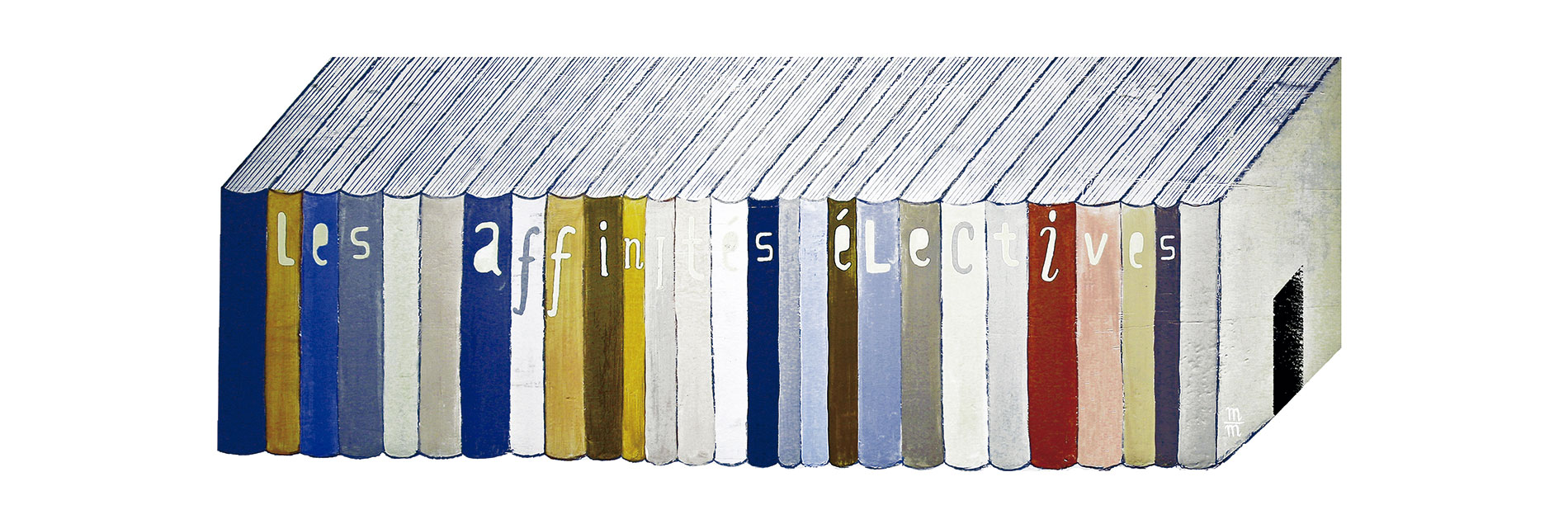Es bueno no tener miedo al exceso, a la exploración de lo nunca trillado, incluso al ridículo, y esos asomos al abismo le convienen más al cine español (y no digamos a la novela española) que a otras cinematografías europeas, donde el mainstream industrial convive holgadamente con la búsqueda y el empeño formal de sus marginales. Coinciden este otoño en la cartelera tres atrevidos de distinta edad: Julio Medem, de larga y desigual filmografía a sus sesenta años; un sólido valor menos prolífico, Jaime Rosales, nacido en 1970; y el comparativamente recién llegado Carlos Vermut, que realiza con 38 años su tercer largometraje.
Rosales es un formalista muy estudiado, y su programa teórico solo le traicionó completamente, a mi modo de ver, en Tiro en la cabeza, una aporía sobre el asesinato por eta de dos guardias civiles de paisano en que el despojamiento (diálogos inaudibles, superfluas voces callejeras de fondo, hechos encriptados) sustraía todo interés del acto fílmico, empujando de modo estéril a los espectadores a la frustración o el abandono. Petra tiene un registro menos radical en su composición y también menos llamativo que la “polivisión” o pantalla partida con diferentes ejes visuales que en su mejor película hasta la fecha, La soledad, enriquecía a la vez que refrenaba el patetismo subyacente en la historia contada. Los personajes de Petra son antihéroes de una tragedia griega en la que el director aspira –de un modo sutil que intriga e interesa desde que el espectador lo advierte en una de las primeras secuencias– a aislar lo figurativo de lo paisajístico, como si, sugiere Rosales, toda esencia dramática hubiera de valerse por sí, sin el añadido de un templo, una columnata, un altar votivo o unos Campos Elíseos. La cámara, que es aquí estilográfica, según lo deseaban Alexandre Astruc y otros franceses de la Nueva Ola que le hicieron caso, avanza en planos panorámicos de gran rigor, buscando su emplazamiento en el decorado, y una vez hallado se queda quieta, sin regodearse en la descripción material, fomentando al actor y subrayándose solo a sí misma en tanto que máquina del relato.
También desde muy pronto sabemos que este cineasta-artista no va a seguir una cronología convencional; la película se desarrolla en capítulos, y el de arranque es el segundo; más tarde llega el primero, y el desorden continúa, jugando a lo novelesco con un toque de arbitrariedad juguetona que indica que Rosales quizá ha leído a los “oulipianos” como Georges Perec o Raymond Queneau. A Petra sin embargo le sobra el larvado discurso sobre la creación artística que tanto pregona el director; la familia protagonista podría ser la de un vinatero o un empresario de ganadería, y que el patriarca Jaume sea pintor emborrona la trama y nada aporta cuando se le quiere dar un trasluz pictórico al antagonismo de Jaume y la alumna o tal vez hija suya Petra. Tampoco ayuda el excesivo peso que recae en un intérprete no profesional tan limitado como Joan Botey, un hecho que se hace más palmario cuando a su lado están Bárbara Lennie, Petra Martínez en su breve cometido y, sobre todo, Marisa Paredes, quien en sus tres memorables escenas da la temperatura de los grandes trágicos: gravedad, máscara facial, hiriente ironía, dicción alta y rotunda. El hermoso final de Petra tiene en ella su cenit. Después de habernos enseñado siempre con parquedad los bellos lugares donde transcurre la acción, la arboleda, el viñedo, el acantilado, la roca veteada donde se sientan Petra y Lucas en su primera salida al campo, el lago famoso que se muestra deliberadamente desenfocado, Rosales corona su ascesis en el momento de la reconciliación femenina a la entrada de la masía: las mujeres se entienden y se perdonan, quedando como último plano el portón abierto al paisaje, una masa vegetal distante y obliterada donde resuena el latido superior de las pasiones carnales que animan esta parábola de muerte, de traición y de perdón.
Los fracasos de Vermut y Medem en sus saltos de riesgo son de otro signo. A Quién te cantará, artefacto esmerado y a menudo precioso, la afea su banalidad preponderante, sobre todo en los diálogos. Y en un apólogo sobre una legendaria cantante sin voz desconcierta que algunas de las ilustraciones musicales, Eva Amaral, Mocedades, sean tan rudimentarias, así como sorprende que la esfinge de perfiles egipcios que interpreta con el debido hieratismo Najwa Nimri diga en una escena de confesión que su comida preferida es el tartar de aguacate con nueces, su país ideal Islandia, añadiendo de modo incongruente que su libro de cabecera es Mortal y rosa, la más bien cursi memoria elegíaca de Francisco Umbral. Lo que Vermut hace muy bien es plasmar un universo reconcentrado de mujeres, prescindiendo de los hombres, sombras apenas sin enjundia ni cuerpo, lo que crea un efecto de espejismo cautivador. Las actrices defienden todas con garra y talento su territorio, destacando la Blanca interpretada por Carme Elías.
Lo masculino y lo femenino llenan a partes iguales El árbol de la sangre, que curiosamente coincide en darle a Najwa Nimri un papel de cantante en crisis. Lo que el propio Medem ha llamado “atmósfera visual”, con encuadres amplios, airosos, que dejan vacíos alrededor de los dos narradores, es exquisito; siempre ha destacado en la composición del espacio y los movimientos de cámara, que aquí, con buenos medios de producción, alcanzan momentos de mucha brillantez, sobre todo en los exteriores, que él no esconde ni amortigua. Al contrario: como es marca de este director, el campo abierto, los árboles y los animales, los vacunos especialmente, le inspiran, y esas naturalezas estáticas y animadas le corresponden adquiriendo la condición de tótems en varias de sus películas. El problema de El árbol de la sangre está en su amalgama y su amontonamiento, pues es multilingüe (castellano, euskera, catalán, andaluz, chino, ruso), multilocal (Cataluña, Madrid, País Vasco, Alicante), multisexual, multicultural, y no sé si me dejo alguna de sus pluralidades. El árbol genealógico del argumento (el otro, el que se alza frente al casón, es muy bello) resulta confuso y profuso, en un relato que necesita casi dos horas y media para llegar al final. Y el fin es lo peor, pues la tendencia pomposa y redicha de los últimos “medems” (Caótica Ana, Habitación en Roma) tampoco falta aquí cuando, en el apogeo multiaccidental se apelmazan las ramas familiares, las alusiones políticas, las mafias eslavas, los disparos, los acentos, toros y vacas sueltos, prados, rompientes, playas, y un coito subacuático en Denia que resulta tan solemne como inverosímil. El mejor Medem, el de La ardilla roja, Tierra o Lucía y el sexo, se distinguía justamente por saber sortear con gracia metafórica la incredulidad suspendida de la que hablaba el poeta romántico, haciendo verosímiles las hipérboles líricas y los cataclismos telúricos. Bordeaba abismos y los salvaba con una invención narrativa y una ingenua pureza que ahora ya no dan emotividad ni sentido a sus fábulas.~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).













 comp.jpg)