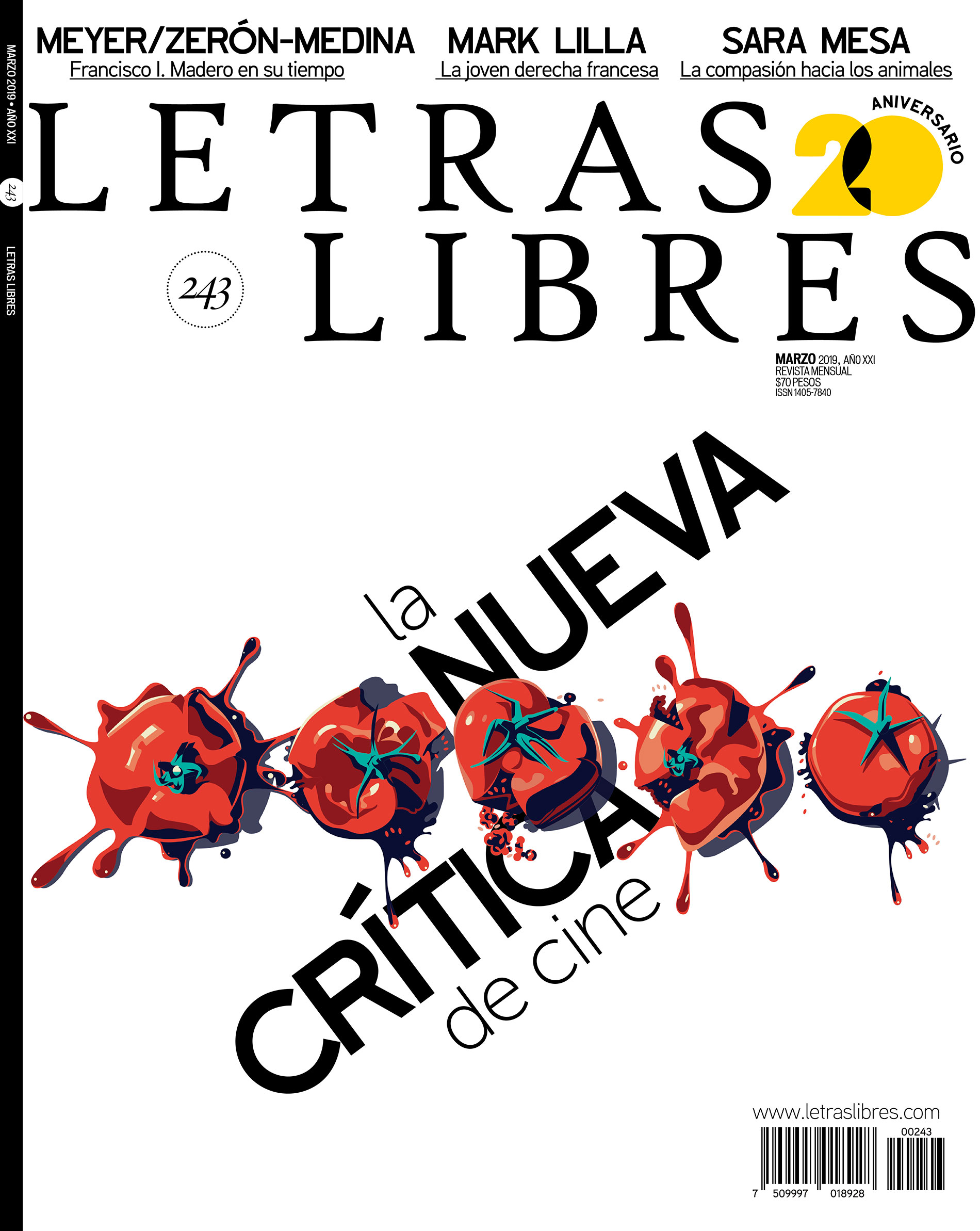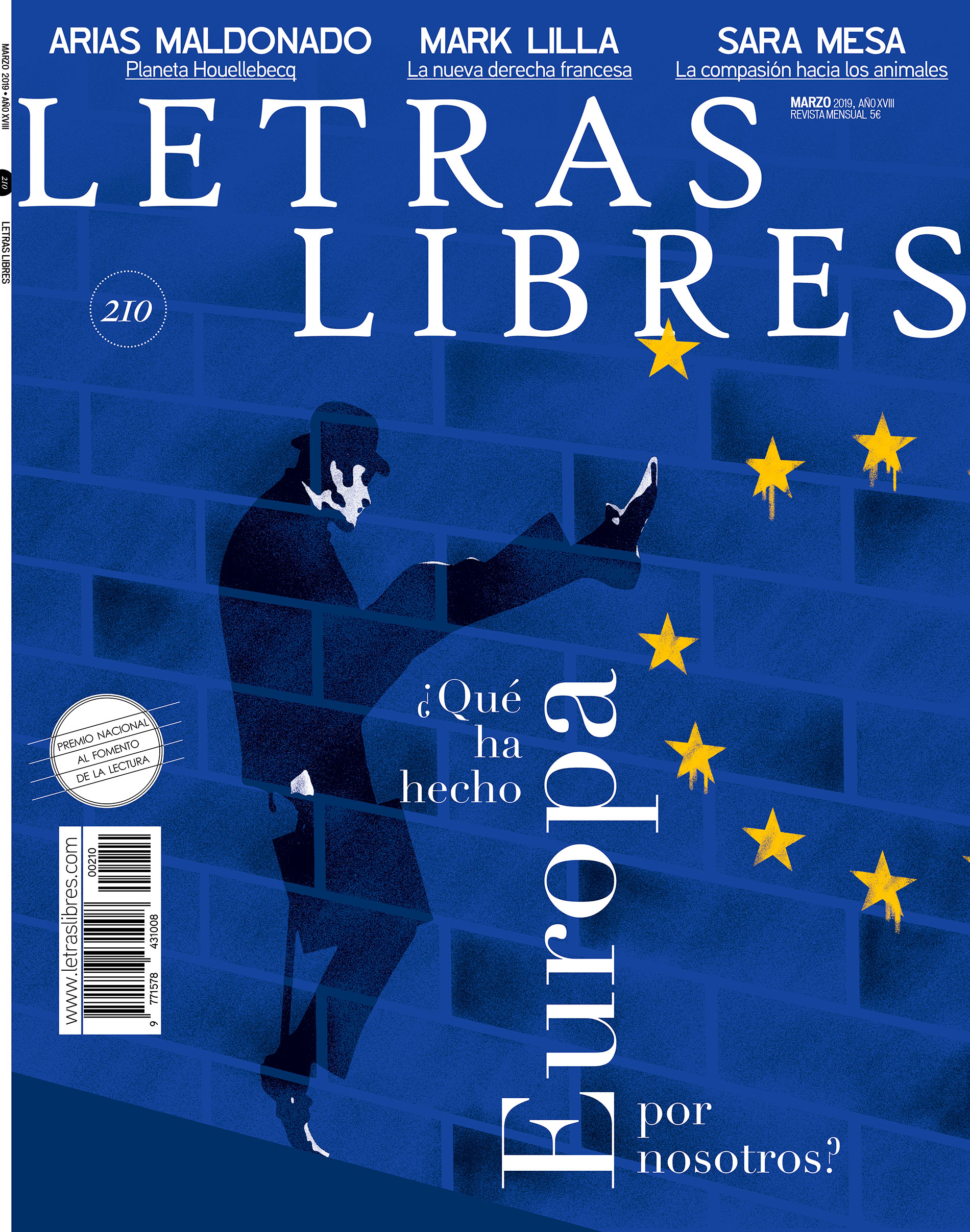Si tuviéramos que escoger dos rasgos distintivos de la obra de Raymond Carver, yo elegiría su habilidad para retratar situaciones emocionalmente complejas en momentos cotidianos y su empatía casi dolorosa por sus personajes. La mayoría de ellos parece haberse quedado a medio camino: son lo más lejano a unos héroes, pero tampoco tienen la rebeldía, ira o fuerza suficientes para constituirse en antihéroes. Son el esposo que le guarda rencor a su mujer porque lo humilla en público (“¿Qué hay en Alaska?”), los amantes que se odian pero no se atreven a matarse o a dejarse (“¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?”), el hombre que intenta atenuar el mundo a través del alcohol (“Desde donde llamo”). Son hombres y mujeres grises, mediocres y esencialmente pasivos: llevan la carga de la vida en silencio, sin explotar y sin aspavientos; se pudren lentamente.
En la narrativa de Carver no hay grandilocuencia, los personajes nunca tienen una gran revelación que les aclare todo y cimbre sus vidas. Quizá por eso las tomas de conciencia dejan una mayor huella en el lector, porque los personajes son pedestres y no el tipo de héroe literario que comprende su situación de manera clara. Es lo que le sucede al protagonista de “Catedral” (1981), un hombre anodino que accede, a pesar suyo, a una experiencia mística.
En este relato, una de las cimas narrativas de su autor, en donde lo ordinario se encuentra con lo milagroso en una sala de televisión, Carver se atreve a imaginar qué forma tomaría una experiencia mística hoy en día. En una época prosaica como la nuestra, acceder a lo divino, supone uno leyendo a Carver, tendría que darse sin gurús espirituales, líderes religiosos o iglesias de por medio. Tendría que ocurrir casi por error.
El cuento trata de un sujeto cuya esposa recibirá en casa a un viejo amigo: un ciego que la empleó en su juventud. Al marido –nunca sabemos su nombre– toda la situación lo pone incómodo: la socialización forzada, el no tener recuerdos en común y el hecho de que el visitante sea ciego. El esposo es un hombre ordinario: no aspira sino a salir temprano de trabajar, beber una cerveza y fumar mariguana. Acepta que no entiende de poesía, declara no tener una opinión acerca de casi nada y se burla de la religión. La velada transcurre sin muchos sobresaltos hasta que Robert, el ciego, y el esposo se quedan solos, mirando un programa sobre catedrales. El hombre cae en cuenta de que quizá Robert no sabe cómo lucen. “No me vendría mal aprender algo esta noche. Tal vez podrías describírmelas”, sugiere el ciego, no sin cierta malicia: está forzando a hablar al adormecido, a abrir los ojos a quien lucha por mantenerlos cerrados. Torpemente y con vergüenza lo intenta, pero no atina a decir más que tonterías que podrían aplicarse a cualquier edificio: descubre que las palabras son insuficientes. “Se hicieron cuando los hombres querían estar cerca de Dios… Yo no creo en nada, es duro”, revela, tratando de revestir de futilidad un deseo que sí parece albergar.
Entonces, ocurre el quiebre: Robert le pide que dibujen una catedral para darse una mejor idea. El hombre, aunque incómodo, no puede negarse: toma el lápiz y el ciego pone su mano sobre la suya para sentir los movimientos que trazarán el templo. Comienza a dejarse llevar y, en el momento más álgido, Robert le pide que cierre los ojos, que dibuje a ciegas. Su mano empieza a fluir como no pudo hacerlo su lengua y entra en una especie de trance místico: “No podía parar, seguí dibujando.” Como el más fervoroso de los creyentes, el hombre se somete a una fuerza que no comprende y renuncia al entendimiento, entregando a lo desconocido el poco control que posee. Una vez que termina, Robert le dice: “Creo que lo conseguiste: mírala. ¿Qué opinas?” El esposo, que siente que no es momento de abrir los ojos aún, emerge poco a poco del trance, reconociendo con la razón que está en su casa, pero sintiéndose solamente un espíritu, un ser inmaterial. “Es verdaderamente increíble”, balbucea como respuesta, y es obvio que se refiere a la experiencia y no a su dibujo, el cual no ha visto todavía.
A pesar de que ha tenido la experiencia más intensa de su vida (espiritualmente hablando), le es imposible comunicarla y sigue sin ser capaz de usar las palabras para expresarse. Donde algunos podrían ver crueldad en ese gesto del autor –trata a su protagonista como idiota–, yo alcanzo a ver dignidad: Carver jamás menosprecia a sus personajes, los reviste de humanidad y cree que es completamente posible que el hombre promedio también sea sujeto de revelaciones, aun si él mismo es incapaz de comprenderlas. Es precisamente por no poder articular su experiencia que esta se vuelve más profunda: ¿quién tiene palabras para el arrebato religioso? “Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio […] El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos”, dice san Pablo en su primera Carta a los Corintios. Esa predilección de Dios por las personas sencillas sobre las sabias debería leerse también como un rechazo a que debamos explicarlo todo. Carver utiliza la aparente superficialidad de su protagonista, acaso para mostrarnos con maestría que la profundidad puede encontrarse cualquier noche en el sillón de la casa y que también para los hombres mediocres es posible el vértigo espiritual. ~