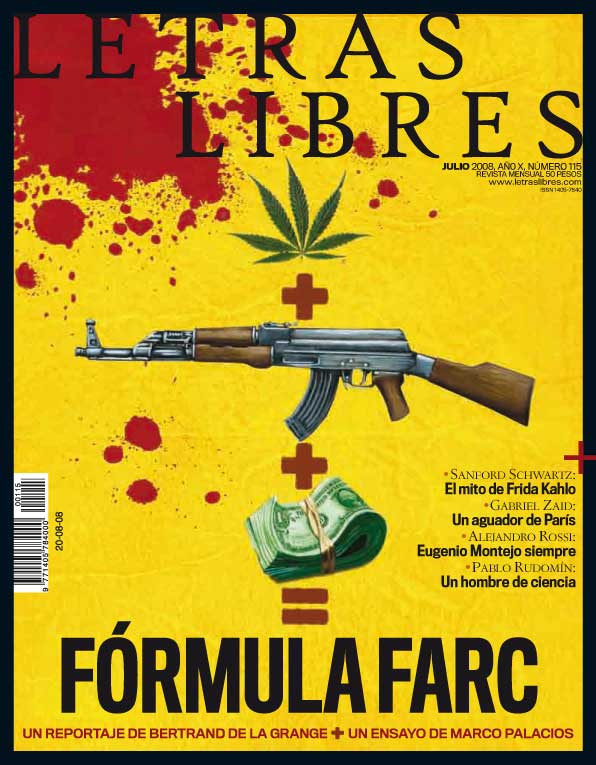Frida Kahlo era una persona irónica y maliciosa, así que le hubiera resultado curioso que –al menos en opinión de este escritor– su mejor obra fuera su obra menos típica en apariencia. Kahlo es conocida, sin duda, por sus numerosos autorretratos inclementes, imágenes en las que nos puede confrontar con lágrimas en sus mejillas o puede exhibirse a sí misma como una enferma postrada o una víctima. En dichos autorretratos aparece de frente una mujer que, con su distintiva e inolvidable ceja única, oscura, continua y con su clara sombra de bigote, a menudo portando ropas o acompañada de detalles que evocan a México, exuda una furia que se quema lentamente –una tensión expresionista que, hasta décadas recientes, rara vez era posible encontrar en la obra de mujeres artistas.
El suicidio de Dorothy Hale, en cambio –una pintura que data de 1939 y que muestra exactamente lo que dice: una mujer quitándose la vida–, está ambientada en la ciudad de Nueva York y tiene como protagonista a una mujer vestida formal y elegantemente que no se parece ni de lejos a cualquier otra figura en la obra de esta pintora. En la retrospectiva itinerante de Kahlo,* a propósito del centenario de su nacimiento en 1907 (murió en 1954), ningún otro cuadro tiene el grado de experimentación, la luminosidad o la claridad gráfica de esta pintura. Dorothy Hale era una figura pública y se podría decir que una amiga de Kahlo; había perdido a su esposo y había quedado psicológicamente a la deriva y financieramente en quiebra. Hale se suicidó saltando desde su apartamento en el edificio Hampshire House, en Central Park South, y Kahlo pintó un cuadro sobre el incidente que es tan incisivo e ingenioso como mordaz e inquietante.
En la pintura –que, como la mayor parte de su obra, es considerablemente pequeña– el rascacielos blanco aparece como un espejismo que emerge del cielo azul, perfecto, algo inexpresivo, cubierto de nubes perfectas, algodonosas, inexpresivas, como el cielo que uno podría encontrar en una obra contemporánea de Magritte. Cerca del último piso del edificio, en una parte de la pintura que recuerda imágenes de la gente saltando desde las Torres Gemelas, vemos una figura pequeñita, oscura, desplomándose. En el centro una persona más visible y clara cae distorsionadamente ante nosotros, mientras que en la parte baja, en un alero que podría ser una banqueta, Hale yace muerta, con los ojos abiertos, mirándonos fijamente. Su cuerpo parece ileso, aunque escurre sangre hacia el marco del cuadro, pintado como si fuese una continuación de la escena. Las palabras en la franja inferior del cuadro también parecen hechas de sangre y nos dicen qué estamos viendo y quién lo pintó.
La pintura de Kahlo, brillantemente concebida en lo que respecta al diseño y en la forma de presentar en una sola imagen una serie de acontecimientos que tienen lugar en un lapso de tiempo, mantiene nuestros ojos en continuo movimiento sobre su superficie. Aún mejor es su sentido del espacio, vibrante, maravillosamente complejo. Con la “historia” de la escena que continúa sobre el marco, y con el pie de Dorothy Hale que sobresale de manera realista, proyectando incluso una sombra sobre la franja inferior del cuadro donde se halla la escritura, la pintura juega incesantemente con distintos tipos de planos y distintas formas de proyectarse hacia el reino de la “vida real”, donde se halla el espectador.
En cuanto a su contenido psicológico, El suicidio de Dorothy Hale no es muy diferente de las pinturas más conocidas de Kahlo que versan sobre ella misma. Al igual que estas, El suicidio de Dorothy Hale exige que pongamos atención a una persona que pasa (o acaba de pasar) por un estado de dolor físico y de crisis. Sin embargo, hay algo de audacia puramente pictórica en esta obra: una idea de la pintura como un lenguaje que Kahlo reinventa para satisfacer sus propias necesidades, una idea generalmente ausente en su arte. En la exposición itinerante de Kahlo uno se topa con una artista que, tras un periodo animado aunque irregular en el que apenas se orientaba en la década de 1930, se asentó, durante los doce años o más que aún le quedaban a su carrera, en una suerte de enfoque representativo, impersonal y utilitario, un espíritu que dejó a muchas de sus pinturas con un aire delgado e ilustrativo.
▀
Lo irónico de la situación es que la necesidad artística de Kahlo era inusualmente personal. La mayor parte de sus cuadros versa sobre sus experiencias o fueron comisiones de, o concebidos como regalos para, personas específicas. Su creciente importancia en el último cuarto del siglo XX, cuando pasó de ser una artista que interesaba sobre todo a sus compatriotas a ser la “artista femenina más famosa de la historia”, como se le describe en el catálogo de su exposición de 2005 en el Tate Modern –la primera retrospectiva que dicho museo ha dedicado a un artista latinoamericano–, se debe a la abrumadora naturaleza de su biografía y a la manera en que al parecer hacía de su arte y de su vida, con sus ciclos de crisis físicas y su manera decididamente individual de lidiar con ellas, algo inseparable.
Aun cuando su obra provoca que el espectador eche en falta un uso más dominante o inventivo de los materiales de la pintura, la manera en que se unen la biografía de Kahlo y sus trabajos resulta innegablemente fascinante. Kahlo no fue una artista outsider porque sus cuadros fueran hechos durante un periodo en que ella no estaba institucionalizada, ni porque fueran producto de una persona que sufría graves incapacidades emocionales o sociales. Está emparentada con los artistas outsider en la medida en que la creación artística era para ella, como lo ha señalado Hayden Herrera en su innovador y capital estudio Frida: A Biography of Frida Kahlo (1983), un consuelo.
De cara a los golpes literalmente fulminantes, crear era una forma de decirse a sí misma y al mundo: “Aún estoy aquí.”
A la edad de seis años Kahlo ya había recibido malas noticias, cuando fue aquejada por la polio, que le dejó atrofiada la pierna derecha. Pero la catástrofe principal sobrevino en 1925, cuando tenía dieciocho años e iba, acompañada de su novio, en un autobús en la ciudad de México. Un tranvía chocó contra el autobús, y los daños se tradujeron en lesiones en su columna vertebral y su pierna derecha, que nunca sanó, aunque en un inicio tuvo muchos años de una relativa libertad de movimiento. Con el tiempo, Kahlo soportaría más de treinta operaciones quirúrgicas en México y Estados Unidos; se sometería a largos periodos de tratamientos de tracción; se volvería adicta a los analgésicos y el alcohol; vestiría grandes corsés de yeso; y más tarde perdería la pierna derecha de la rodilla hacia abajo. Quizás el efecto más devastador del choque fue que le quitó la posibilidad de tener hijos; los primeros años de su matrimonio estuvieron horriblemente marcados por sus abortos.
No obstante, el particular espíritu de Kahlo, la persona, y en menor medida de su arte, provino de la vivacidad con la que resistió su destino. Hija de madre mexicana y de padre alemán –un inmigrante que llegó a México y se hizo fotógrafo para sostener a su familia–, Kahlo era un manojo de contradicciones, como mencionan en algún punto todos los escritores que se dedican a ella; y supo atajar esas contradicciones con dramatismo, comenzando por su apariencia. Si su rostro tenía inquietantes trazos de masculinidad, su cabello complicadamente trenzado, a menudo engalanado con listones, así como sus faldas hasta el tobillo y sus chales, basados en el estilo de vestir tradicional de las mujeres tehuanas, eran femeninos de manera casi militante.
Según la leyenda, las mujeres tehuanas eran las verdaderas figuras de autoridad en su sociedad, y el que Kahlo portara tales atuendos era una demostración de fuerza y voluntad. Al mostrarse así en México Kahlo anunciaba su identificación izquierdista con las clases bajas (de hecho, por momentos fue una ardiente comunista), aunque esas mismas ropas, cuando estaba en el extranjero, podían significar simplemente un lío o una vergüenza. (En Nueva York los niños corrían tras ella en la calle y le preguntaban dónde estaba el circo.) Sin embargo, en un principio Kahlo decidió usar faldas largas para ocultar su pierna atrofiada, además de que su relación servil y a menudo tormentosa con su esposo Diego Rivera contradecía su uso de prendas que simbolizaban a las mujeres con poder.
El amor de Rivera era incuestionable, lo mismo que su admiración por la pintura de Kahlo. Sin embargo, su negativa a ser monógamo era aplastante. (Su punto más bajo fue el romance que sostuvo con la hermana menor de Frida, Cristina, alrededor de 1934, y que ocasionó una de las disputas más grandes del matrimonio.) Al parecer, Kahlo pensaba en su esposo como un pilar hasta las últimas consecuencias, pero ella misma tenía muchos amantes, de ambos sexos, incluidas mujeres que habían dormido con Rivera. Kahlo tuvo amoríos con Isamu Noguchi y el galerista Heinz Berggruen cuando ambos eran jóvenes, e incluso, durante la primavera de 1937, con León Trotsky, a quien se le había otorgado asilo en México poco antes, en parte debido a la intercesión de Rivera, miembro del partido trotskista mexicano.
Al leer las cartas de Kahlo, cartas de una fluidez obstinada, zalameras, sarcásticas y llenas de jerigonza (y que conforman el plato fuerte de la biografía de Herrera), uno puede ver cómo logró convencer a un enorme número de personas, de todas edades y procedencias, de que tenían una relación especial –una relación amorosa– con ella. Aunque Kahlo estaba obsesionada consigo misma, en sus cartas a menudo nos deja ver y sentir a la persona a quien le escribe, y puede llegar a aplicar su estilo arrogante sobre sí misma, como cuando escribió desde Estados Unidos a un amigo en México: “y hasta algunas gringachas me imitan y quieren vestirse de ‘mexicana’, pero las pobres parecen nabos y la purita verdad se ven de a tiro ferósticas, eso no quiere decir que yo me vea muy bien, pero cuando menos pasadera”.
▀
A principios de la década de 1930, cuando tenía veintitantos años, Kahlo comenzó a hacer pinturas sobre sus propias experiencias utilizando los formatos pequeños y los detalles de miniatura propios de los retablos o imágenes de exvotos mexicanos. Pintados a menudo sobre hojalata, estos retablos muestran a santos obrando milagros o a la Virgen María respondiendo a una plegaria. Los retablos, que datan del siglo XVIII, suelen presentar a los pequeños actores de la escena en lugares algo vacíos, y su naturaleza abstracta y agradablemente extraña se refuerza por el comentario escrito que a menudo forma parte de las imágenes, palabras que describen lo que sucede en la escena.
El ingenio de Kahlo consistió en ver que podía llevar esta forma de arte popular en cualquier dirección. En el refrescante y adorable Mis abuelos, mis padres y yo (árbol familiar) (1936), obra en que ella es una niña regordeta que se alza sobre una versión de juguete de la casa en la que creció mientras sus antepasados flotan en el cielo, pintados como aparecerían en las rígidas fotografías de estudio, su tema es tanto la memoria en sí como el embrollado proceso por el que creamos un pasado para nosotros mismos. En Unos cuantos piquetitos (1935) usó las propiedades primitivas y escénicas de las imágenes de los exvotos para presentar una impactante noticia sobre el asesinato de una prostituta.
La manera en que las mismas imágenes pueden mostrar un acontecimiento en proceso le permitió dramatizar la muerte de Dorothy Hale.
El gusto de Kahlo por los retablos tuvo mucho que ver con el afán de los artistas y escritores mexicanos de los años treinta de identificarse con el pasado precolombino y colonial de su país. En su afinidad con la miniatura y en su deseo de crear arte sobre sus miedos o su propio pasado, Kahlo también se situó en el sendero, aunque sin moverse a la misma velocidad, de varios artistas relacionados con Dadá o el surrealismo, incluidos Dalí, Max Ernst e Yves Tanguy. Kahlo sostenía, por lo general, que no era surrealista y que sus pinturas trataban sobre sus experiencias, no sobre sus fantasías ni sus sueños. Decía que cuando André Breton, el sacerdote supremo del surrealismo, llegó a México en 1938 y la nombró surrealista, esto constituyó una novedad para ella. Sin embargo, en 1932, cuando ella comenzó sus primeras pinturas en miniatura, Rivera escribía sobre el surrealismo.
Y lo que es más importante: las pequeñas piezas de Kahlo en aquel tiempo podrían considerarse versiones de una inventiva menos brillante –primos provincianos– de las obras que Dalí, en particular, había hecho ya durante varios años (un parentesco, se podría pensar, del que hacían eco los respectivos bigotes de estos dos artistas). Cuando en Henry Ford Hospital (1932) Kahlo se presenta a sí misma en una cama manchada de sangre y alude a un aborto, o cuando en Unos cuantos piquetitos vemos a una mujer desnuda, lacerada sobre una cama y a un matón con un cuchillo de pie junto a ella, o incluso cuando en Perro itzcuintli conmigo (c. 1938), elegantemente concebido, Kahlo se sienta parsimoniosa ante nosotros con un cigarro entre sus dedos, no estamos lejos de las pinturas de paisajes oníricos de Dalí, igualmente pequeñas, en las que al asomarnos podemos ver una figura que se ha manchado, otra con una erección y una mujer con una vagina por rostro.
▀
En cierto sentido, al trabajar con el formato del retablo, Kahlo estaba creando su propio surrealismo hecho en casa. Lo más notable, sin embargo, es que su obra estaba en sincronía, en términos formales y de carácter, con la obra de algunos de los artistas jóvenes más creativos de finales de los años veinte y de la década de los treinta, artistas que, aunque vinculados con el surrealismo, buscaban, en medio del surgimiento del cubismo y de estilos abstractos más puros, una manera de vivificar el arte representativo. El hecho de que Kahlo haya comenzado El suicidio de Dorothy Hale cuando estaba en Nueva York para su exposición de 1938 en la Julien Levy Gallery –su primer exposición individual– sugiere que ella, más que cualquier otro de sus conocidos en México, estaba lista para dejarse conmover por un entorno artístico más experimental. Al realizar una obra que era ante todo un objeto antes que una pintura, Kahlo resultó estar en sintonía con Joseph Cornell, quien confeccionaba a la sazón uno de sus más maduros dioramas, y quien incluso confeccionara un diorama para Frida.
Kahlo siempre se sentiría como en casa con los formatos pequeños y los detalles finos. Pero desde finales de la década de los treinta y en adelante cesó de afanarse con lo que los retablos le daban: la idea de que un cuadro podía llamar la atención en tanto una entidad construida, artificial. Kahlo se inclinó cada vez más hacia una suerte de estilo realista general y abocó gran parte de su energía en la década de los cuarenta a autorretratos pintados en una escala convencional, en los que se le ve comúnmente del busto hacia arriba. En las imágenes, donde aparece frecuentemente acompañada por una o más de sus numerosas mascotas, y donde la vegetación abunda tras de ella, se la ve sombría y cansada. En un ejemplo de 1940, Frida viste un collar de espinas que ha penetrado su piel y le ha sacado sangre.
Estos autorretratos son sus piezas características, las obras que conforman la idea que la mayoría de la gente tiene de Kahlo. Existe una suerte de tensión literaria en estas pinturas, pues los monos y otras criaturas que la rodean no conforman un grupo de apariencia amistosa, y un espectador puede preguntarse si estos animales son el destacamento de seguridad de la exótica mujer que nos conmina a guardar distancia, o si son seres demoníacos que la mantienen, por así decirlo, bajo arresto domiciliario. Aparte de esa ambigüedad narrativa, poco más sucede en estos cuadros. La aplicación de la pintura es seca, dócil y uniforme en toda la obra. Cuando la contemplamos nada hace saltar nuestros ojos para reajustarse a cambios en la escala, la textura o el espacio, y la expresión de Kahlo de una pintura a otra es notablemente invariable.
Considerada en conjunto, su obra tardía muestra una sensación de confusión y banalidad, una obviedad en el color. Mucho de esto se debió sin duda a la salud de Kahlo, que siempre fue un tema importante a partir de su accidente y que tuvo bajas alarmantes a mediados de los años cuarenta. Claramente, el dolor cada vez más agudo al que se enfrentaba, así como sus largas estadías en hospitales y los efectos de los medicamentos y otras sustancias que ingería para aliviar su agonía, no contribuyeron a su impulso artístico. Kahlo siguió pintando sobre su ruinosa condición y sobre una especie de cosmos mexicano sexualizado, un reino de soles, lunas, esqueletos de juguete, plantas amamantadoras o eyaculadoras, rostros discernibles entre las nubes.
Entre sus últimos esfuerzos se contaban naturalezas muertas de frutas realizadas en colores brillantes y tropicales, obras que no difieren mucho de cierto tipo de arte folclórico.
▀
Para la mayoría de sus admiradores, sin embargo, describir dónde se sitúa Kahlo, la artista, en relación con sus contemporáneos, para no hablar de la crítica a las cualidades formales de sus pinturas o de los defectos, está fuera de lugar. En el catálogo bellamente diseñado de la exposición actual –así como en el catálogo del Tate y de la retrospectiva que Kahlo tuvo el año pasado en el Palacio de Bellas Artes en la ciudad de México– la relación entre el surrealismo y la sensibilidad puramente mexicana de su obra, por poner un ejemplo, a menudo es tema de comentarios. Sin embargo, nunca se dice con precisión de qué forma su obra se parece a la de este o aquel surrealista. Tampoco se dice que, por su dedicación a temas específicamente mexicanos, podría llamársele una artista regional o provincial; Marsden Hartley, por ejemplo, un pintor mucho más poderoso que trabajó en los mismos años con un imaginario específicamente americano (como la vida costera de Maine y el rostro de Abraham Lincoln), es clasificado de rutina como un artista regional.
Es cierto que existían buenas razones para que, al tornarse Kahlo muy conocida más allá de su lugar de origen en los años setenta, a mucha gente le pareciera una artista de distinto orden. Una de esas razones era sin duda el feminismo. En una época en que las mujeres pensaban y actuaban con intensidad militante sobre los roles que la sociedad les había asignado por largo tiempo, los cuadros de Kahlo, fundados en un recuento estoico, impávido, de la batalla de una mujer contra el dolor físico (y, por ende, contra el dolor psíquico), tenían el efecto de un tesoro recién desenterrado. Era como si ningún artista antes que ella hubiera sido tan franco sobre el cuerpo de una mujer, o sobre las experiencias específicamente femeninas.
El creciente y nuevo renombre de Kahlo se alimentó también de una cierta rebeldía en el pensamiento sobre el arte en general. En la década de 1970 muchos artistas (y no sólo feministas) consideraban que el edificio entero del modernismo, con su idea de que una generación expandía los logros de la anterior, y con obras de arte que se atenuaban cada vez más, debía repensarse. En un momento en el que pintar un cuadro podía parecer sencillamente fabricar un producto más, pensar que una obra de arte pudiera ser, en cambio, una investigación multifacética y abierta sobre un tema determinado tenía un gran atractivo. Y en esto Kahlo era pertinente no sólo porque sus pinturas eran como otros tantos documentos que hacían gráfica una condición médica, sino porque la forma simbólica, incluso inflexible en que se vestía, y que respondía a una necesidad psicológica y también identificaba sus lealtades políticas, podría ser considerada como un elemento de su proceso artístico. Frida parecía decir que todo lo relacionado con el propio cuerpo era un tema propicio para el arte –una noción que ha entusiasmado a los artistas durante décadas.
No obstante, la veneración hacia Kahlo ha ido más allá de lo verosímil. Aunque Herrera se muestra atento a las propiedades sensuales de una obra de arte, el efecto que producen la mayor parte de los textos en los catálogos estadounidenses, ingleses y mexicanos es que los cuadros de Kahlo parezcan poco más que ilustraciones que están ahí para sostener un abanico de interpretaciones. Para uno de los comentaristas, Kahlo parece ser incluso menos importante en tanto “artista de la experiencia femenina principalmente” que en tanto “revolucionaria y nacionalista comprometida de la cultura del Tercer Mundo”. Sus autorretratos son comparados una y otra vez con los de Van Gogh y Rembrandt. Carlos Fuentes, en el catálogo de Bellas Artes, la considera, junto con Cervantes, Borges y Velázquez, como un pilar del “espíritu hispánico”. Las numerosas fotografías de Kahlo y de su vida con Rivera, a su vez, son tratadas como si fueran un elemento crucial de su contribución. (Hay un centenar de estas fotografías en la presente exposición, donde, encantadoramente, ocupan las dos primeras salas.)
Lo que uno se lleva del arte de Kahlo, empero, es una experiencia menos amplia o exaltada. Kahlo encontró
una manera de mostrar una cierta pasión, a la vez acusatoria, valiente, furiosa, un poco adolescente y, como dice Fuentes, divertida. Kahlo le hace una seña obscena al mundo, ya sea en El suicido de Dorothy Hale, donde lo hace con una complejidad maestra, o en su arte folclórico, como en los autorretratos de los años treinta, donde puede ser cruda o encantadora, o incluso en sus autorretratos menos briosos de la siguiente década, cuando la enfermedad la consumía. La suya, en cualquier caso, era una pasión que nunca se perdió del todo, tal como se percibe en las últimas palabras de su diario, cuando escribió: “Espero que la salida sea alegre, y espero no volver jamás.” ~
–Traducción de Marianela Santoveña
Imágenes: D.R. © 2008 Banco de México, “Fiduciario” en el fideicomiso
relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. Av. Cinco de Mayo No. 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 06059, D.F.
Reproducido con permiso de The New York Review of Books. Copyright © 2008 NYREV, Inc.
__________________________
* La exposición Frida Kahlo estuvo en Minneapolis y Filadelfia y actualmente se encuentra en San Francisco.