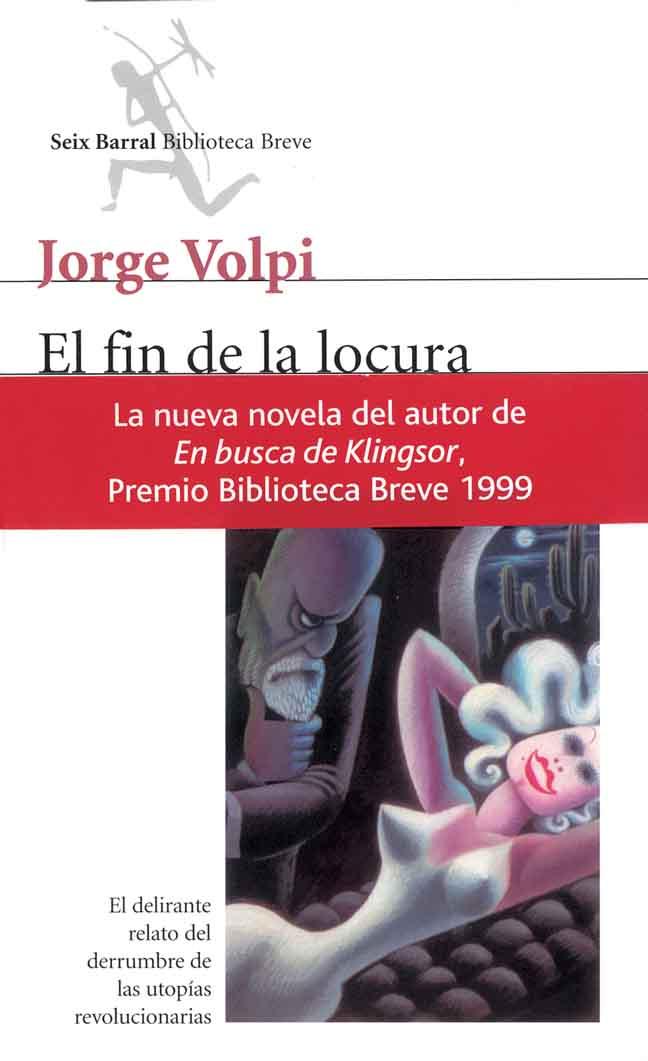Al fallecer, en 1885, tiene asegurada la posteridad, aunque como pintor se considera un “chapucero”. Puede decirse que, pese a mitificarse a sí mismo en todo lo demás y a realizar más de cuatro mil obras, con su producción pictórica fue pudoroso hasta el disimulo. Pintó por décadas, pero nunca expuso en vida.
En sus veintes privilegió los bosquejos y las caricaturas, los trazos veloces amoldados a los márgenes de apuntes en sus cuadernos de viaje de la década de 1830. En los años siguientes, la visión del río Rin junto a Juliette, su amante, lo hace volver a la pluma y al pincel: pinta sus únicos paisajes puros y castillos donde se acerca a la fantasía. Para 1850, en un momento de crisis, instala un estudio en pleno comedor de Juliette, donde sustituye sus travesías con óleos, mancha hojas a la par de las paredes y tapetes, mientras ella se jala de los pelos. Reaparecen los castillos, más fantasmagóricos, algún recuerdo de la infancia española, y asoma su lado delirante: un Champiñón, que se alza gigante al centro del papel. Sobre todo, empieza a pintar “a la aguada”, mezclando agua y tinta, jugando con gradaciones y claroscuros de un mismo color, por lo general sepia o negro. La gran época de su arte son las dos décadas siguientes en las islas, ante el espectáculo del mar, moldeando la épica de su aislamiento. Ahí se desata su romanticismo oscuro, nutrido por sesiones espiritistas. Aparecen las construcciones imposibles, las ruinas, las violentas manchas de tinta transformadas en muecas, en monstruos, en reflejos de siluetas. Incluso roza la ciencia ficción: Planeta-ojo, una córnea negra viajando en la nada, desorbitada en más de un sentido. Su último gran ciclo de dibujos es El poema de la bruja, las etapas de un juicio por brujería contado tan solo mediante rostros, los de los testigos, jueces, inquisidores, y la bruja misma.
Que él pintara fue siempre un secreto a voces, cosa de entendidos. Aun así, no faltaron las opiniones. A Baudelaire le encantaba esa obra, y alabó la “magnífica imaginación que fluye a través de los dibujos”. Van Gogh fue más comedido, y dejó dicho en su correspondencia que le parecían “melancólicos”. Tiempo después, Picasso fue dueño de una extraña pintura suya, sin título, luego llamada Cabeza de diablo. En 1936 fue a parar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la exposición “Arte fantástico, dadá, surrealismo”. Quedó colocada en la sección de los “precursores”.
Pero acaso sea André Breton, el padre del surrealismo, el que más pareció cultivar una íntima afinidad con esas pinturas que pasaban más tiempo en la casa de los descendientes y en un archivo que a la vista del público. A Breton le había regalado dos piezas la esposa del bisnieto de aquel pintor, quien frecuentaba su círculo. Él las guardaba en su estudio, por su “belleza convulsa”. Una era una mancha oscura, como de Vía Láctea, que Breton exponía a la vertical, pero que cuando la prestó a un museo fue colgada horizontalmente. La otra pieza es más importante no por su factura, sino por su naturaleza conceptual. O así lo interpretaron luego, porque el pintor llevaba muerto más de medio siglo y desconocía esas movidas intelectuales. La pintura es cuadrada, apenas un esbozo de tinta difuminada. Sobre un fondo indistinto, una línea borrosa parte el papel a la mitad. Debajo de esa línea, una palabra: “Alba”. “¡De ahí viene el nombre de mi hija!”, les explicaba Breton a las visitas.
Dicho así suena como otro talento oculto, póstumamente traído a la luz por el cambio de siglo, de los gustos, o por la buena obra de algún reivindicador tardío. Pero esta historia es distinta: el pintor desconocido lo fue por opacarse a sí mismo. Se trata de Victor Hugo, un gigante de las letras del siglo XIX. ¿Victor Hugo, pintor? Tan prolífico como escondido, en comparación con el mármol de su bibliografía. Una exposición reciente, Cosas asombrosas: los dibujos de Victor Hugo, en la Royal Academy de Londres, echa luz sobre sus más oscuras creaciones. A esta muestra la anteceden otras fuera de Francia, donde destacan las de Venecia y Madrid (Victor Hugo, pintor, 1993 y 2000). La más importante para dar a conocer esa faceta suya fue la del centenario de su muerte, en París (Sol de tinta, 1985). Antes hay un vasto lapso, que nos remonta a 1888, a la primera vez que los cuadros de Victor Hugo fueron expuestos en público, mezclados con otros documentos. La muestra es póstuma y por necesidad: se recaudaban fondos para erigir su estatua.
“El propio Hugo, durante su vida, logró establecer un sistema de camuflaje y ocultación que pretendía reprimir su pintura y disminuir su importancia, en beneficio de sus otras actividades literarias y políticas”, escribió el artista Jean-Jacques Lebel. Esa obra denegada se recrudece en los viajes, en las horas huecas de la escritura o del fracaso político, se acentúa en épocas de tristeza, y gana terreno y libertad imaginativa en el exilio.
De esos años pasados en las islas inglesas del Canal de la Mancha (1851-1870), por su oposición a Napoleón III, data la única vez que flaqueó su cautela y se imprimieron algunos grabados. En 1862 aparece en un pequeño tiraje Dibujos de Victor Hugo, con un prefacio del escritor Théophile Gautier: “El público podría sorprenderse al ver que detrás de este título… no hay capítulo, ni oda, ni prosa, ni verso, y sin embargo, es el gran poeta quien sostiene la pluma.”
Hugo duda en depararle esa sorpresa a sus lectores, y así se lo advierte al editor: “La casualidad ha puesto ante sus ojos unos dibujos provisionales que hice, durante horas de ensoñación casi inconsciente, con lo que quedaba de tinta en mi pluma, en los márgenes o tapas de manuscritos. Usted desea publicarlos… mucho me temo que estos trazos ordinarios, proyectados con mayor o menor torpeza sobre el papel por alguien con otras cosas que hacer, dejarán de ser dibujos en cuanto afirman serlo… que se le conceda su deseo; escaparán como les será posible de la luz del día para la que no fueron hechos.”
El texto de Gautier deja testimonio del método: “seguimos con asombro la transformación de una mancha de tinta o café en un sobre, o en el primer trozo de papel, en un paisaje, un castillo, una marina de extraña originalidad, donde, del choque de rayos y sombras, nacía un efecto inesperado, impactante y misterioso, que asombraba incluso a los pintores profesionales”.
Victor Hugo no tuvo instrucción formal como pintor, y fue independiente de todo principio académico. Pinta como escribe, no en un caballete, a la vertical, sino en una mesa y a la horizontal. Ahí moja las hojas, las coloca sobre una tabla de madera y agrega la tinta, la desliza y crea irisaciones. “Tiró la tinta al azar, aplastando la pluma de ganso que crujió y escupió cohetes. Luego amasó la mancha negra, que se convirtió en un pueblo, un bosque, un lago profundo o un cielo tormentoso”, recuerda su nieto Georges. Es un caos creativo que nutre con lo que está a la mano: moja encajes en tinta y los usa como plantillas, deja huellas de dedo, ataca el papel con cerillos usados, tuerce la punta de su pluma para obtener manchas, y otros accidentes controlados.
Así lo describe el crítico de arte Philippe Burty: “Todo le sirve: el fondo de una taza de café o de un tintero vertido sobre papel, extendido con el dedo, secado, recogido con una pluma, cubierto con aguada o bermellón, retocado con azul, realzado con oro. A veces, la tinta traspasa el papel: en el reverso nace un segundo dibujo.”
“Mis dibujos son un poco salvajes…”, comentó Victor Hugo alguna vez: experimenta más al pintar que al escribir. En sensibilidad y en técnica se parece a William Blake, el poeta-pintor de tintes metafísicos, y sobre todo al Goya de las pinturas negras. Es alumno del español en sus figuras más grotescas, sus búhos y monstruos, que remiten a Quasimodo o Gavroche, personajes de sus novelas. Son de los pocos puentes directos con su escritura, aunque realizó ilustraciones para poemas y una prosa. Se repiten temas como la naturaleza, y también causas: veinticinco años después de publicar El último día de un condenado a muerte, arremete contra la pena máxima con un cuarteto de ilustraciones.
De su posteridad ya se habló al inicio. El destino póstumo de su obra es revelador: lo que aún no ha regalado a sus discípulos y amigos lo dona a la Biblioteca Nacional, con sus documentos, en vez de a un museo como obra pictórica.
Todo queda dicho en una respuesta de 1868 a Burty, tras recibir sus loas: “Me retengo para no dejarme vencer por la vanidad. Por suerte, pronto me vuelve la razón, y me digo: ‘¡Viejo poeta bestia, no te vayas a imaginar que eres pintor!’” ~