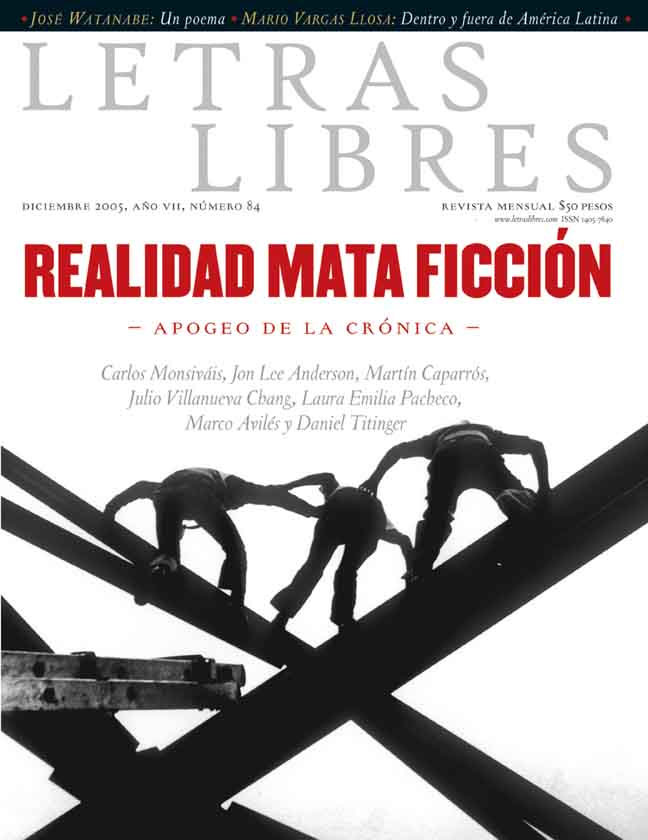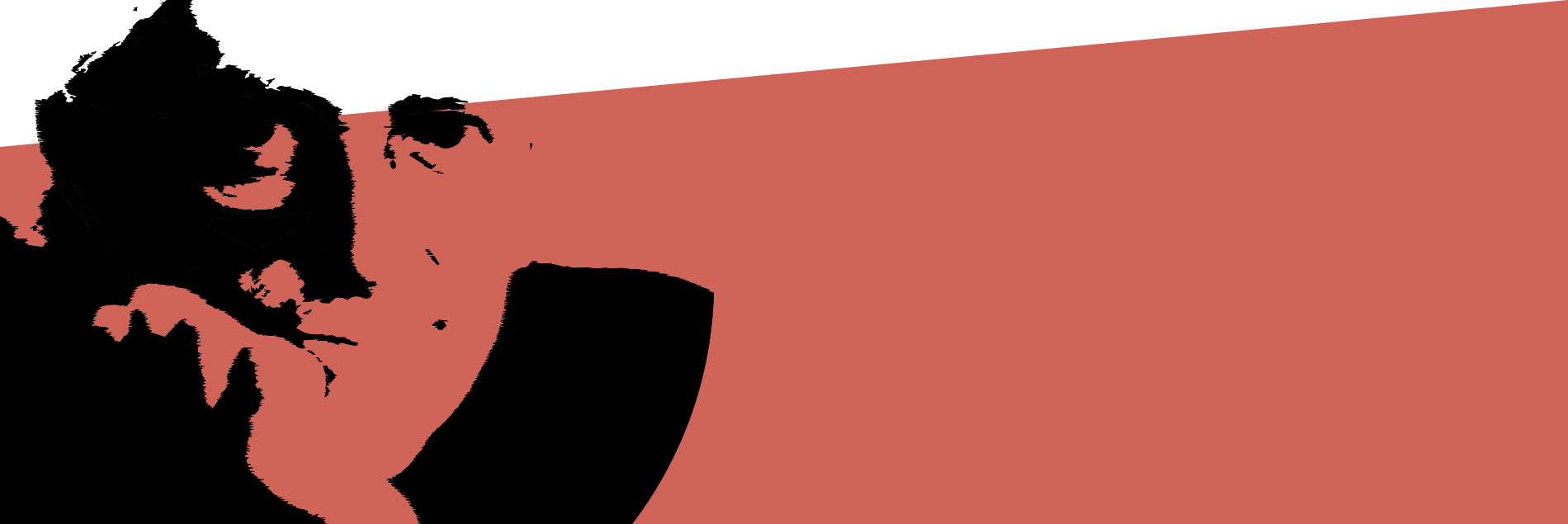Desde la perspectiva del Mercado, hoy imperiosa, que ha modificado las maneras de hacer política y ha trastocado a fondo las relaciones entre la literatura y los lectores, entre medios informativos y sociedad, la crónica parece hoy un género apresado por la nostalgia o, en diarios y revistas, el resultado del local color, tal vez cercano a lo que se aburre de ser pintoresco, y se hizo tremendista: “El rictus del cadáver era una confesión de perversidad / Lo mató por maricón sin enterarse de que era bisexual.” Sin embargo, y aun a riesgo de contradecir las encuestas de lectura, hoy, cuando al tiempo libre de las ciudades lo controlan la práctica y las bendiciones del zapping, la atención se disuelve en fragmentos y hacen falta, como siempre y como nunca, los esfuerzos escritos que valoren, ubiquen y jerarquicen los acontecimientos, más allá de la recepción de las imágenes. Y ésta es por el momento la situación: antes, en el periodismo y la literatura de América Latina, la crónica, entre otros cometidos, difundía la prosa de resonancias estéticas que desconcertaba y seducía a lectores habituados a ojear los textos; ahora, la escasez de público conduce o debe conducir a los cronistas a las renovaciones formales y temáticas que tomen muy en cuenta el diálogo forzado entre lo local y lo global, entre la prisa y el antiguo tiempo de lectura.
Así por ejemplo, ¿qué se hace ante el desvanecimiento del placer de la lectura en los frecuentadores de diarios y revistas? ¿Cómo reaccionar ante el encandilamiento (muy justo) que provoca el reportaje de investigación y sus revelaciones sobre los delitos de presidentes de la República, funcionarios de alto rango y empresarios, que estimula la confección de novelas donde el poder es violencia y el sexo es la antesala del crimen (o al revés)? (En lontananza, el rebaño de cadáveres sigue la pista de la impunidad.) ¿Y cómo obtener el espacio periodístico hoy ocupado por las noticias del Apocalipsis ecológico y económico que es el serial killer de los países?
La crónica literaria conoce una sólida Época de Oro a principios del siglo XX. (Entiéndase por “Época de Oro” lo que por distintas causas no le provoca envidia al presente, siempre tan competitivo.) A la prosa del modernismo hispanoamericano la integran el culto al sonido renovador del idioma, la adjetivación inesperada (allí comienzan los “senos atónitos“), los ritmos inesperados, las palabras ya extravagantes como los espejismos donde los escritores (y cerca de ellos, los lectores) se embelesan mientras buscan en los diccionarios (“Que púberes canéforas te ofrenden el acanto”), el gusto por hacer de quienes los leen viajeros del idioma y los escenarios “exóticos” por inalcanzables (sinónimo de europeos). La crónica del modernismo hispanoamericano amplía el vocabulario, promueve otras literaturas, produce metáforas como rendijas desde donde se observa la espiritualidad otra (no me culpen de esta descripción, traté de ajustarme al tono de entonces).
Los escritores del modernismo hispanoamericano son, y ávidamente, cronistas: Manuel Gutiérrez Nájera se imagina París desde el centro de la ciudad de México, Julián del Casal ve en La Habana la sensualidad ambigua de una Ciudad Luz isleña, Rubén Darío usa de la crónica periodística para exaltar su credo poético:
Y muy siglo XVIII y muy antiguo,
y muy moderno, audaz, cosmopolita,
con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo,
y un ansia en amores infinita.
No el más productivo (eso es imposible saberlo, todos escribían el día entero por la tardanza del sistema de becas), pero sí el más lúcido de los cronistas del modernismo, José Martí dispone de un sentido privilegiado de la escritura, una conciencia política casi inconcebible en su tiempo, la curiosidad infatigable (característica de todos ellos) y la libertad que le proporciona su ir y venir de la literatura a la política radical. Una prueba de la excelencia de sus crónicas se halla en una de las varias que dedica al racismo (Cartas de Nueva York, 15 de agosto de 1889):
No andan por el sur más tranquilos los negros; ni menos perseguidos, puesto que en ciudad de tanto influjo como Atlanta, la población ha quemado en la horca la efigie del director de correos, porque osó dar un puesto a un negro inteligente y cortés, que hubiera tenido a sus órdenes a una joven blanca. “Yo cambiar papeles mano a mano, yo recibir mandatos, yo tener frente a frente el día a un negro que no es igual, y viene a ser mi superior?” La joven renunció: hubo juntas de indignación, en que le alabaron la renuncia, levantaron en frente del correo una horca, con la efigie colgante del general Lewis, y al entrar la noche le prendieron fuego: seis policías de la ciudad abrieron paso entre la multitud, a los que llevaban las antorchas; en el club, todos los miembros decidieron dar la espalda en la calle al general, y negarle el saludo: uno de sus fiadores le ha retirado la firma; el periódico del lugar dice:
“¿Cómo acepta Lewis un puesto público para ofender la opinión decidida de aquellos cuya ayuda aceptó para encumbrarse al puesto de donde los ofende?” Lewis responde que él es empleado federal, que no sabe, en cuanto lo es, que haya blancos ni negros, sino ciudadanos con derecho a los empleos y recompensas de la república: “no he de nombrar, dice, a un negro para un empleo inferior, y de mero amanuense, cuando la nación nombre a un mulato, a Federico Douglass, como su representante, representante de los Estados Unidos, en otra república, en Haití?” “¡Haití es tierra de negros!” le responde el diario: “no necesitarían ustedes, los republicanos, del voto de los negros para tenernos en jaque a los demócratas del Sur, y ya veríamos si tenían tanto empeño en sentarnos a la mesa de comer y a estas hordas africanas.”
Lo de hordas lo repiten ahora más, porque con los calores, que pueden en la sangre negra más que en la blanca, se les ha encendido la fe a las negradas de Georgia, que es donde fue la quema de la efigie. Y no quieren ver los negrófobos las otras hordas de los seminarios, donde se preparan a cientos los negros y mulatos, para sacerdotes; ni las listas que los diarios están publicando estos días de negros ricos, que han hecho fortunas sin contratos de ayuntamiento ni concesiones de ferrocarriles, y de negros actores, que los ha habido famosos, y tan buenos en la tragedia como en la caricatura, y de negros autores, que van siendo ya muchos, y se distinguen en el periódico y en la teología, acaso porque en ésta hallen un tanto de piedad y el consuelo que les niega el mundo. Lo que los diarios cuentan con encono, como si entre los blancos de España y los mestizos de México no hubiera habido locura igual, es que en cuarenta millas a la redonda de Savannah los negros están abandonando sus melonares, dejando ir por los troncos la trementina, abriendo al ganado las siembras, echando al río, en sacos, su dinero, para seguir por los campos besándole las manos, y arrodillándose a su voz, a un blanco de unos treinta años y cabellera rizada, que les dice que en su cuerpo magro y casi transparente del ayuno, está encarnado Cristo. Duermen en las selvas. Rezan con la aurora. Van detrás de Cristóbal Orth que se sabe de memoria la Biblia, y les promete llevarlos a la tierra donde todos los hombres son iguales, a la tierra de Canaán. En vano se le oponen los sacerdotes negros, cuyas plegarias flojas no pueden sacar de su miseria al negro acorralado, “que se queda sin cabeza en cuanto la quiere sacar más alta que sus melones”. ¡Ése es Cristo, el que no les pide dinero a los negros para llevarlos a la tierra de Canaán! ¡Ése es Cristo, el que da, el que no pide! ¿No se están cumpliendo todas sus profecías? ¿No lo han acusado de vagabundo, como dijo él que lo acusarían? ¿No lo han llevado preso ante el juez, como dijo él que lo iban a llevar? ¿No le disputó el juez su divinidad, como él lo dijo? ¿No dijo que lo ponían otra vez libre, como lo han puesto, para seguir viaje, como está siguiéndolo, a la tierra de los cananitas? Trescientos negros, y muchos con armas, fueron detrás de él, en plena fuerza del sol, al pueblo del juzgado. Los jurados eran doce, y el juez un coronel que sabe Biblia, pero Orth sabe más y se defiende de pie, abriendo las manos sobre los jueces, como si les echara encima los versículos.
“ANOCHE ME HICE UNA HERIDA AQUI PARA VER MI SANGRE”
Quizás el cronista por antonomasia del movimiento sea el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. Conoce a todos los importantes y a todos los trata muy de cerca, o las acciones equivalentes en los espacios de la mitomanía. Es, asegura, amigo de la espía Mata Hari, de quien es un biógrafo muy irregular; es íntimo de los grandes escritores franceses, sobre todo de aquellos cuyos nombres ya no le dicen nada a un lector contemporáneo. Y viaja por Europa y conoce y se deleita con la vida social y literaria de la que extrae crónicas que leen con entusiasmo los sedentarios. Un ejemplo: una crónica de principios del siglo XX sobre una visita en París a Oscar Wilde:
Fue en casa de Stuart Merril, el poeta adorable de Los Fastos, donde encontré por primera vez, una noche de crudo invierno, al autor ilustre de Salomé y de El retrato de Dorian Gray. Su manera singular e insinuante de hablar francés, combinando, como el dibujante Sterner, el valor de las vocales, me llamó desde luego la atención; y su enorme rostro de adolescente triste y soñador, me llenó de interés. Oscar Wilde no es hermoso, pero goza, en su envoltura atlética, de cierta distinción especial que atrae las miradas femeninas. Cuando en mis visitas matinales a su deliciosa habitación del Boulevard des Capucines, suelo encontrarle, vestido apenas con una camiseta descotada de lana roja, su robusto torso de luchador me hace pensar en las figuras inmortales de Rubens; y cuando, trajeado ya con esa cuidadosa “tenue” de los ingleses, le encuentro en cualquier café literario del barrio latino, su talle gigantesco me trae a la memoria un viejo retrato de Tourguénief, que vi hace ya bastante tiempo y ni aun recuerdo dónde. Sus ojos largos, húmedos y oblicuos, tienen cierta tristeza, ni la voz melancólica alcanzan á denotar; son ojos pálidos, como era pálida la sonrisa de aquella heroína de Catulle Mendès, con la palidez en el dibujo y no en el color. Su cabellera blanda, fina y sedeña, está tallada, por detrás, como la de cualquier empleado del gobierno, pero se reparte, por delante, en bandeaux rizados que cubren hasta la mitad sus finas orejas. Su nariz es recta, su boca es sensual, su cuello es firme.
Y con todo eso, cierto amaneramiento que constituye su encanto propio y verdadero.
—¿Conoce usted a Verlaine?—preguntóme.
—Sí —le dije—; ¿y usted?
—Yo, no… yo le admiro en sus obras, como el creador; pero no quiero verle, porque me han dicho que es affreux… Y un hombre feo, como aseguran que es el poeta, un hombre chato, calvo, con barbas hirsutas, y muy sucio, muy sucio, me inspira más horror que un monstruo… El primer deber del hombre es ser hermoso… ¿No le parece a usted?
—Yo no encuentro hermosas sino a las mujeres.
—¡Cómo puede usted decir eso…! Las mujeres no son nunca hermosas… Son otra cosa: son bonitas, si usted quiere; son magníficas, cuando están ataviadas con gusto y cubiertas de joyas; pero hermosas, no… La hermosura es un reflejo del pensamiento y del alma, que ilumina el rostro…
Y si los ilustres entrevistados no le contestan a Gómez Carrillo como él registra, debieron responderle con el estilo que él le atribuye, por ejemplo, a Gabriele D’Annunzio:
El poeta levantó la cabeza, sonrió y me miró con pupilas brillantes.
Y continuó, midiendo cada palabra:
—Ahora, créame usted, no es hablar por hablar, ahora mi único anhelo es dar mi sangre a Italia… Yo tengo la idea de que el mundo es un mar de sangre y que nadamos en la sangre… A veces, para alimentar a los seres que viven, la sangre escasea… Entonces los hombres deben dar su sangre, su sangre viva, roja, robusta… Yo ofrezco la mía; tengo tal deseo… No me creerá usted… Anoche me hice una herida aquí para ver mi sangre…
CÉSAR VALLEJO: EL PARIS DE LA MILITANCIA
La crónica modernista se prolonga y su centro real e ideal es París, aunque, por ejemplo, en 1919, el colombiano Porfirio Barba Jacob escribe una gran crónica sobre el terremoto en El Salvador. Desde París, en la década de 1920, el poeta César Vallejo envía sus textos a publicaciones peruanas con fines de sobrevivencia. Al extraer la tensión estilística de lo “barroco”, Vallejo, con prosa irregular, se aproxima en momentos a la ansiedad “neoclásica” que parodian con excelencia las crónicas de H. Bustos Domecq de Borges y Bioy Casares. Así por ejemplo, describe Vallejo al novelista Alcides Arguedas.
Señalo al más alto escritor de Bolivia, autor de la hercúlea Raza de bronce, andinista de bastón y hacha, en cuya pluma engrápanse cóleras y amores, latidos estelíferos de oráculo aimara.
En otras ocasiones, actúa el discípulo entusiasta de Darío. Así describe el Café La Rotonda:
He aquí este hipogeo ambiguo, tablero iridiscente, ruidoso, alvéolo de sarna cosmopolita. He aquí el café sonoro, amado de los artistas, de los vagabundos, de los snobs de las faldas inciertas, entre Mimí y Margarita, entre griseta y garçonne.
Modernismo, ultraísmo, exploración a campo traviesa del diccionario, galicismo a raudales. En las crónicas de Vallejo, el idioma se enrarece o se desquicia a semejanza de otros momentos de su narrativa: “Hemos entrambos —escribe en Escalas— festinado días y noches de holgazanería, enjaezada de guitarras, navajas en guardia, crápulas hasta el sudor y el hastío.” También, la tensión estilística se resuelve de modo extraordinario:
Isadora Duncan fue sobre la escena musa, vapor de ninfa, santa, medusa, bruja, fantasma, vapor de agua, humareda de sangre antigua y moderna. Ana Pavlova va a las flores y a las aves por el amor de la pechuga del paráclito y del peciolo que ama al sol. Aquella genial Tórtola Valencia, que murió de locura en un teatro de La Habana o que se ha convertido en ojerosa piedra de río en algún país sagrado, bailaba arqueológicamente, columna a columna, crótalo a crótalo, símbolo a símbolo, al amor de su poderoso vientre sacerdotal, semidescubierto por el manto de iris. Y en París ¿qué compás, qué diástole del pobre corazón humano, no habrá sido ya danzado por las mil bailarinas de la tierra milenaria?…
Vallejo escribe en seguimiento de la urgencia latinoamericana de más de siglo y medio: indagar a fondo en la naturaleza parisina, determinar qué tan cerca o qué tan lejos están de ella las elites culturales de América Latina. Vallejo acata la técnica de su generación: que la poesía anticipe la nueva sensibilidad y que la crónica la explique, y se acerca a la moda con la estrategia intimidatoria de la prosa poética. Y en su decisión de clarificarle a sus respectivos públicos la índole de lo moderno, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Alfonso Reyes, Miguel Ángel Asturias usan también de la crónica con estilos diferentes en y con la misma intención: renovar el periodismo con energía literaria.
Vallejo no encumbra absurdamente París sobre la tristeza provinciana de Trujillo, su ciudad natal; sólo destaca la utopía urbana y la enfrenta a su feroz desencanto, peruano y latinoamericano. En un artículo para Mundial de 1928, describe su incorporación orgánica al mundo de los estímulos cosmopolitas:
Cuánto tiempo he pasado en París, sin el menor peligro de perderme, la ciudad es así. No es posible en ella la pérdida, que no la perdición, de un espíritu. En ella se está demasiado asistido de rutas ya abiertas, de fechas y señales ya dispuestas, para poder perderse. Al revés de lo que le ocurrió a Wilde, la mañana que iba a morir en París, a mí me ocurre amanecer en la ciudad, siempre rodeado de todo, del peine, de la pastilla de jabón, de todo; estoy en el mundo con el mundo, en mí mismo conmigo mismo; llamo e inevitablemente me contestan y se oye mi llamada; salgo a la calle y hay calle; me echo a pensar y hay siempre pensamiento.
MARTIN LUIS GUZMAN: LAS BREÑAS Y LAS ESCALINATAS DEL PALACIO
La crónica latinoamericana también requiere de los temas de la realidad (violencia, pobreza, impunidad de los poderosos, momentos históricos, ubicación por consenso), porque a buen número de escritores les urge salir de lo que consideran una trampa, el cultivo de la torre de marfil, el artepurismo. La Revolución Mexicana exige y obtiene su crónica, la mayor parte de las veces en forma de relatos testimoniales. De ellos, los mejores son los de Martín Luis Guzmán (1888-1976), del grupo de José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña y Julio Torri. Guzmán participa en el proceso revolucionario, lo apresan, escapa y, como Vasconcelos, se une a las fuerzas de Pancho Villa. En 1914, él acompaña al Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, y a los Dorados de Villa en su toma de la ciudad de México. De eso da cuenta su admirable libro de crónicas El águila y la serpiente, de 1928. Allí describe un tour del Palacio Nacional a cargo de Eufemio, el hermano de Emiliano Zapata:
No subimos por la escalera monumental, sino por la de Honor. Cual portero que enseña una casa que se alquila, Eufemio iba por delante. Con su pantalón ajustado, de ancha ceja en las dos costuras exteriores con su blusa de dril —anudada debajo del vientre— y con su desmesurado sombrero ancho, parecía simbolizar, conforme ascendía de escalón en escalón, los históricos días que estábamos viviendo: los simbolizaba por el contraste de su figura, no humilde, sino zafia, con el refinamiento y la cultura de que la escalera era como un anuncio. Un lacayo del palacio, un cochero, un empleado, un embajador, habrían subido por aquellos escalones a su oficio y armónica dentro de la jerarquía de las demás dignidades. Eufemio subía como un caballerango que se cree de súbito presidente. Había en el modo como su zapato pisaba la alfombra una incompatibilidad entre alfombra y zapato; en la manera como su mano se apoyaba en la barandilla, una incompatibilidad entre barandilla y mano. Cada vez que movía el pie, el pie se sorprendía de no tropezar con las breñas; cada vez que alargaba la mano, la mano buscaba en balde la corteza del árbol o la arista de la piedra en bruto. Con sólo mirarlo a él, se comprendía que faltaba allí todo lo que merecía estar a su alrededor, y que, para él, sobraba cuanto ahora lo rodeaba.
Pero entonces una duda tremenda me saltó. ¿Y nosotros? ¿Qué impresión produciría, en quien lo viera en ese mismo momento, el pequeño grupo que detrás de Eufemio formábamos nosotros: Eulalio y Robles con sus sombreros tejanos, sus caras intonsas y su inconfundible aspecto de hombres incultos; yo con el eterno aire de los civiles que a la hora de la violencia se meten en México a políticos: instrumentos adscritos, con ínfulas de asesores intelectuales, a caudillos venturosos, en el mejor de los casos, o a criminales disfrazados de gobernantes, en el peor?
Ya en lo alto, Eufemio se complació en descubrirnos, uno a uno y sin fatiga, los salones y aposentos de la Presidencia. Alternativamente resonaban nuestros pasos sobre la brillante cera del piso, en cuyo espejo se insinuaban nuestras figuras, quebradas por los diversos tonos de la marquetería, o se apagaba el ruido de nuestros pies en el vellón de los tapetes. A nuestras espaldas. El tla-tla de los huaraches de dos zapatistas que nos seguían de lejos recomenzaba y se extinguía en el silencio de las salas desiertas. Era un rumor dulce y humilde. El tla-tla cesaba a veces largo rato, porque los dos zapatistas se paraban a mirar alguna pintura o algún mueble. Yo entonces volvía el rostro para contemplarlos: a distancia parecían como incrustados en la amplia perspectiva de las salas. Formaban una doble figura extrañamente lejana y quieta. Todo lo veían muy juntos, sin hablar, descubiertas las cabezas, de cabellera gruesa y apelmazada, humildemente cogido con ambas manos el sombrero de palma. Su tierna concentración, azorada y casi religiosa, sí representaba allí una verdad. Pero nosotros, ¿qué representábamos? ¿Representábamos algo fundamental, algo sincero, algo profundo, Eufemio, Eulalio, Robles y yo? Nosotros lo comentábamos todo con el labio sonriente y los sombreros puestos.
Frente a cada cosa Eufemio daba sin reserva su opinión, a menudo elemental y primitiva. Sus observaciones revelaban un concepto optimista e ingenuo sobre las altas funciones oficiales. “Aquí —nos decía— es donde los del gobierno platican”. “Aquí es donde los del gobierno bailan”, “Aquí es donde los del gobierno cenan”. Se comprendía a leguas que nosotros, para él, nunca habíamos sabido lo que era estar entre tapices ni teníamos la menor noción del uso a que se destinan un sofá, una consola, un estrado; en consecuencia, nos ilustraba. Y todo iba diciéndolo en tono de tal sencillez, que a mí me producía verdadera ternura. Ante la silla presidencial declaró con acento de triunfo, con acento cercano al éxtasis: “¡Ésta es la silla!” Y luego, en su rapto de candor envidiable, añadió: “Desde que estoy aquí, vengo a ver esta silla todos los días, para irme acostumbrando. Porque, afigúrense nomás; antes siempre había creído que la silla presidencial era una silla de montar.” Dicho esto, se dio Eufemio a reír de su propia simpleza, y con él reímos nosotros…
“CON QUÉ NOSTALGIA ME ACUERDO DE LO QUE AHORA DESCUBRO”
Al extinguirse el culto de lo parisino y los estremecimientos de la revolución, o, mejor, al surgir el afán de modernidad entre los lectores, las publicaciones le hallan una nueva función a los cronistas. Son los depositarios, o eso se les atribuye, del pulso de la época, y les toca convertir actos comunes y corrientes en fiestas de la ironía y la sagacidad. Su cometido es múltiple: le conceden a la nostalgia el embellecimiento de la prosa; revelan las maravillas al alcance de los que creían morir de tedio en el mundo repetitivo de su medio social, gremio o ciudad; le dan la bienvenida a la sociedad nueva, ya más cauta ante las alucinaciones de la alcurnia. En el período 1926-1960, aproximadamente, si no reconstruyen matanzas, represiones y alboradas efímeras de la conciencia popular, las crónicas latinoamericanas suelen entregarse a la edificación de una sensibilidad pacífica, gozosa, optimista. Las comodidades hogareñas son el horizonte de ensoñación que contiene refrigeradores, lavadoras, licuadoras, automóviles, la televisión y el descubrimiento que modifica el sentido de la semana, el week end, la práctica que exige otra partición del campo y la ciudad; a esta última le tocan las angustias laborales, y en las casitas o a las residencias campestres se habilitan los estados de ánimo de la prosperidad.
Un cronista ideal de la etapa del cambio a la modernidad es aquel que convierte un coctel en hazaña y una cena de gala en un riesgo mortal (“Quedé a lo lejos de la mesa principal. ¡Imagínate cómo se lo digo a mis hijos!”). Y si en Buenos Aires el novelista Manuel Mujica Láinez, por ejemplo, exalta las bondades de la oligarquía para consigo misma, en México Salvador Novo (1904-1974), excelente poeta y un renovador de la prosa, fija con gran malicia la adquisición de dones sociales, el primero de ellos el uso correcto de la demasía de cubiertos. En las crónicas de Novo lo espectacular —las genealogías del arribo a la riqueza— se produce como regalo de la percepción. “Lo que creemos ver es lo que seremos.” La ironía no rescata del tedio que provoca la autosatisfacción burguesa, pero vuelve deleitosa la evocación de los ritos sociales.
Y a eso se añade la conversión de lo vivido en novela que no osa decir su nombre. En Continente vacío (1934), Novo cuenta su viaje a Sudamérica y su encuentro en Buenos Aires con Federico García Lorca, entonces en el apogeo causado por el estreno de La zapatera prodigiosa. Dos gays se encuentran y las claves de su conversación se filtran en el recuento de Novo:
En un restaurant de la Costanera, no elegido al azar, sino porque sus terrazas nos permitían, al mismo tiempo que comiéramos, mirar hacia el río como mar, el paseo en que aún se mira uno que otro coche de caballos, la playa de que los bañistas morenos tienen que huir a veces con toda la fuerza de sus piernas, cuando el río, seco a ratos, se deja venir en un instante, nos sentamos Federico y yo, solos, como dos amigos que no se han visto en muchos años, como dos personas que van a cotejar sus biografías, preparadas en distintos extremos de la tierra para gustar cada uno de cada otra. ¿En qué momento comenzamos a tutearnos? Yo llevaba fresco el recuerdo de su Oda a Walt Whitman, viril, valiente, preciosa, que en limitada edición acababan de imprimir en México los muchachos de Alcancía y que Federico no había visto. Pero no hablamos de literatura.
[…]
Recuerdo ahora, Federico, como si te escribiera una carta que no contestarías en la prisa y el ajetreo en que vives, cómo aquella tarde tu intimidad y el fuego de tu conversación desataron la nostalgia del indiecito en evocadora elocuencia del México que presentías y que tardas tanto en certificar. Tú cantaste La Adelita, que sabías tan bien, y me dijiste que para ti esa canción simbolizaba todo el México que querías conocer, que Adelita era para ti una mujer viva, de carne y hueso, idolatrada por los sargentos, respetada hasta por el mismo coronel; fiel a su soldado, apasionada, morena y fecunda, y, hechizado por tu conjuro, por tu promesa de hacerle un monumento, cuando paladeabas su nombre, Adela, Adelita, yo te conté su vida. Porque en Torreón, cuando vivimos la epopeya de Villa, una criada de mi casa, que era exactamente como tú la imaginas, llevaba ese nombre cuando nació esa canción, y decía que a ella se la había compuesto un soldado. Y al proclamarlo satisfecha, con aquella boca suya, plena y sensual como una fruta, no pensaba sino en el abrazo vagabundo de aquel con quien al fin huyó por los montes de aquella estrecha cárcel de su Laguna; no imaginó jamás esta perenne sublimación de su vida en un himno que ahora a tus ojos vuelve a prestarle un corazón y que llena el mío del violento jugo de la nostalgia.
GARIBAY Y PONIATOWSKA: DE ASOMBROS, DEVASTACIONES SOBRE EL RING, LUCHAS SOCIALES Y GRAN REMATE DE PERSONAJES A FAVOR DE OBRAS DE FILANTROPIA VERBAL
Elena Poniatowska
“La colonia Rubén Jaramillo” en Fuerte es el silencio (1980) demuestra la variedad y calidad de recursos de Elena Poniatowska (nacida en 1933 en París). La crónica describe simultáneamente dos historias: la de la gente anhelante, que desea poseer algo, lo que sea, y la de un líder habilísimo y desesperado, Florentino Medrano Maderos, el Güero, organizador y agitador guerrerense que a los veintiocho años promueve y dirige la “fundación de un sueño radical”. El Güero, entrenado en China, miembro de un grupo guerrillero, elige el terreno donde se construirá la primera comuna china de América Latina, dirige la ocupación y el reparto de lotes (cada ficha, veinticinco pesos), alienta a los colonos y contiene su egoísmo, va destruyendo en ellos la humillación interiorizada ante la autoridad, preside con el ejemplo el nacimiento de esta nación:
Tenía razón, había mucho ambiente en la Jaramillo, mucho contento, y en esos primeros meses todos le entraron a la talacha. El mismo Güero era el primero en tomar parte en las fatigas; allí podía vérsele delgado, sin sombrero, con su pelo claro al sol; emparejando la calle, les ayudaba a los nuevos a acomodar sus triques, les indicaba dónde comprar los horcones, los morillos, el alambre, cómo encontrar el Chito de la barreta.
En “La colonia Rubén Jaramillo”, un estilo desbordado, naturalmente poético, poblado de analogías eficaces, vivificador del detalle, anima este retorno a los orígenes de Aztlán, el entreveramiento de la desposesión y el sentimiento de propiedad, del anhelo utópico y la realpolitik que pasa por el recelo de los colonos, la intensidad de reuniones y asambleas, las sospechas y las calumnias, la adhesión de los estudiantes y la codicia de las organizaciones. Un idioma va de los ecos de Rulfo (“A mí esto me sabe a desdicha”) al naturalismo tradicional (“Tú nunca nos vas a dejar colgando, Güero, porque estás igual de jodido que nosotros los jodidos”). Y un personaje introducido a fuerzas en la colonia —la propia Elena, descrita como sombra, testigo implacable y minucioso— resulta la mirada comprensiva y desorientada que anticipa nuestros propios puntos de vista. En la crónica, y a los ojos del personaje Elena, Medrano es héroe y antihéroe, el ser contradictorio que promueve otras formas de convivencia y no tolera la crítica, el solidario indiferente ante el desastre de sus seguidores, el caudillo que piensa desde la masa, el teórico convencido de que la revolución se hace acumulativa y regionalmente, el estratega dedicado inútilmente a diseminar núcleos de resistencia.
Medrano es, a la vez, un personaje literario y un activista de la desesperación. Él expresa, compleja y elementalmente, el sentimiento de la revolución pospuesta. ¿Qué es? ¿Rebelde primitivo, provocador, santo equivocado, aventurero? En todo caso, alguien que, al no conceder, encarna la obsesión real de unos cuantos: destruir el dominio burgués sobre este pueblo. En su reconstrucción épica, Poniatowska acierta estilísticamente. Lo que no funciona en los textos del rencor intimista o los símbolos circulares, vive poderosamente en las reconstrucciones de la cólera popular. Un ejemplo: a la colonia acuden representantes gubernamentales y prometen desayunos, agua, luz, escuelas, lavaderos. La asamblea aplaude jubilosa y el Güero interrumpe con ferocidad: “No den las gracias, no den las gracias… hasta que silenció los aplausos y ante la perplejidad de los colonos y el temor de los funcionarios consternados por semejante reacción, siguió gritando tenso, los brazos en alto: ‘No den las graciaaaas, no deeeen las graciaaaas’, y lo repetía como si esto fuera lo único que pudiera salir de su boca. En medio del silencio, el Güero les dijo a los colonos en voz casi baja, terriblemente cansada y por lo tanto dulce en contraste con los gritos de cólera que lo hicieron parecer un energúmeno, que aquello que le enviaban de la capital no era un regalo, sino el producto de años, que todo eso, el agua, la luz, los postes, los desayunos escolares ya estaban pagados de antemano, que eran la sangre de sus abuelos, el polvo de sus huesos, el mástil de la mazorca, el grano lanzado en los surcos, que sólo entraban en posesión de lo que debió ser suyo hace mil años, que al que tenían que dar el crédito era a su corazón porque la tierra era su casa.”
Ricardo Garibay
Por facilismo, los críticos (nunca demasiados) de la obra de Ricardo Garibay (1923-1999) suelen elogiar la fidelidad reproductiva de los diálogos, y siempre le reconocen el “gran oído literario”. ¿Qué quiere decir este elogio? Un gran talento aísla el ritmo del habla popular y lo reinventa, devolviéndole como un rap magnífico, un fluir verbal que es literatura y es apego a las voces colectivas. Así la reproducción no sea ni pueda ser fidedigna, el resultado es notable, porque en las páginas de Garibay se expresan muy adecuadamente los personajes del feliz y desdichado anonimato, de la clase media en busca de iluminaciones de la elite del poder que ha dejado de creer en el estilo, en cualquier estilo. Véanse al respecto Diálogos Mexicanos o “Las glorias del gran Púas” (1977), incluido en De vida en vida. Se adentra Garibay en el medio boxístico:
Con su perdón pero fue con el uno-dos y entrando ya ve usté que caminar en el ring era lo que sí se sabía dormido y es lo más pelón allá arriba caminar para adelante ¿caunteadores? yo le cambio diez caunteadores por uno que sepa caminar para adelante mire dedos le han de sobrar para contarlos y era lo que sí le sobraba a Medel era lo que si le sobraba señor ritmo señor ritmo allá arriba es lo que se está perdiendo y ganar la pachocha a base de chinguitas rápidas y a otra cosa mariposa yo aquí estuve ¿no? ¿y mi paga entonces? es que es el picudísimo no es otro que el picudísimo taim is monei ¿lo que quieres es que gane? ps ya gané me pagas ¿o qué no está durmiendo el otro no está comiendo brea? tons qués lo que te gorgorea porque yo te los acuesto el réferi les cuenta y el mánager cobra la bolsa ¿o qué también tengo que ser un científico?
El viento del pueblo es un habla intraducible. Tomen o dejen a la sinceridad popular que al cabo ni los pela. Si “Las glorias del gran Púas” es el texto más existoso de Garibay, se debe muy probablemente a su novedad básica: un escritor al que —por no leerlo— se pensaba costumbrista o realista anacrónico, resulta poseedor de una modernidad de fuegos de artificio, que condensa en un solo incesante texto el universo de la “obscenidad” (la violencia se concentra y se dispersa en un millón de chingadas y carajos), y le da la oportunidad a la improvisación de hacer como si dijera. En “Las glorias…” el Ídolo viaja hacia el placer que le reconfigura la existencia, y el habla popular es el sujeto central, desbordado y fúrico y contentadizo. Rubén Olivares “El Púas” es un boxeador malgastado en lo deportivo y lo vital, que se adapta sin concesiones a lo que sea, en el lujo de la razón cínica.
En la crónica Garibay se prodiga: cuadros de costumbres, evocaciones de gran poder corrosivo, profiles. Su prosa no discrimina y su contribución al español mexicano (subrayo el gentilicio para honrar la índole de su oído literario) depende en lo básico de su método de invención de personajes a través del habla. En libros y guiones de cine (lo que de ellos respetaron productores y directores), Garibay es un “psicólogo del comportamiento verbal”. Y en su texto no hay líneas divisorias muy categóricas entre las acciones y los discursos (los “rollos”). Uno es también lo que habla y cómo lo hace, y el énfasis personal responde al temperamento y uno rara vez desoye las costumbres verbales de su clase social . Garibay es muy probablemente el reproductor más diáfano de las oscuridades, las furias y los regocijos del habla que fue popular o fue elitista y hoy parece ser multiclasista, como si la estrechez de vocabulario fuese el último recurso de la comunidad.
Con el cuidado que le dedica a la página perfecta, Garibay aprehende el ruiderío de los gimnasios de box, los mercados y los estudios de cine, allí donde sólo se entiende lo perdido o lo inaccesible. No es una grabadora sino un creador de estructuras verbales que en el habla localiza la psicología de las personas, que es en gran medida una declaración de bienes y de asistencia a ese confesionario que un minuto antes era un bar, una arena de box, una reunión de intelectuales, una bendita pérdida de tiempo.
EL NUEVO PERIODISMO
A la crónica evocativa la va haciendo a un lado, a partir de la década de 1960, el desdén por el pasado, y por eso se recibe con entusiasmo una corriente norteamericana, el New Journalism, el Nuevo Periodismo, en principio un reclamo publicitario, la pretensión de capturar la actualidad con textos a medio camino entre los procedimientos informativos y las técnicas literarias. Antes de este género se divulgan enormemente algunos libros, como A sangre fría, de Truman Capote, la “novela no ficción” que da origen a un subgénero muy exitoso, sobre un asesinato o una serie de crímenes examinados con objetividad literaria o con subjetividad que no se aparta de los hechos, y Los ejércitos de la noche, de Norman Mailer, la protesta contra la guerra de Vietnam expresada como un recuento de visiones borrosas. Capote y Mailer ya son célebres cuando publican estos libros, y esto afianza al New Journalism, un género que inventa, promueve y ejemplifica desde 1965 Tom Wolfe, con sus crónicas sobre los automóviles aerodinámicos, las galerías de arte que se convierten en templos del ascenso social, las mujeres que ascienden al estrellato a golpes de silicón, las superstars que al dejar de serlo sirven mesas.
Si el New Journalism no es en América Latina la única técnica de renovación del género (por ejemplo Tomás Eloy Martínez, autor de dos grandes libros muy en deuda con la crónica, La novela de Perón y Santa Evita, además de cronista de primer orden, viene de otra tradición, mucho más centrada en el cultivo de los personajes que en el apogeo de las atmósferas novedosas), algunos escritores sí se inspiran en el vértigo de Wolfe, en sus viajes prosísticos alrededor de fenómenos de la moda, situaciones anecdóticas que permiten atisbar nuevas conductas. En América Latina dos escritores prestigian o, mejor, anticipan las reivindicaciones de lo cotidiano: Guillermo Cabrera Infante (1929—2005) y Manuel Puig (1932—1990). En Tres tristes tigres, Cabrera, un artífice del desenfado, narra la vida nocturna de La Habana como una épica de la disolución de los sentidos de la lógica o, también mejor, como una narración de batallas donde la victoria la comparten la música verbal y el son, y la derrota de quién o de quiénes nunca se aclara. Puig, especialmente en Boquitas pintadas (1968) y La traición de Rita Hayworth (1969) despliega la sensibilidad negada o proscrita que percibe lo cotidiano como una maravillosa y terrible fiesta de sorpresas.
RODRIGUEZ JULIA: LA ISLA DEL ENCANTO Y DEL DESENCANTO
En las crónicas de Edgardo Rodríguez Juliá (Puerto Rico,1946), un novelista excelente, Puerto Rico es el continuum donde aparecen y naturalmente estelarizan (¿qué otro verbo?) el prócer Luis Muñoz Marín, el sonero Gran Cortijo (en su concierto de ingreso a la ultratumba), el asesinato de unos jóvenes independentistas en el Cerro Maravillas y el juicio correspondiente, la natación como deporte casi filosófico, los rasgos físicos y sociales de la esteatopigia femenina, la exuberancia trasera de la carne que inaugura míticamente la Venus de Willendorf, una característica mítica del Caribe, en libros como Una noche con Iris Chacón:
La culona Venus de Menton —lo mismo que las otras sesenta estatuillas femeninas que nos llegan del paleolítico— es una ¿celebración-cerebración? De lo que nuestro Palés Matos llamó el caderamen: masa con masa / exprime ritmos / suda que sangra / y la molienda culmina en danza. ¡Santo Cielo! ¡Palés! ¡Cómo evitar que alguna profesora sexagenaria de Estudios Hispánicos no se ruborice? Ni más ni menos, el sudor del jadeo erótico se confunde con la sangraza menstrual justo ahí, donde el deseo a veces se convierte en amor y vida. Majestad Negra es el gran poema fundante del trasero cocolo por excelencia: Culipandeando la Reina avanza / y de su inmensa grupa resbalan / meneos cachondos que el gongo cuaja / en ríos de azúcar y de melaza hasta que llegamos a confundir la abundancia nalgatoria de la mujer boricua con su obsesiva y recurrente fertilidad de madre. Como celebraba el trucutú machista paleolítico, identificamos el divino derrière con la gran Madre Protectora y terrena. De ahí que la Virgen María —otra de las grandes devociones boricuas, esta vez representada secularmente por la esposa casta— fuera la primera feminista de Occidente: desprovista de los atributos anatómicos del pecado, asexuada casi hasta lo angelical, su rol de Madre Protectora se especializaría en términos de función más que de condición.
[…]
En esa gran época del feminismo liberacionista, Iris Chacón es reina. (En el país de ciegos el tuerto es rey, diría alguna feminista radical.) Y su trasero fenomenal es un objeto erótico perturbador para esas feministas obcecadas con la injusticia de la condición biológica femenina: Tenemos que parir con dolor, quedamos preñadas, estamos recubiertas de protuberancias carnosas que provocan el deseo y cumplen una función reproductiva, en fin, estamos cavadas con nuestras caderas abundantes, nuestro tetamen florecido con la preñez… La sensual paridad del tetamen está unida a la tierna función lactante. ¿Pero qué hay de ese binomio carnoso que cargamos detrás, de esos glúteos mortificantes que sólo destacan —cual eternas Venus de Menton, algo embarazosamente— nuestra condición erótico-maternal? Simone de Beauvoir estaría de acuerdo. Francesa al fin, seguramente de chumba condición para nuestro gusto. Madame Sartre ha vivido siempre perpleja ante la gratuita carnosidad del trasero. ¿Cuál es la función de ese exceso graso en las nalgas? La abundancia en el caderamen le parecía el signo más radical y humillante de la femineidad. Pero ocurre que por estas latitudes la mujer exalta precisamente esos atributos que perturban a la compañera del bizco genial: Bien saben lo que llevan, bien saben lo que provocan. Una parte fundamental de la coquetería femenina puertorriqueña es el entusiasmo con ese Mira lo que llevo, tú mira pero no toques papito, ¡que si estoy bueeeniiísima con estos chardones a reventar y mis tacos altísimos! Parte de nuestra bellaquería nacional es el júbilo femenino y masculino ante la bendición de las nalgas abundantes. ¡Y que rabie La Beauvoir dice saltarinamente La Cachón! … A los hombres les encantan… Así es: Me crié con las faldas tubos a lo María Victoria y maduro rodeado de traseros en flor sensualmente ceñidos por Jordache y Chardón. En este jardín de sutiles coqueterías, de sensualidad tan delicada como procaz, aún persevera el entusiasmo con lo púbico más que con lo mamario; y el trasero sigue siendo la parte más visible de la trinidad erótica y el monofisismo púbico. Decimos los puertorriqueños: Mi mujer es pura borincana, tiene las tetas chiquitas y la “cosa” como una campana.
“DE LOCAS POBRES Y LUJOS VERBALES”
En la hora de la iconósfera, del triunfo múltiple de las imágenes, y de la relación tan estrecha entre política y delito que es la plataforma del reportaje de investigación, la crónica en América Latina opta por espacios múltiples, algunos antes inmencionables como la disidencia sexual y dentro de ella el comportamiento de los travestis, los últimos defensores a ultranza, bien que paródicamente, de la feminidad. De uno de estos cronistas, el más brillante es el chileno Pedro Lemebel, nacido en 1950:
Todo el mundo estaba invitado, las locas pobres, las de Recoleta, las de medio pelo, las del Blue Ballet, las de la Carlina, las callejeras que patinaban la noche en la calle Huérfanos, la Chumilou y su pandilla travesti, las regias del Coppelia y la Pilola Alessandri. Todas se juntaban en los patios de la UNCTAD para imaginar los modelitos que iban a lucir esa noche. Que la camisa de vuelos, que el cinturón Saint-Tropez, que los pantalones rayados, no, mejor los anchos y plisados como maxifalda, con zuecos y encima tapados de visón, suspiró la Chumilou. “De conejo querrás decir linda, porque no creo que tengas un visón.” “Y tú regia. ¿De qué color es el tuyo?” “Yo no tengo”, dijo la Pilola Alessandri, “pero mi mamá tiene dos.” “Tendría que verlos.” “Cuál quieres. ¿El blanco o el negro?” “Los dos”, dijo desafiante la Chumilou. “El blanco para despedir el 72, que ha sido una fiesta para nosotros los maricones pobres. Y el negro para recibir el 73, que con tanto güeveo de cacerolas se me ocurre que viene pesado.” Y la Pilola Alessandri, que había ofrecido los abrigos, no pudo echarse para atrás, y esa noche de fin de año llegó en taxi a la UNCTAD, y después de los abrazos, sacó las inmensas pieles sustraídas a la mamá, diciendo que eran auténticas, que el papá los había comprado en la Casa Dior de París, y que si algo les pasaba la mataban.
[…]
Nadie supo de dónde una diabla sacó una banderita chilena que puso en el vértice de la siniestra escultura. Entonces la Pilola Alessandri se molestó, e indignada dijo que era una falta de respeto que ofendía a los militares que tanto habían hecho por la patria. Que este país era un asco populachero con esa Unidad Popular que tenía a todos muertos de hambre. Que las locas rascas no sabían de política y no tenían respeto ni siquiera por la bandera. Y que ella no podía estar ni un minuto más allí, así que le pasaran los visones porque se retiraba. ¿Qué visones niña?, le contestó la Chumilou echándose aire con su abanico. Aquí las locas rascas no conocemos esas cosas. Además, con este calor. ¿En pleno verano? Hay que ser muy tonta para usar pieles, linda. Entonces el grupo de pitucas cayó en cuenta que hacía mucho rato no veían las finas pieles. Llamaron a la dueña de casa, que borracha, aún seguía coleccionando huesos para elevar su monumento al hambre. Buscaron por todos los rincones, deshicieron las camas, preguntaron en el vecindario, pero nadie recordaba haber visto visones blancos volando en las fonolas de Recoleta. La Pilola no aguantó más y amenazó con llamar a su tío comandante si no aparecían los abrigos de la mamá. Pero todas las locas la miraron incrédulas, sabiendo que nunca lo haría por temor a que su honorable familia se enterara de su resfrío. La Astaburuaga, la Zañartu y unas cuantas arribistas solidarias con la pérdida se retiraron indignadas jurando no pisar jamás ese roterío. Y mientras esperaban en la calle algún taxi que las sacara de esos literales, la música volvió a retumbar en la casucha de la Palma, volvieron los tiritones de pelvis y el mambo número ocho dio inicio al show travesti. De pronto alguien cortó la música y todas gritaron en coro: “Se te voló el visón, niña. Ataja ese visón.”
DESPEDIDA NO LES DOY, PORQUE NO LA
TRAIGO AQUI
¿Se desvanece o permanece la crónica en América Latina? A falta de una revisión por países, algo que le resulta imposible a una sola persona, los cronistas continúan, con nuevas técnicas, nuevos temas y ya sin compromiso alguno en lo tocante a las divisiones entre lo Alto y lo Bajo, Lo Que se Debe Decir y Lo Que Ya Comentaremos cuando no Haya Damas Presentes, lo Refinado y lo Vulgar (estas categorías permanecen, pero ya se localizan en muy diversos espacios), lo Propio y lo Impropio. Todo esto ya no es siquiera el conjunto de reglas por quebrantar sino el antecedente difuso de las nuevas divisiones: lo Moderno y lo Postmoderno, lo Pretecnológico y la Mentalidad de Tecnología de Punto, lo Nacionalista y lo Postnacionalista, lo Frígido y lo Cachondo…
Los temas abundan y el escándalo, esa capacidad ya insólita de suscitar el interés por vidas ajenas, compite con la violencia criminal, el star system de la política y el show business, las telenovelas (de la pantalla y fuera de la pantalla), el narcotráfico o más exactamente sus repercusiones sociales y culturales, las minorías sexuales, el rock (¿llegará el día en que se proclame a Elvis Presley el sucesor de Benjamín Franklin, o la tradición de los Beatles obligará a que ya no se digan sino se canten las intervenciones en el Parlamento Inglés?). La lista es interminable y se pone a la disposición de generaciones de cronistas en pleno ejercicio del Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Centroamérica, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Cuba, Puerto Rico.
La crónica aún le es indispensable a lectores interesados en la mezcla de literatura y hecho noticioso. Y en estos relatos todavía, y por fortuna, sólo participan las encuestas unipersonales. –