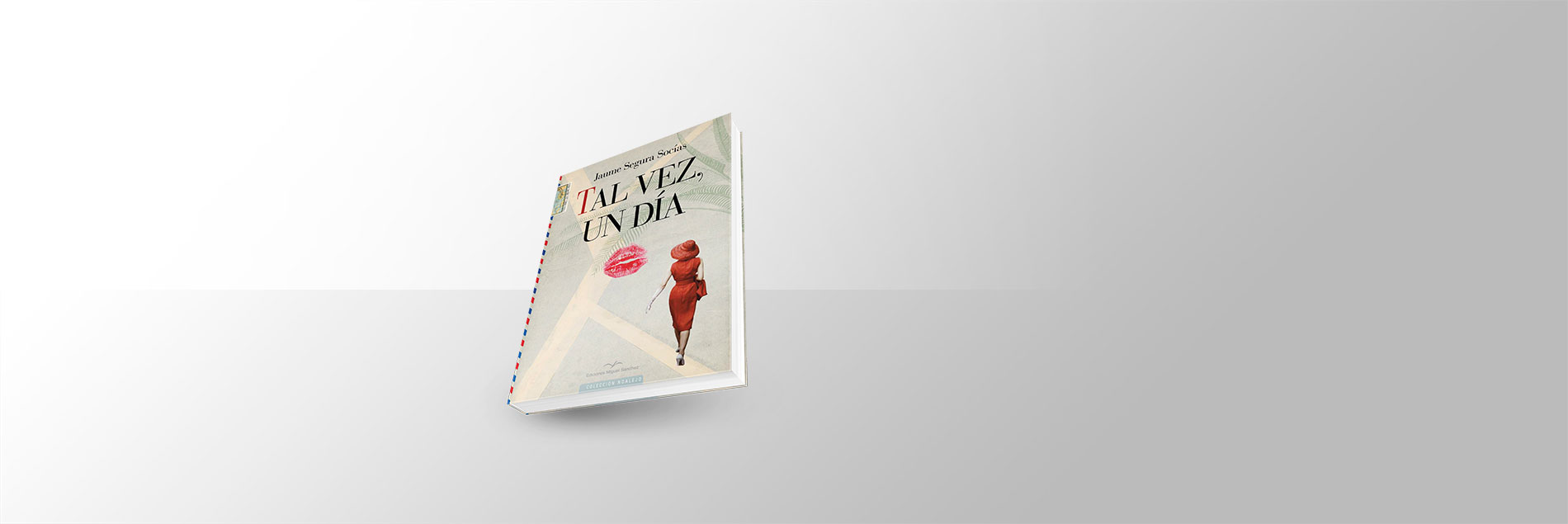Algunos de los comentaristas más pesimistas en la época de la restricción del crédito, y yo entre ellos, decían que las consecuencias del crash dominarían nuestras vidas económicas y políticas durante al menos diez años. Lo que yo no esperaba –lo que no creo que esperase nadie– es que diez años fueran a pasar tan deprisa. A comienzos de 2008, Gordon Brown era el primer ministro del Reino Unido, George W. Bush era presidente de Estados Unidos, y solo los obsesos de la política habían oído hablar del senador junior de Illinois; Nicolas Sarkozy era el presidente de Francia; Hu Jintao era el secretario general del Partido Comunista Chino; Ken Livingstone era el alcalde de Londres; MySpace era la mayor red social y la tasa de interés del banco central en el Reino Unido era del 5,5%.
A veces se dice que la posibilidad de que el Leicester ganara la Premier League en 2016 era la apuesta peor calculada en la historia del juego: se pagaba 5.000 a 1. Para ponerlo en perspectiva, encontrar al monstruo del Lago Ness se pagaba con una cuota extrañamente baja de 500 a 1. (William Hill tiene otra apuesta que se paga 5.000 a 1: que Barack Obama juegue en la selección inglesa de cricket. No recomiendo esa opción.) Sin embargo, 5.000 a 1 palidece en comparación con las posibilidades de ganar que habrías tenido en 2008 con un futuro en el que Donald Trump fuera presidente, Theresa May primera ministra, el Reino Unido hubiera votado para dejar la Unión Europea y Jeremy Corbyn fuera el líder del Partido Laborista –lo que, para muchos observadores atentos, es en realidad la menos probable de todas esas cosas–. El factor común que explica todos estos fenómenos es, diría, el colapso crediticio y, especialmente, la Gran Recesión que vino después.
Quizá el mejor lugar para comenzar sea la pregunta: ¿qué ocurrió? Responderla requiere una cierta cantidad de trabajo imaginativo, porque aunque diez años parece poco algunos elementos fundamentales de nuestra forma de percibir el mundo han cambiado. El componente más importante del paisaje intelectual de 2008 era la sensación bien extendida entre las élites de que las cosas marchaban estupendamente. No para todo el mundo y no en todas partes, pero sí en agregado: había más gente a la que le iba bien que gente a la que le iba mal. Tanto el mundo rico como el mundo pobre se estaban volviendo, de manera mensurable, estadística, más ricos. Vivíamos en la Gran Moderación, donde quienes diseñaban las políticas habían encontrado por fin una forma de hacer crecer a las economías a una velocidad que no producía un sobrecalentamiento y por tanto no generaba los ciclos de auge y caída que habían sido el rasgo decisivo del capitalismo desde la Revolución industrial. Hacía mucho que los críticos del capitalismo sostenían que tenía una tendencia inherente a esos ciclos –era un aspecto central de la crítica de Marx–, pero ahora los que diseñaban las políticas decían que lo habían arreglado. En palabras de Gordon Brown: “Nos pusimos a establecer un nuevo marco económico para asegurar una estabilidad económica a largo plazo y poner fin al perjudicial ciclo de auges y caídas.” Esta afirmación es de cuando el Partido Laborista llegó al poder en 1997, y Brown seguía repitiendo la misma idea en su último presupuesto como ministro de hacienda diez años después, cuando dijo: “Nunca volveremos a los ciclos de auge y caída del pasado.”
No cito esto para meterme con Gordon Brown, sino porque esa opinión era entonces común entre los legisladores occidentales. El marco intelectual de este exceso de confianza derivaba de las tendencias contemporáneas en la macroeconomía. Por decirlo pronto y mal, los macroeconomistas creían que lo sabían todo. O quizá no todo, solo lo importante. En un discurso que dio en 2003 ante la Asociación Económica Estadounidense, Robert Lucas, premio Nobel y uno de los más destacados economistas del mundo, lo dijo claramente:
La macroeconomía nació como un campo diferenciado en la década de 1940, como parte de la respuesta intelectual a la Gran Depresión. El término se refería entonces al cuerpo de conocimiento y pericia que, esperábamos, evitaría la recurrencia de ese desastre económico. Mi tesis en esta conferencia es que en su sentido original la macroeconomía ha tenido éxito: su problema central de prevención de la depresión se ha resuelto, en todos los sentidos prácticos, y de hecho ha quedado resuelto por muchos decenios.
Resuelto. Por muchos decenios. Ese era el clima de exceso de confianza intelectual en el que comenzó la crisis. Se ha dicho que las cuatro palabras más caras del mundo son: “Esta vez es diferente.” Podemos ignorar las lecciones de la historia y del sentido común porque hay un nuevo paradigma, un nuevo conjunto de herramientas y técnicas, una nueva Gran Moderación. Pero una de las cosas que ocurren en los buenos tiempos económicos –una lección muy clara de la historia que se ignora repetidamente– es que el dinero se vuelve demasiado barato. Entra demasiado crédito en el sistema y hay demasiado dinero que busca oportunidades de inversión. En el mundo moderno ese dinero está más caliente –se mueve más deprisa y está más globalizado– que nunca. Hace poco más de diez años, gran parte de ese dinero se invertía en una sexy nueva oportunidad creada por una habilidosa ingeniería comercial, que creaba de manera mágica inversiones de alta rentabilidad pero totalmente seguras a partir de conjuntos de hipotecas en condiciones de riesgo. A pobres con irregulares historiales crediticios que nunca habían poseído propiedades se les concedían hipotecas caras para que pudieran comprar su primeras casas, y esas hipotecas se agrupaban después en títulos que se vendían a inversores impacientes de todo el mundo, con la garantía de que la ingeniosa ingeniería financiera había logrado el truco mágico de combinar alta rentabilidad y completa seguridad. Eso, en un contexto de inversión, es como decir que has inventado un artilugio contra la gravedad o una máquina de movimiento perpetuo, porque una ley de hierro de la inversión dice que los riesgos correlacionan con los retornos. La única manera de ganar más dinero es arriesgando más. Pero “esta vez es diferente”.
Lo que ocurre con la deuda y el crédito es que la mayor parte del tiempo, en el pensamiento económico convencional, no presentan un problema. Cada crédito es una deuda, cada deuda es un crédito, los activos y los pasivos siempre cuadran y el sistema siempre se equilibra en cero, así que no importa lo grandes que sean esas cifras, cuánto crédito o deuda haya en el sistema, el neto siempre es el mismo. Pero saberlo es como subir una escalera larguísima y saber que es buena idea no mirar abajo. Tarde o temprano es inevitable que lo hagas, y que te des cuenta de lo expuesto que estás, y que empieces a sentirte de otra manera. Eso es lo que ocurrió en el camino hacia el colapso del crédito: la gente empezó de pronto a preguntarse si esos activos, esos grupos de hipotecas (que a esas alturas habían sido vendidos y revendidos por todo el sistema financiero de manera que nadie estaba seguro de quién los poseía de verdad, como una versión del tú la llevas en la que nadie sabe quién la lleva o qué es lo que lleva) valían lo que se suponía que valían. Solo veían lo alto que habían subido en la escalera. Así que empezaron a bajar la escalera. Empezaron a retirar crédito. Lo que ocurrió a continuación fue el primer pánico bancario en el Reino Unido desde el siglo xix, el colapso de Northern Rock en septiembre de 2007 y su posterior nacionalización. Northern Rock tenía un modelo de negocio inusual porque en vez de confiar en los depósitos de los clientes para afrontar sus necesidades operativas pedía dinero prestado a corto plazo en los mercados financieros. Cuando el crédito se hizo más difícil de encontrar, esa fuente de financiación ya no estaba allí, de pronto. Entonces, de manera igualmente súbita, Northern Rock tampoco estaba allí.
Ese fue el primer síntoma de la crisis global, que alcanzó su siguiente nivel con el colapso muy similar de Bear Stearns en marzo de 2008, seguido del crash que de verdad llevó a todo el sistema financiero global hacia el abismo, la implosión de Lehman Brothers el 15 de septiembre. Como Lehmans era una cámara de compensación y un repositorio de muchos miles de instrumentos financieros de todo el sistema, de repente nadie sabía cuánto debía quién a quién, quién estaba expuesto a qué riesgo, y por tanto qué instituciones tenían más posibilidades de ser las siguientes. Y fue entonces cuando se secó el suministro global de crédito. Hablé con banqueros en la época que decían que se suponía que lo que había ocurrido era imposible, era como si la marea se hubiera retirado de toda la tierra al mismo tiempo. La gente había vivido crisis antes –el súbito crash de octubre de 1987, las crisis de los mercados emergentes y la crisis rusa de los años noventa, la burbuja de las puntocom–, pero lo que había ocurrido en esos casos era que el capital huía de un sitio a otro. Nadie había vivido, ni creía posible, una situación en la que todo el crédito desaparecía simultáneamente de todas partes y el sistema completo vacilaba sobre el abismo. El primer fin de semana de octubre de 2008 fue un momento en el que gente de la cima del sistema financiero global creía de verdad, en palabras de George Bush, que: “Esto se puede venir abajo.” rbs, en su momento el mayor banco del mundo por el tamaño de su hoja de balance, estaba a horas del colapso. Y cuando digo colapso me refiero a que los cajeros automáticos habrían dejado de funcionar y las insolvencias se habrían extendido de rbs a otros bancos, y nadie sabe qué aspecto habría tenido eso o cómo habría terminado.
La consecuencia económica inmediata fue el rescate de los bancos. No estoy seguro de que sea filosóficamente posible que una acción sea a la vez necesaria y un desastre, pero eso es en esencia lo que fueron los rescates. Eran necesarios, pensé en aquel momento y todavía lo pienso, porque ese fue realmente un momento de crisis existencial para el sistema financiero, y no sabemos cuáles habrían sido las consecuencias para nuestras sociedades si todo hubiera estallado. Pero se convirtieron en un desastre que todavía estamos viviendo. El primer y probablemente más importante resultado de los rescates fue que los gobiernos del mundo desarrollado decidieron por razones políticas que la única manera de restaurar el orden en sus finanzas era recurrir al achicamiento económico, que a su vez condujo a menores ingresos fiscales para los gobiernos, que de pronto se vieron frente a déficits anuales que aumentaban bruscamente y frente a niveles dramáticamente crecientes de deuda pública. Así que ahora teníamos austeridad, lo que significa que la vida se hizo más dura para mucha gente, pero –aquí es donde las consecuencias negativas del rescate empiezan a ser realmente evidentes– la vida no se hizo más dura para los bancos y el sistema financiero. En la imaginación popular, la gente que provocó la crisis se fue de rositas, y, en lo que los científicos llaman una aproximación de primer orden, eso es más o menos correcto.
Además, no hubo procesamientos con éxito de nadie en los niveles más altos del sistema financiero. Eso contrasta con el escándalo de ahorros y préstamo de la década de los ochenta, básicamente un estallido gigantesco del equivalente estadounidense de las compañías de hipotecas, en el que mil cien ejecutivos fueron llevados a los tribunales. Lo que había cambiado desde entonces era la creciente hegemonía de las finanzas en el sistema político, que acarreaba la capacidad, de forma bastante sencilla, de reescribir las reglas de lo que es y no es legal. Un ejemplo que vi cuando investigaba para ¡Huy! Por qué todo el mundo debe a todo el mundo y nadie puede pagar, mi libro sobre la crisis, estaba en Baltimore. A gente que iba a comprar casas por primera vez e iba a la oficina que gestionaba la hipoteca se le decía: “Mira, lo siento mucho. Sé que te había dicho que te conseguiríamos un préstamo al 6%, pero ha habido un problema en el banco y está al 12%. Pero, escucha, sé que quieres salir de aquí como dueño de una casa –¿verdad?, quieres salir de esta sala con una casa propia por primera vez–, así que lo que te sugiero es que, como hay mucho papeleo que hacer, lo firmes y arreglemos lo del préstamo más tarde, no habrá problema.” Es una mentira descarada: el préstamo era fijo e imposible de cambiar y el contrato legalmente vinculante, pero bajo la ley de Maryland el principio es que no se admiten reclamaciones, así que el que vende la hipoteca puede mentir todo lo que quiera, puesto que es la otra parte quien debe proteger sus propios intereses. La organización caritativa con la que hablé no tenía idea de cuántas personas había en esa situación: algunos dormían en sus coches, otros habían vuelto al lugar de donde venían desde fuera de la ciudad, otros habían desaparecido. Y todos esos préstamos predatorios eran totalmente legales.
Esa impunidad, la sensación de que esas cosas tenían consecuencias para nosotros pero no para la gente que había causado la crisis, ha sido central para la historia de los últimos diez años. También ha sido central para la ira pública generada por el crash y la Gran Recesión. En el verano de 2009, cuando estaba escribiendo ¡Huy!, recuerdo que pensé que una gran tormenta de ira avanzaría hacia los gobiernos cuando el público se diera cuenta del enorme agujero que había cavado para ellos el sistema financiero en colusión con sus líderes. Luego salió el libro, y estuve dando charlas sobre él por todas partes desde su publicación en enero de 2010 hasta la primavera y el verano, y había una misteriosa falta de ira. La gente parecía entumecida e incrédula, pero todavía no enfadada.
En julio de 2010 fui a un festival en Galway, y di una charla en una sala donde, descubrí más tarde, un ex jefe de gobierno de la República Irlandesa era célebre por aceptar sobres llenos de dinero durante la semana en que se celebran carreras en la localidad. A esas alturas de la promoción normalmente has reducido tu charla a las bellas artes, o tan bellas como pueden ser, y mi show consistía básicamente en un conjunto de comentarios humorísticos sobre lo temerario y estúpido que había sido el sistema financiero. Normalmente, cuando daba la charla la gente se reía en los chistes, pero aquel día había un silencio total en la sala: las bromas estaban pinchando en hueso. Y sin embargo notaba que la gente escuchaba de verdad. Era extraño. Luego empezaron las preguntas y todas trataban de los culpables, y me di cuenta de que todo el mundo en la sala estaba furioso. Todas las preguntas giraban en torno a quién había tenido la culpa del crash, quién debería ser castigado, cómo era posible que hubiera ocurrido y lo escandaloso que era que la gente responsable se hubiera salido con la suya y el resto de la sociedad estuviera pagando las consecuencias. Recuerdo que pensé que la diferencia entre Irlanda y el Reino Unido era solo que ellos iban unos meses por delante. Esto es lo que nos espera.
A estas alturas llevas ocho años de ira pública. ¿Recuerdas la afirmación de Robert Lucas, el macroeconomista, de que el problema central de la prevención de la depresión estaba resuelto? ¿Qué tal va eso? Está yendo de tal modo que en el Reino Unido nos encontramos en el periodo más largo de caída de ingresos reales desde que existen registros económicos. “Desde que existen registros económicos” significa tan lejos como pueden llegar las técnicas actuales, que es hasta el final de las guerras napoleónicas. Es peor que las décadas que siguieron a las guerras napoleónicas, peor que las crisis que las siguieron, peor que las crisis financieras que inspiraron a Marx, peor que la Depresión, peor que las dos guerras mundiales. Esta es una estadística realmente formidable y si no supieras nada de la economía, la sociología o la política de un país, y te contaran una sola cosa sobre ella –que los ingresos reales llevan el periodo más largo de caída en la historia– esperarías que hubiese convulsiones graves en la vida nacional.
De una forma igualmente deprimente, la esperanza de vida también se ha estancado, lo que resulta todavía más llamativo porque es totalmente inesperado. Según la Continuous Mortality Investigation, la esperanza de vida de un hombre de 45 años ha caído de unos 43 años previstos de vida extra a 42; para una mujer de 45 años, de 45,1 más a 44. También hay un declive para los pensionistas. Habíamos ganado diez años de vida extra desde 1960, y acabamos de devolver un año. Estos datos son nuevos y todavía no los entendemos del todo, pero parece bastante claro que el declive está relacionado con la austeridad, quizá no tanto por el ajuste en los gastos del National Health Service –aunque el recorte de gasto más largo, ajustado por inflación y demografía, desde la fundación del nhs ha tenido algún efecto, obviamente– como por el impacto de la austeridad en los servicios sociales, que en el caso de servicios como Meals on Wheels y las visitas domiciliarias funcionan como un sistema de detección temprana de enfermedades en la gente mayor. Como resultado, las tasas de mortalidad han subido, un ascenso que comenzó en 2011 después de décadas en las que había caído con gobiernos de ambos partidos, y es eso lo que está provocando la caída de la esperanza de vida.
La esperanza de vida en Estados Unidos está bajando, con la primera caída en años consecutivos desde 1962-63; la mortalidad infantil, el estándar de comparación aceptado para medir el desarrollo de una sociedad, también está subiendo. El principal motor del declive en la esperanza de vida parece ser la epidemia de opiáceos, que se llevó 64.000 vidas en 2016, muchas más que las armas (39.000), los coches (40.000) o el cáncer de mama (41.000). Al mismo tiempo, los ingresos del trabajador típico, el ingreso medio por hora real, son más o menos los mismos que en 1971. Cualquiera que viajase en el tiempo a comienzos de la década de 1970 tendría muchos problemas para explicar por qué el país más rico y poderoso de la historia del mundo ha pasado cuatro decenios y medio sin pandemias, un desastre en todo el país o una guerra mundial, acompañado de un crecimiento sin precedentes en los beneficios empresariales, y sin embargo la paga de la gente común sigue siendo la misma. Creo que la gente reaccionaría con asombro y querría saber por qué. Las cosas han ido mejorando de forma consistente para el trabajador común, dirían: ¿Por qué ese proceso va a parar?
Sería más fácil aceptar todo esto, filosóficamente al menos, si desde el crash hubiéramos progresado hacia la reforma del funcionamiento de un sistema bancario y las finanzas internacionales. Pero ha habido muy poco avance. Sí, ha habido algunos cambios en los márgenes, con cosas sobre cómo se pagan las primas. Las primas fueron un detonante tremendo después de la crisis, porque estaba muy claro que a) los banqueros estaban delirantemente bien pagados; y b) tenían incentivos para asumir riesgos enormes que les garantizaban primas enormes cuando las apuestas tenían éxito, pero si las cosas salían mal todas las pérdidas las pagábamos nosotros. Ganancias privatizadas, pérdidas socializadas. El sistema de primas ha sido abordado desde el punto de vista legal, con nueva legislación que produzca retrasos antes de que se puedan pagar y permita que se retiren si las cosas salen mal. Pero en general la remuneración en las finanzas no ha bajado. Es un ejemplo de un cambio que en realidad no es un cambio. El conjunto de primas en las finanzas del Reino Unido el año pasado fueron 15.000 millones de libras, el mayor desde 2007.
No es que no haya habido muchos cambios. Es que no está claro hasta qué punto son un cambio estos cambios. Las primas son un ejemplo. Otro tiene que ver con la compartimentación que se introduce en el Reino Unido para separar la banca de inversiones de la banca personal: separar las actividades de casino de los bancos en los mercados internacionales de sus actividades de hucha en la economía real. Después de la crisis había peticiones para que esas dos funciones estuvieran totalmente separadas, como ha ocurrido a lo largo de la historia en muchos países muchas veces. Los bancos contratacaron duramente y como de costumbre obtuvieron lo que querían. En vez de separación tenemos un proceso complicado, poco manejable y extremadamente técnico de compartimentación en el interior de nuestros enormes bancos. Cuando digo enormes quiero decir que nuestros cuatro mayores bancos tienen hojas de balances que, en conjunto, son dos veces y media más grandes que la economía del Reino Unido. Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, ha señalado que actualmente el sector financiero es diez veces mayor que nuestro pib, y que en los próximos veinte años probablemente llegue a ser quince o veinte veces mayor.
El sistema de compartimentación lleva años en preparación y entra en vigor en 2019. Aumenta la complejidad del sistema, y una lección muy clara de la historia es que la complejidad genera oportunidades para evitar las reglas y explotar los vacíos legales. Una manera de describir las finanzas modernas es decir que son un mecanismo que permite a gente muy inteligente, muy bien pagada y con incentivos muy elevados pasar todo el día pensando en formas de eludir las reglas. La complejidad les favorece. En cuanto a la pregunta de si la compartimentación hace que el sistema financiero sea más seguro, la respuesta es que en realidad no lo sabemos. Como observó el historiador financiero David Marsh, la única manera de comprobar la eficacia de un cortafuegos es que haya un incendio.
Creo que la compartimentación es una oportunidad perdida. Eso se aplica a muchas de las complicadas reglas diseñadas para hacer que los bancos y el sistema financiero sean más seguros. Los banqueros se quejan mucho de ellas, lo que probablemente es una buena señal desde el punto de vista del público, pero no está claro que vayan a hacer el sistema más seguro en comparación con el mecanismo mucho más sencillo y crudo de aumentar la cantidad de recursos propios que los bancos deben tener. En este momento los bancos operan casi por completo a base de apalancamiento, es decir, dinero prestado. Cuando pierden dinero, pierden sobre todo el dinero de otra gente. Un aumento en el requisito legal de recursos propios, y la reducción resultante en el apalancamiento que se permite utilizar, haría a los bancos más seguros por un simple acto de fuerza bruta: tendrían mucho más de su propio dinero que perder antes de empezar a perder el de los demás. Las nuevas reglas han hecho que los bancos tengan más recursos propios, pero los sistemas para calcular cuánto son famosamente complejos y, en todo caso, la mejora es cuestión de grado, no de orden de magnitud. Quien más ha defendido el plan para aumentar la participación ha sido la economista de Stanford Anat Admati, y los bancos odian la idea. Los haría menos rentables, lo que quiere decir que los banqueros cobrarían mucho menos y el sistema sería sin duda mucho más seguro para el público. Pero esa no es la dirección que hemos tomado, especialmente en Estados Unidos, donde Trump y el Congreso republicano están destruyendo toda la legislación posterior al crash.
En algunos casos, no es tanto un cambio que no cambia nada como que no haya ningún cambio. Por ejemplo, el infame caso de los bancos demasiado grandes para caer. Ese asunto es, sin ambigüedad, mucho más grave que antes del último crash. Los bancos que cayeron fueron devorados por bancos que sobrevivieron, con el resultado de que los bancos que sobrevivieron son más grandes y el problema es peor. Los bancos han sido obligados por ley a introducir “testamentos”, como se conocen, para gestionar su propia bancarrota si se vuelven insolventes como ocurrió hace diez años. No me creo esas garantías. Estos bancos tienen hojas de balances que en algunos casos son tan grandes como el pib de su país –el hsbc en el Reino Unido o el Deutsche Bank, que tiene problemas serios, en Alemania– y el sistema no podría soportar una bancarrota de ese tamaño. Es más probable que Alemania introduzca la desnudez pública obligatoria que la posibilidad de que deje caer al Deustche Bank.
En otras zonas, estamos en el territorio que Donald Rumsfeld llamó desconocidos conocidos. El ejemplo más claro es la banca en la sombra. La banca en la sombra es todo lo que los bancos hacen –prestar dinero, tomar depósitos, transferir dinero, ejecutar pagos, extender crédito– solo que hecho por instituciones que no tienen licencia formal de banca. Piensa en las compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, empresas que te dejan dinero en el extranjero, PayPal. También hay enormes instituciones dentro de las finanzas que prestan dinero de un lado a otro para que los bancos sigan siendo solventes, en un proceso conocido como el mercado de reportos. Todas esas actividades juntas son la banca en la sombra. Lo que ocurre es que este sistema está mucho menos regulado que la banca formal, y nadie está seguro de lo grande que es. El último informe del Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo internacional que se dedica exactamente a eso, calcula el tamaño del sistema de banca en la sombra en 160 billones de dólares. Eso es el doble del pib mundial. Es más grande que todo el sector de la banca comercial. La banca en la sombra fue una de las principales rutas para extender y magnificar el crash hace diez años, y es ahora al menos tan grande y opaca como entonces.
Esto me lleva al elemento más importante y a mi juicio menos comprendido de los mercados financieros contemporáneos. La imagen mental de un mercado es confusa: la metáfora implica un solo lugar donde la gente se encuentra para comerciar y donde las transacciones son abiertas y transparentes y están bajo la tutela de una autoridad central. Esa autoridad puede ser formal y gubernamental o pueden ser solo las normas colectivas relevantes. De manera inevitable, hay algunas asimetrías de información –normalmente los vendedores saben más que los compradores– pero básicamente lo que ves es lo que obtienes, y hay alguna forma de supervisión en marcha. Los mercados financieros actuales no son así. No se reúnen en un lugar. En muchos casos, un mercado solo es una serie de cables que van a un centro de datos, con otra serie de cables, que pertenecen a un fondo de protección especializado en negociación de alta frecuencia, que van a los mismos ordenadores, y negociaciones front running que se benefician de las actividades de otras personas en el mercado, aprovechando diferencias de tiempo medidas en millonésimas de segundo. Ese pozo aullador, chirriante, cacofónico en el que los comerciantes miran la pantalla y se gritan precios entre sí es un escenario teatral (literalmente: la bolsa de Nueva York mantiene uno por una cuestión visual). La acción de verdad sucede en centros de datos y no podría ser más diferente a un mercado en cualquier sentido que normalmente entendamos. En muchas áreas, la abrumadora mayoría de las transacciones son extrabursátiles (over the counter, OTC por sus siglas en inglés), lo que significa que las ejecutan directamente las partes interesadas, y no solo es que no haya supervisión de los adultos, en el sentido de que una agencia supervise la transacción, sino que realmente el caso es que nadie más sabe qué se ha transaccionado. El mercado OTC en derivados financieros, por ejemplo, es otro desconocido conocido: podemos realizar estimaciones sobre su tamaño pero nadie lo sabe en realidad. El Banco de Pagos Internacionales, el banco central de bancos centrales situado en Basilea, hace dos veces al año un cálculo aproximado del mercado OTC. El número más reciente son 532 billones.
Así que aquí estamos con los mercados. Cambio que no es cambio, en forma de regulación de las primas y compartimentación; ningún cambio o cambio a peor en el caso de la complejidad y la banca en la sombra y los que son demasiado grandes para caer; y ninguna reducción general en el nivel de riesgo presente en el sistema.
Volvemos al asunto de la impunidad. Para la gente de dentro del sistema que causó una década de miseria, no hay ningún cambio. Para todos los demás, una década de miseria, magnificada por las políticas de austeridad. Merece la pena señalar que las políticas de austeridad no fueron recomendadas por los macroeconomistas mainstream, que predijeron que conducirían a un pib plano o decreciente, como ocurrió. En vez de eso, los políticos abordaron la crisis como un punto de inflexión político –una frase que utilizó delante de mí un político conservador en 2009, antes de que el público se diera cuenta de lo que le esperaba– y aprovecharon la oportunidad para contraer el gasto gubernamental y reducir el Estado.
Esta carga de la austeridad recae mucho más sobre los pobres que sobre los ricos, y en todo caso es un término muy cargado, que toma una virtud personal y la transforma en un principio abstracto utilizado para dirigir el gasto estatal. Para el 1% que más gana de los contribuyentes, que paga un 27% de todos los impuestos sobre la renta, la austeridad significa que acabas mejor, porque pagas menos impuestos. Ahorras tanto en impuestos que puedes pasar de prosecco a champán, o si ya estás tomando champán te tomas uno más pijo. Para quienes viven en condiciones precarias, cambios minúsculos en el gasto estatal pueden tener consecuencias personales directas y significativas. En el Reino Unido, el fenómeno se ha exacerbado a causa de políticas como las sanciones en las prestaciones sociales, donde a gente en posición vulnerable se le retiran las prestaciones a manera de castigo: una política contraproducente cuya crueldad es difícil exagerar.
Llegamos así al tema que resume mejor que ningún otro la década que ha transcurrido desde el crash: la desigualdad. Para los estudiosos del asunto hay algo un poco tosco en hablar de la desigualdad como si fuera una sola cosa. La desigualdad de ingresos no es lo mismo que la desigualdad de riqueza, que no es lo mismo que la desigualdad de oportunidades, que no es lo mismo que la desigualdad de resultados, que no es lo mismo que la desigualdad de salud o la desigualdad en el acceso al poder. En cierta manera, sin embargo, el uso popular de la desigualdad, aunque pueda no ser preciso en términos de filosofía o ciencia política, es el más relevante cuando hablamos de lo que ha ocurrido en los últimos diez años, porque cuando la gente se queja de la desigualdad se queja sobre todo de eso: todos los subtipos diferentes de desigualdad unidos.
La sensación de que hay reglas diferentes para los insiders, el 1%, es global. Dondequiera que vayas la gente está preocupada por la brecha creciente entre quienes están en la parte alta del sistema y todos los demás. Es posible por supuesto que este sea un efecto óptico o un fenómeno de una conciencia atenta más que una nueva realidad: que nuestras sociedades siempre hayan sido así, que las élites siempre hayan vivido en una realidad fundamentalmente diferente, solo que ahora, después de diez años difíciles, lo vemos con más claridad. Sospecho que ese es el análisis que habría hecho Marx.
El 1% es el mismo en todas partes, más o menos, pero el fenómeno global de la desigualdad tiene distintos sabores locales. En China estas preocupaciones dividen la ciudad y el campo, la nueva clase media próspera y las vidas brutalmente difíciles de los trabajadores migrantes. En buena parte de Europa hay divisiones significativas entre los insiders mayores que gozan de una protección social generosa y un empleo garantizado seguro y un precariado más joven que afronta un futuro mucho más incierto. En Estados Unidos hay una ira inmensa hacia las élites financieras y tecnológicas indiferentes, convencidas de sus derechos y aparentemente invulnerables que se vuelven más ricas mientras los estándares de vida corrientes permanecen fijos en términos absolutos y decaen rápidamente en términos relativos. Y en todas partes, más que nunca antes en la historia humana, la gente está rodeada de imágenes de una vida que le dicen que debería desear pero que sabe que no se puede permitir.
Un tercer motor de la creciente desigualdad, junto a la austeridad y la impunidad para las élites financieras, ha sido la política monetaria en forma de Expansión Cuantitativa. La qe –por sus siglas en inglés: Quantitative Easing– significa que el gobierno compra su propia deuda con dinero electrónico recién acuñado. La idea era que los anteriores tenedores de bonos tendrían de pronto todo este dinero en sus hojas de balance y se sentirían obligados a ponerlo a circular, así que lo gastarían y alguien más tendría el efectivo y lo gastaría. Como escribió hace poco Merryn Somerset Webb en el Financial Times, el efectivo es como una patata caliente que pasa de mano en mano entre individuos e instituciones ricas, generando actividad económica en el proceso.
El problema afecta a lo que la gente hace con ese dinero patata caliente. Lo que tiende a hacer es comprar bienes. Compran casas y acciones y a veces compran juguetes brillantes como yates y cuadros. ¿Qué pasa cuando la gente compra cosas? Los precios suben. Así que los precios de las casas y las acciones se han mantenido, han seguido altos, gracias a la expansión cuantitativa, lo que es estupendo para la gente que posee casas y acciones, pero no tanto para la gente que no, porque desde su punto de vista estas cosas se volverán menos accesibles. Un análisis reciente del Banco de Inglaterra mostraba que el efecto de la Expansión Cuantitativa en los precios los ha mantenido un 22% más alto de lo que habrían sido de otro modo. El efecto en las acciones era de un 25%. (El análisis utilizaba datos de hasta 2014, así que ambas cifras habrán subido.) Volvemos a la cuestión de si algo puede ser necesario y un desastre al mismo tiempo, porque la qe puede haber desempeñado un papel importante para evitar que la economía cayera en una depresión más severa, pero también ha sido un motor directo de la desigualdad, en especial de la crisis de la vivienda, que es uno de los rasgos que definen la Gran Bretaña contemporánea, especialmente para los jóvenes.
Napoleón dijo una cosa interesante: que para entender a una persona, debes entender cómo era el mundo cuando tenía veinte años. Creo que hay mucho de verdad en eso. Cuando yo tenía veinte años, era 1982, estábamos en medio de la Guerra Fría y los años Reagan/Thatcher. Las tasas de interés andaban bien entradas en las dos cifras, la inflación superaba el 8%, había tres millones de desempleados y pensábamos que el mundo terminaría en un holocausto nuclear en cualquier momento. Al mismo tiempo, la premisa subyacente del capitalismo era que era moralmente superior a las alternativas. La señora Thatcher era conservadora desde el punto de vista filosófico y para ella las ideas de Hayek y Friedman eran muy importantes: el capitalismo era superior en la práctica a las alternativas, pero eso estaba íntimamente ligado al hecho de que era mejor desde el punto de vista moral. Es una afirmación que en último término se remonta a Adam Smith y el tercer libro de La riqueza de las naciones. En cierto sentido es la afirmación climática de todo su argumento: “El comercio y las fábricas introdujeron gradualmente el orden y el buen gobierno, y con ellos la libertad y seguridad de los individuos, entre los habitantes del país, que antes había vivido en un estado de guerra casi continuo con sus vecinos y de dependencia servil hacia sus superiores. Esto, aunque es lo que menos se ha observado, es de lejos el más importante de todos sus efectos.” Así que, según el padrino de la economía, “de lejos el más importante de todos los efectos” del comercio es su impacto positivo en la sociedad.
Sé que el plural de anécdota no es datos, pero me parece que ha habido un cambio en este asunto. En décadas recientes, las élites parecen haber pasado de defender el capitalismo por razones morales a defenderlo por razones de realismo. Dicen: el mundo funciona así. Esta es la realidad de los mercados modernos. Debemos tener una economía competitiva. Competimos con China, competimos con India, tenemos rivales hambrientos y debemos ser realistas sobre lo duro que debemos trabajar, sobre lo bien que nos podemos pagar, sobre lo amplios que podemos permitirnos que sean nuestros Estados de bienestar y afrontar hechos sobre lo que va a ocurrir con los empleos que actualmente desempeña la fuerza de trabajo local, pero que podrían llevarse a una fuerza internacional más barata. No son justificaciones morales. No es un asunto menor haber renunciado sin darnos cuenta a la defensa ética del capitalismo. La base moral de una sociedad, su sentido de su propia identidad ética, no puede ser: “El mundo es así, arréglatelas.”
Me doy cuenta, cuando hablo con gente más joven, gente que dio con ese momento napoleónico de cumplir veinte años después de la crisis, de que la idea de pensar que el capitalismo es moralmente superior produce algo que está entre una mirada escéptica y una risa hueca. Su visión del capitalismo se ha formado a través de la austeridad, la desigualdad, la impunidad y la inmunidad de las finanzas y las grandes compañías tecnológicas, y el bien extendido espectáculo de los crecientes beneficios empresariales y una bolsa que va por los aires combinado con sueldos reales en declive y un crecimiento enorme en el nuevo fenómeno de trabajadores pobres. Esto último es muy importante. Durante décadas, la promesa básica era que si no trabajabas el Estado te apoyaría, pero serías pobre. Si trabajabas, no lo serías. Esto ya no es verdad: la mayoría de la gente que recibe prestaciones también trabaja, pero el trabajo no da suficiente dinero para vivir. Eso es una violación fundamental de lo que era el contrato social. También lo es el hecho de que es probable que los estándares de vida de los jóvenes no sean tan altos como los de sus padres. Esa idea duele tanto a los padres como a los hijos.
La sensación de un sistema que ha ido mal ha conducido a crisis políticas en todo el mundo desarrollado. Desde un punto de vista personal, si pienso en la última década, hay cosas que vi venir y otras que no. Predije la ira y la década de tiempos difíciles económicos, y en general pensaba que la vida se iba a volver más dura. Pensaba que podría conducir a una crisis adicional. Pero me equivocaba con respecto a la naturaleza de la crisis. Pensaba que era más probable que fuese financiera en vez de política, en primera instancia; una segunda crisis financiera que se filtraría a la política. En vez de eso lo que ha ocurrido es el Brexit, Trump y varios resultados electorales sorprendentes en Italia, Hungría, Polonia, la República Checa y otros sitios.
Parte de lo que ha ocurrido puede resumirse con un anuncio de British Telecom de la década de 1980. Maureen Lipman llama a su nieto para felicitarlo por sus notas. Ha hecho una tarta y la está decorando, pero se queda inmóvil cuando él le dice: “He suspendido.” Ella le pregunta qué ha suspendido y él responde: matemáticas, inglés, física, geografía y marquetería alemana. Pero luego dice que ha aprobado alfarería y sociología, y Lipman dice: “¿Se saca una ología y dice que ha suspendido? Si te sacas una ología eres un científico.”
Sospecho que yo elegí una ología equivocada. Sociología habría sido una mejor ciencia social que la economía para entender los últimos diez años. Cayeron tres dominós. El acontecimiento inicial fue económico. Su significado se experimentaba en formas que entendía mejor la sociología. Las consecuencias se realizaron a través de la política. Desde un punto de vista sociológico, la crisis exacerbó líneas de falla que atraviesan las sociedades contemporáneas, fallas entre ciudad y campo, viejos y jóvenes, cosmopolitas y nacionalistas, insiders y outsiders. El resultado directo es que hemos visto un brusco aumento del populismo en el mundo desarrollado y un marcado colapso en el apoyo a los partidos establecidos, en especial en el centro izquierda.
Los electorados se volvieron con especial ponzoña hacia los partidos que ofrecían lo que era en la práctica una versión más suave del consenso económico: capitalismo de libre mercado con un filo más romo. Es como si los votantes dijeran a esos partidos: ¿qué defiendes en realidad? No es una mala pregunta y es una que todos, desde el Partido Laborista en el Reino Unido al SPD en Alemania, pasando por los socialistas en Francia y los demócratas en Estados Unidos, intentan responder. Merece la pena observar otro fenómeno: los electorados giran hacia líderes muy jóvenes: de 43 años en Canadá, de 37 en Nueva Zelanda, de 39 en Francia, de 31 en Austria. Hay diferencias ideológicas, pero todos tienen en común que estaban en pañales ideológicos cuando la crisis y la Gran Recesión estallaron, así que no se les puede echar la culpa. Francia y Estados Unidos eligieron presidentes que nunca habían sido candidatos.
En conclusión, todo es destrucción y tristeza. Pero ¡espera! Desde otra perspectiva, la historia de los últimos diez años ha sido un gran éxito. En el momento del crash, el 19% de la población mundial vivía en lo que Naciones Unidas define como pobreza absoluta, lo que significa que vivían con menos de 1,90 dólares al día. Hoy, esa cifra está por debajo del 9%. En otras palabras, la cantidad de gente que vive en la pobreza absoluta se ha reducido a menos de la mitad, mientras que los estándares de vida del mundo rico se han estancado o han caído. Un defensor del capitalismo podría señalar esa estadística y decir que da una respuesta completa a la pregunta de si el capitalismo todavía puede hacer reivindicaciones morales. La última década ha visto que cientos de millones de personas se alejaban de la pobreza absoluta, prolongando la mejora global para los muy pobres que, como proporción y como número absoluto, es un logro económico sin precedentes.
El economista que ha hecho más que nadie en este campo, Branko Milanović, tiene un gráfico maravilloso –reproducido en la página anterior– que ilustra esta observación sobre los resultados relativos para la vida en el mundo en desarrollo y desarrollado. El gráfico es la pieza central de su brillante libro Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la globalización. Se llama “la curva del elefante” porque parece un elefante: sube de izquierda a derecha como el lomo del elefante, luego baja mientras avanza hacia su cara, a continuación sube bruscamente de nuevo cuando alcanza el extremo de la trompa. La mayor parte de la gente entre los puntos A y B son las clases trabajadoras y medias del mundo desarrollado. En otras palabras, los pobres en términos globales se han vuelto más ricos de manera consistente en las últimas décadas, mientras que lo que antes era la clase media global, la mayor parte de la cual está en el mundo desarrollado, ha visto un declive relativo. Por supuesto, a la élite de la parte alta le ha ido mejor que nunca.
¿Y si los gobiernos del mundo desarrollado se volvieran hacia su electorado y dijeran explícitamente que ese es el trato? La venta podría ser algo así: vivimos en un sistema global competitivo, hay miles de millones de personas desesperadamente pobres en el mundo, y para que sus estándares de vida mejoren, los nuestros tendrán que bajar en términos relativos. Quizá deberíamos aceptarlo por motivos morales: hemos sido bastante ricos el tiempo suficiente como para poder compartir parte de los frutos de la prosperidad con nuestros hermanos y hermanas. Creo que sé cuál sería la respuesta. Sería: Vale, de acuerdo, pero quita la trompa. Porque si vivimos un declive relativo, ¿por qué no deberían los ricos –por qué no el 1%– estar un poco peor, de la misma manera que todos estamos un poco peor?
Lo frustrante es que las implicaciones en términos de políticas públicas de esta idea son bastante claras. En el mundo desarrollado, necesitamos políticas que reduzcan la desigualdad en la parte alta. A veces se dice que son políticas muy difíciles de diseñar. No estoy seguro de que sea cierto. De lo que estamos hablando es de un grado de redistribución similar al que hubo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, combinado con políticas que eviten que el deporte internacional de los ricos consista en ocultar los bienes al fisco. Esta era una de las ideas centrales de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, y por buenas razones. Antes he dicho que los activos y los pasivos siempre se equilibran: así es como están diseñados, como patrimonio. Pero cuando entramos en la riqueza global, esto no es así. Los estudios de las hojas de balance globales muestran de forma consistente que hay más pasivos que activos. La única forma en que esto tendría sentido es que el mundo estuviera en deuda con alguna agencia externa, como los venusianos o el emperador Palpatine. Puesto que no es así, surge una pregunta sencilla: ¿dónde está todo ese puto dinero? El discípulo de Piketty Gabriel Zucman escribió un libro poderoso, La riqueza oculta de las naciones, que da una respuesta: lo ocultan los ricos en paraísos fiscales. Según cálculos que el propio Zucman considera conservadores, el dinero que falta llega a los 8,7 billones de dólares, una fracción significativa de toda la riqueza del planeta. Es como si, cuando se trata de pagar impuestos, los ricos se hubieran segregado del resto de la humanidad.
Las medidas severas contra la evasión internacional son difíciles porque requieren coordinación internacional, pero el sentido común nos dice que tampoco serían en modo alguno imposibles. Algunos instrumentos legales efectivos para evitar la evasión de impuestos al exterior son tremendamente sencillos y podrían promulgarse de la noche a la mañana, como ha mostrado Estados Unidos con sus medidas sobre los oligarcas vinculados al régimen de Putin. Lo único que necesitas es ilegalizar que los bancos tengan transacciones con territorios que no cumplan las reglas de transparencia fiscal. Eso los cierra instantáneamente. Luego tienes un registro transparente de activos, medidas contra las estructuras de trust (que, por cierto, no se pueden hacer en Francia y la economía francesa funciona bien sin ellas) y el trabajo está hecho. Políticamente es difícil pero en términos prácticos es bastante sencillo. También son políticamente difíciles, y prácticamente no tanto, las acciones que se necesitan para dirigirnos a las secciones de la sociedad que pierden por la automatización y la globalización. El foco preferido de Milanović son las “dotaciones” que ecualizan, un término económico que en el contexto implica un énfasis en bienes que ecualizan y en la educación. Si los cambios benefician a la economía en su conjunto, deben beneficiar a todo el mundo que está en la economía –lo que por implicación dirige al gobierno hacia políticas centradas en la educación, la formación continua y la redistribución a través del sistema de impuestos y beneficios–. La alternativa es seguir como hemos hecho hasta ahora y dejar que las divisorias se amplíen hasta que las sociedades se desmoronen. ~
________________________-
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Publicado originalmente en London Review of Books.
(Londres, 1962) es escritor. Entre sus libros recientes se encuentran la novela Capital (Anagrama, 2013) y el ensayo Cómo hablar de dinero (Anagrama, 2015)













.jpg)