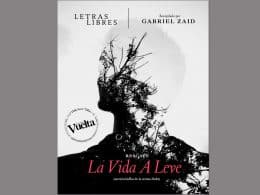En su crónica “¿Nos fuimos con los setentas?” José Joaquín Blanco relata que la contracultura llegó a México en esa década para cundir principalmente en medios juveniles, artísticos e intelectuales. Ese espíritu contestatario estuvo preñado de “izquierdismo, inconformidad, rock, antiautoritarismo, feminismo, liberación gay, reivindicación de la sensualidad y de la aventura, rechazo del camino burgués, culto de la sencillez y del instante…”
Con el ambiente de ese periodo en mente resultará más fácil visualizar al director de escena y dramaturgo Abraham Oceransky Quintero (n. en 1943) como un soñador rebelde influido por las filosofías de Oriente –en particular, la tradición japonesa–, flaco y larguirucho, desaliñado y bigotón, con su melena oscura al aire y dotes como guitarrista, que incursionó lo mismo en la pintura que en las artes marciales.
Contemporáneo de Julio Castillo –otro creador sobresaliente del teatro mexicano experimental– en la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), adscrita al INBA, Oceransky también recibió la influencia del teatrero, poeta y gurú chileno Alejandro Jodorowsky, del teatro de la crueldad de Antonin Artaud y de la danza butoh –creada en Japón, en los años cincuenta, por Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno– que, a pesar de ser una forma de ruptura con la tradición, conserva el espíritu de la cultura nipona.
El creador de escena recuerda que en los setenta vivía únicamente para experimentar con lenguajes teatrales y que por ello podía investigar a profundidad durante horas, días y hasta meses, una palabra, un gesto, un sonido o un movimiento que abriera una nueva posibilidad de expresión a sus actrices y actores. Con ese empeño de convertirlos no solo en intérpretes sino en creadores escénicos completos, les inculcaba que vivieran el teatro como una forma de meditación, con movimientos mínimos que expresaran una gran actividad mental para desentrañar las contradicciones de la condición humana o las complejidades de la vida y la muerte.
Abraham venía, en 1972, de realizar varios happenings en la Ciudad Universitaria y de construir la Carpa Alicia –en el área perteneciente al Auditorio Nacional–, en la que impartió de manera gratuita clases de actuación, acrobacia, pantomima y dirección teatral. A los veintinueve años, sin un peso en la bolsa y con un patrimonio de cuatro focos de quinientos watts y amigos que confiaban en él, se lanzó a la tarea de crear el primer laboratorio de teatro en México con una perspectiva experimental.
Lo titánico del proyecto no lo arredró ni lo detuvo. En lo que habían sido las antiguas caballerizas del Campo Marte, después bodega de vestuario y utilería del Auditorio Nacional y luego salón de ensayos para clases de danza y teatro en la Unidad Artística y Cultural del Bosque, Oceransky encontró el sitio ideal para montar una gran caja negra que podía adaptarse a las necesidades de cada producción teatral ya que su gradería de madera podía moverse hacia cualquier lado. Ahí comprobó que se podía hacer teatro en cualquier lugar y con un mínimo de recursos técnicos, siempre y cuando fueran utilizados con creatividad.
El joven tenía la sensación de encabezar a un grupo de piratas que navegaban en la panza de un barco enorme que los llevaría a puertos desconocidos. De ahí el nombre que eligió para un espacio visionario: teatro El Galeón, uno de los foros que hoy gozan de mayor demanda y aprecio en la comunidad teatral del país.
El teatro abrió sus puertas el 20 de noviembre de 1972 con el montaje de Simio, obra que hurga en la animalidad de la condición humana, creada de manera colectiva y que, en medio de la polémica generada por la exhibición de cuerpos cubiertos apenas con taparrabos, marcó un hito con sus cuatrocientas representaciones a lo largo de cuatro años. Oceransky estuvo entre los introductores de la danza butoh en nuestro país y esa búsqueda llegó a uno de sus resultados más sublimes con la multipremiada obra Acto de amor (1976), que a partir de un texto de Yukio Mishima profundiza en el suicidio como un acto ritual. Actuaron dos de sus intérpretes-fetiche: Horacio Salinas y Luisa Muriel, sobresalientes en la ejecución de un trazo escénico limpio y puro marcado por un singular director teatral.
La emoción de ese par de montajes en aquellos años míticos aún me eriza la piel al recordar los cuerpos desnudos pintados de color blanco, el pelo a rape o los gestos grotescos en medio de movimientos febriles, espasmos y temblores. En síntesis, una estética de lo feo que se proponía reproducir el sufrimiento de los personajes.
En el morral de Oceransky lo mismo caben las artes marciales que la virtuosa precariedad de elementos escenográficos; el poder de la iluminación sencilla o el de un sonido estridente; el butoh y los pases chamánicos, la música y la danza o la actuación entendida como crecimiento espiritual. Su universo escénico recoge lo mejor de distintas tradiciones y culturas afines a una cosmovisión en la que resalta el influjo de las filosofías orientales a las que se volcó a lo largo del tiempo.
La comunidad teatral celebró la decisión de sumar el nombre de Abraham Oceransky al teatro El Galeón desde el pasado mes de noviembre, a 46 años de su creación. Dicho reconocimiento se suma a las diversas distinciones que Abraham ha recibido a lo largo de los años ya sea como formador de intérpretes teatrales, fundador de espacios escénicos o creador de montajes inolvidables: ha dirigido más de ochenta obras teatrales, escrito dieciséis piezas dramáticas y adaptado otra decena más.
Abraham Oceransky Quintero llega en buena forma a los 75 años –los cumplió apenas el pasado mes de diciembre– y, aunque ya casi no queda nada de aquella melena despeinada y su bigote es más blanco que negro, este creador escénico es ahora un viejo sabio, congruente con su visión inicial de un teatro rebelde, vanguardista e iconoclasta. Persiste en él la entereza que le permite no hacer nunca un teatro de rodillas y hoy lucha por recuperar la carpa-teatro que, con el nombre “La Libertad”, creó hace una década en Xalapa y cuyo predio le fue arrebatado por la burocracia del estado de Veracruz.
Confío en que Oceransky podrá transformar sus sueños en atrevidos montajes teatrales en ese foro que históricamente es heredero de una tradición que nació en la Carpa Alicia y continuó en el teatro El Galeón y en la Escuela y Foro Teatro T, lugares que fueron posibles gracias al tesón de un artista que hoy permanece fiel a sus convicciones más profundas y sin poner en práctica el verbo claudicar. ~
es escritora, cofundadora de La Jornada, periodista cultural desde hace treinta años y autora de El caso Rushdie: Testimonios sobre la intolerancia (Conaculta-INBA, 1991). Su libro más reciente se titula Periodismo mexicano en una nuez (Trilce, 2006).