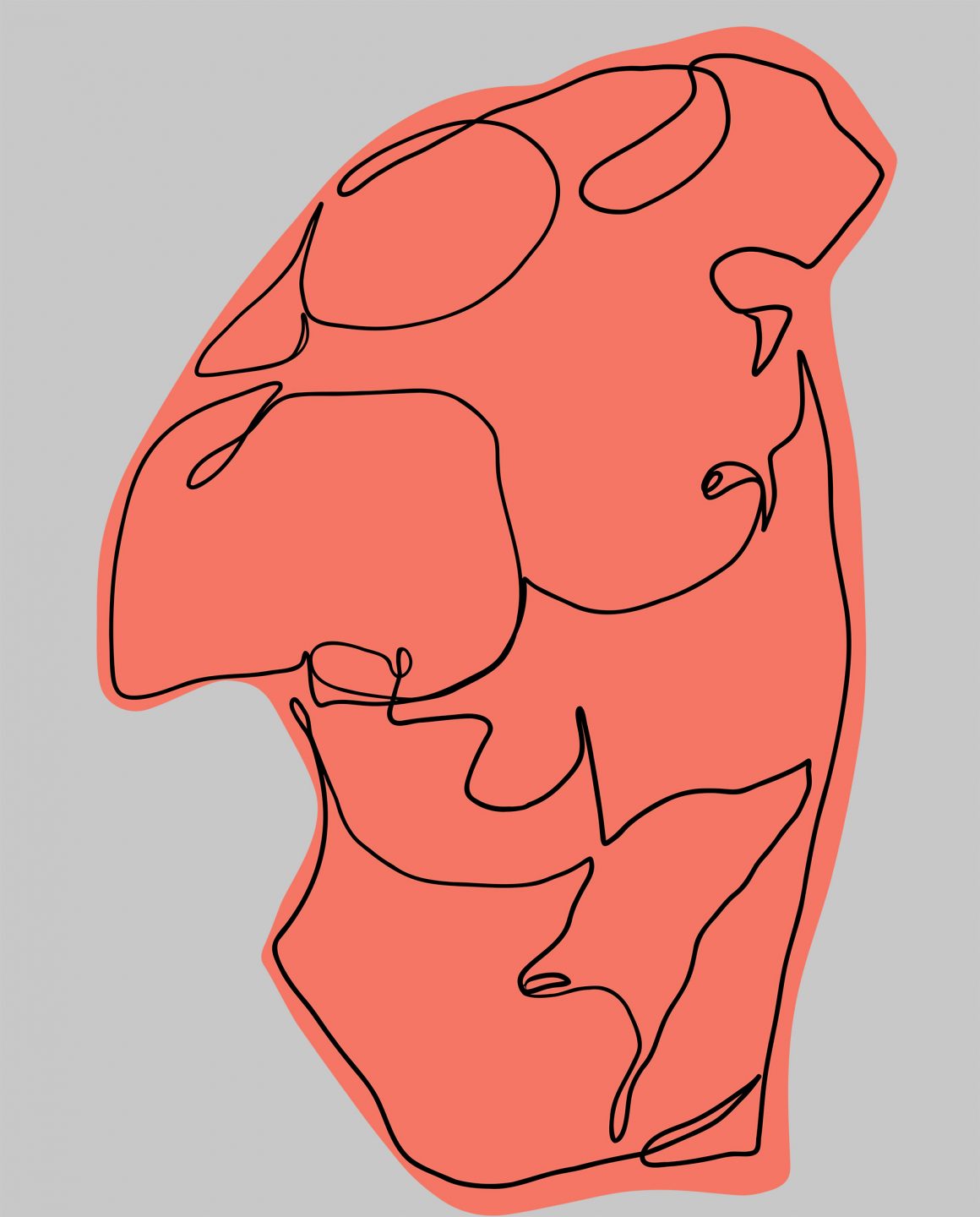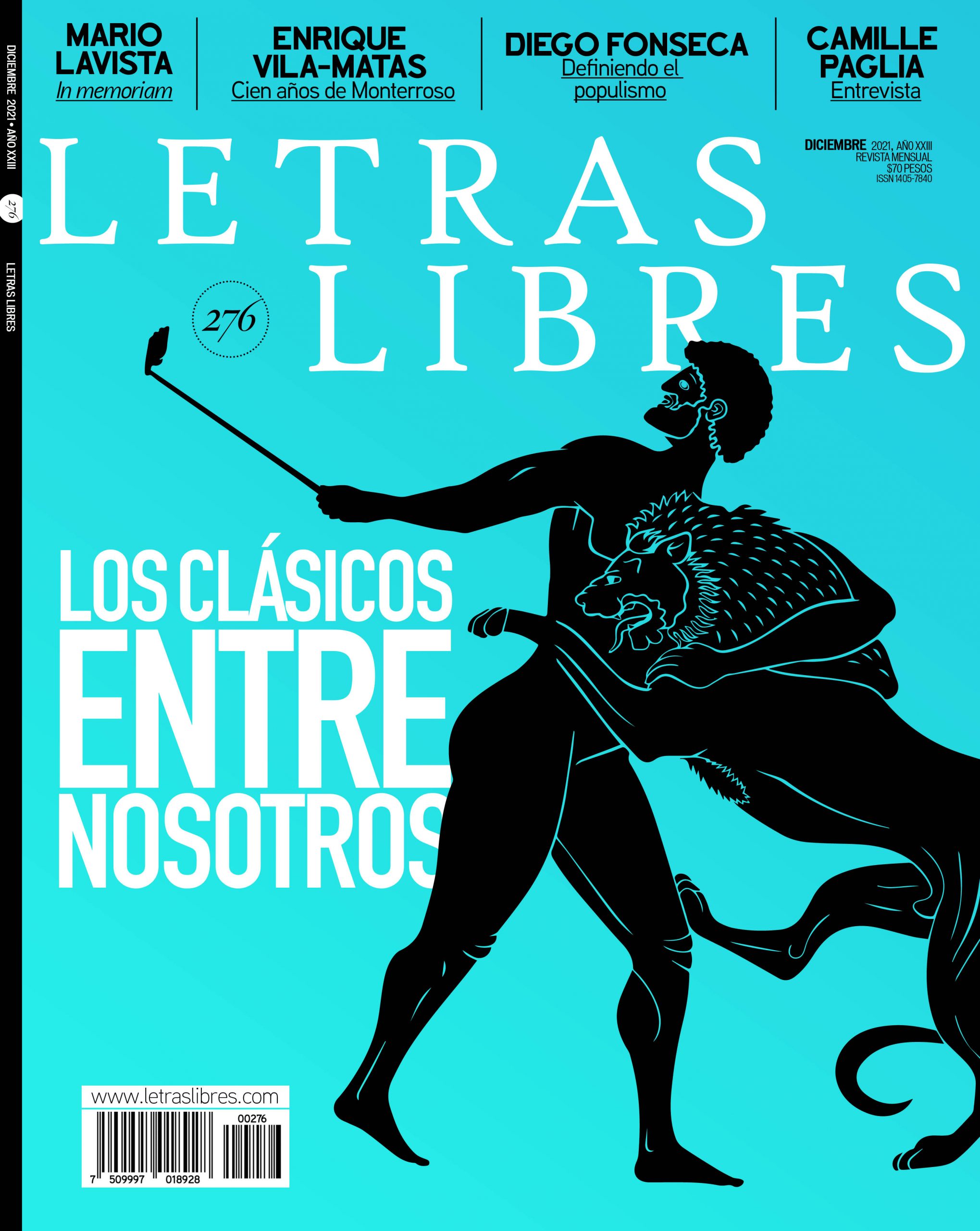A partir del contacto con América grandes libros fueron escritos en España. Si la Gramática de Nebrija estuvo dedicada a Isabel la Católica para que la lengua fuera “compañera del Imperio”, Carlos V recibiría como tributo de su secretario, Diego Gracián de Alderete, la primera versión íntegra en español de la Historia de la guerra del Peloponeso. El célebre Lévesque llegó a decir del emperador de las Españas que, en los campamentos, llevaba bajo el brazo el libro de Tucídides como en otro tiempo Alejandro Magno a Homero. También Francisco I, enemigo declarado de Carlos V y su prisionero rencoroso, exigió una traducción de Tucídides a Seyssel, obispo de Marsella.
Con todo, no se puede decir que la obra de Tucídides sea popular. No lo fue ni siquiera en la antigüedad. Fue, en cambio, lo suficientemente valorada por los eruditos de todas las épocas para que, a fuerza de copias manuscritas, llegara hasta nosotros. Aldo Manucio lo dio por primera vez a la imprenta en 1502 en su lengua original, si bien Lorenzo Valla ya había publicado su traducción latina en 1452. Más de un siglo y medio después, Hobbes encontró en las páginas del historiador griego un primer y descarnado testimonio de realismo político con que nutrir su intuición, todavía prematura, del Leviatán. Antítesis de las utopías platónicas y anterior a ellas en composición, la descripción que hace Tucídides de la guerra entre Atenas y Esparta equilibró para la sensibilidad moderna un legado de reflexión política que venía sobrecargado de idealismo y escolástica.
La “larga experiencia” de las cosas del mundo tal como son y no como deberían ser que reivindica Maquiavelo y que retoma Spinoza en su Tratado político; el recelo hacia cualquier dogmatismo político que enarbola Diderot; lo mismo que un estilo sublime para las arengas emulado por un sinnúmero de prohombres, encuentran su ascendiente en esta obra rara y difícil, la Historia de la guerra del Peloponeso. De su autor no sabemos prácticamente nada, salvo que fracasó como general en la misma guerra que describe y que era dueño de minas de plata en el Ática. En su obra apenas se menciona a sí mismo. Sin embargo, ha impuesto a la posteridad su perspectiva sobre su ciudad y su tiempo. ¿Por qué en relación con la guerra del Peloponeso hablamos más bien de la derrota de Atenas que de la victoria de Esparta? Sin duda porque esta historia nos ha sido contada por un ateniense. Por lo demás, el autor toma la palabra al principio de su libro insistiendo justamente en su pertenencia al bando de los vencidos: “Esta historia de la guerra entre los peloponesios y los atenienses es la obra de Tucídides de Atenas.”
Tucídides me interesó por primera vez a partir de la lectura de los seminarios que le dedicó Cornelius Castoriadis en 1984 y 1985. Allí, el filósofo hace una apasionada interpretación del famoso pasaje donde Pericles habla en frente del pueblo y pronuncia el elogio de la democracia. No es difícil adivinar en esas palabras una declaración de principios, y hasta un programa político. Fundar una ciudad en el amor a la belleza y a la sabiduría, sin por ello ser débiles ni laxos; hermanar la libertad individual con el bien colectivo y la acción con la reflexión; justipreciar la herencia de las generaciones mayores y tratar de no desmerecer de ellas, se me presentaron entonces como consignas admirables y nobles. Al poco tiempo de esa lectura, busqué en la propia Atenas la explanada de la Pnyx, sitio de las deliberaciones y votaciones a mano alzada (“buscas en Roma a Roma, ¡oh peregrino!”, dijo Quevedo). Nadie supo darme indicaciones para llegar allí, pues no forma parte de las guías de turismo. Me dirigí a la Colina de las Musas. Un insospechado monumento a Jacqueline de Romilly, la traductora francesa de Tucídides, indicaba el camino. Al llegar a la cima de la colina, los pinos y los cipreses dejaron lugar a una gran explanada desde donde se dominaba la ciudad. En un segundo plano, detrás de la copa de los árboles, se elevaba el Partenón; del otro lado, azul y lejano, se tendía el puerto del Pireo. Y en medio de la explanada, incólume, estaba el estrado de los oradores. Permanecí solo y en silencio largo tiempo. Antes de descender, recogí unas cuantas piedras del suelo como recuerdo.
Al regresar de ese viaje, de paso por París, visité la tumba de Castoriadis: para mi estupor encontré sobre ella, puestas como ofrenda, las mismas piedras de la Pnyx, inconfundibles, que yo traía en el bolsillo. Era el signo espontáneo de un grupo de amigos de la democracia ateniense, amigos que tal vez jamás conocería, pero del que ya formaba parte por derecho propio. Deposité mis piedras blancas sobre la tumba. Recordé que en la antigua Atenas, precisamente, se votaba de ese modo.
Aquella primera lectura fragmentaria de Tucídides en los años de la facultad, atizada por la experiencia de Atenas –experiencia que Renan conoció tan bien y que plasmó mejor que nadie en la Oración sobre la Acrópolis–, me persuadió de seguir a Castoriadis en su denuncia de la democracia moderna como una impostura. No fue difícil aplicar esa crítica ante una realidad que a mis ojos usurpaba la palabra democracia desvergonzadamente. ¿Sería posible instaurar una democracia directa en la actualidad, no en las periferias rurales, sino como la forma misma de gobierno para todo un país? La democracia, por definición, debía ser participativa y, en la medida en que no lo fuera, ese régimen político solo merecería el nombre de oligarquía, el gobierno de los pocos.
Años después, desencantado por la demagogia que en tiempos recientes había mancillado la idea de la democracia directa, retomé el libro de Tucídides. Esta vez no me limité a los pasajes más famosos. Me di cuenta de que mi primera lectura había sido parcial y, por lo tanto, insuficiente. El discurso de Pericles que tanto me había deslumbrado (II, 35-46) era en realidad el segundo de los tres que pronunció el estratega ateniense a lo largo de la guerra contra Esparta. En el primer discurso (I, 140-146), Pericles expone a los atenienses las razones por las que deben ir a la guerra y la estrategia a seguir. Los espartanos, explica, superan a los atenienses en infantería, pero la verdadera fuerza de Atenas descansa en su flota naval. La estrategia consiste entonces en refugiar dentro de los muros de la ciudad a todos los campesinos, de modo que los espartanos, aunque destruyan las propiedades, no puedan alcanzar a la gente; mientras tanto, la flota ateniense conseguirá la victoria avasallando los puertos de la confederación espartana. En el tercer discurso (III, 60-64), un Pericles algo descompuesto reconoce que Atenas, cuyo culto a la libertad había elogiado antes, se ha comportado como un tirano sobre las demás ciudades griegas, pero, en vez de hacer una autocrítica, dice que es demasiado tarde para dar vuelta atrás: “un tirano no abdica sin peligro”. Pericles murió al poco tiempo. Tucídides hace un balance de su liderazgo y concluye el capítulo diciendo que a partir de entonces la ciudad no conoció sino malos políticos, para quienes la ambición ocupó el lugar del bien común. En suma, anuncia por primera vez que Atenas perderá frente a Esparta y sucumbirá presa de la guerra civil (II-65).
Vista así, como un drama en tres actos, la historia de Atenas entre el 431 y el 429 a. C. está pautada por los tres discursos de Pericles. Quien se fija únicamente en el segundo discurso, aquel donde el estratega carismático pondera las virtudes de Atenas, pierde de vista el planteamiento y el desenlace. Es como observar el Jardín de las delicias sin despegar la mirada del lago seductor donde las muchachas se bañan rodeadas por los pretendientes, centro y matriz de la pintura del Bosco, pero que constituye solo un momento dentro de la historia que narra el tríptico. A la izquierda y a la derecha hay también lecciones que aprender.
Entre el primer discurso, optimista y razonable, y el tercero, doloroso y cínico, hay un episodio digno del mejor momento de Sófocles: la peste. Tucídides nos cuenta que esta entró en Atenas en el segundo año de la guerra. Sobre su naturaleza los estudiosos han propuesto toda suerte de hipótesis: tifus, peste bubónica, fiebre tifoidea, viruela, ergotismo, sarampión o bien una alegoría de la guerra inventada por este historiador con alma de poeta. Es de notar que la peste no afectó a los espartanos, y que se declaró en Atenas justo después de la invasión enemiga. Según Tucídides, se barajaron entonces tres posibilidades entre los atenienses: la enfermedad había entrado por el puerto desde Egipto (es decir, a causa de las rutas del “libre comercio”), los espartanos habían envenenado las cisternas (“complot oriental”) o bien era un castigo de Apolo. Considerando este pasaje, Todorov habría sido demasiado optimista al afirmar sobre la conquista de México que “los españoles inauguraron, sin saberlo, la guerra bacteriológica, al llevar por delante la viruela, que hizo estragos en las filas enemigas”. La sospecha de los atenienses sobre la culpabilidad de sus enemigos es la prueba de que, cuando menos, se podía imaginar un uso deliberado del contagio en la antigüedad. Pero, en nuestro propio tiempo, después de la pandemia global, ¿quién no ha considerado, aunque sea por unos segundos, esas mismas hipótesis? En todo caso, la peste de Atenas fue agravada, precisamente, por la estrategia de Pericles, que terminó hacinando la ciudad detrás de los muros que supuestamente debían defenderla. Fatal e imprevisiblemente, lo razonable se convirtió en el motivo de la mayor desgracia y de la ruina ateniense.
Nunca hay una respuesta fácil a los dilemas que plantea la condición histórica de los individuos y sus sociedades. Los lugares comunes que se repiten sobre “el primer historiador objetivo” solo contribuyen a empañar un espejo donde cada uno puede mirarse con sus luces y sombras. Lejos de ser un protocientífico social que antecede por dos mil quinientos años a Marx y a Weber o un escéptico que solo considera los “intereses” de los bandos, despreocupándose de la moral (tal es la communis opinio), Tucídides quiso ser para Atenas lo que Sófocles había sido para Antígona o Edipo, esto es, su gran dramaturgo, valiéndose en su narración de signos, calamidades, profecías y oráculos, sin por ello renunciar necesariamente a la precisión histórica, del mismo modo que entre sus mejores páginas se encuentran las consideraciones sobre los estragos éticos de la guerra, la falta de escrúpulos, la impiedad y la degeneración del lenguaje (III, 82).
Una sutil metafísica trágica recorre toda su historia: el hombre y la sociedad son opacos para sí mismos, nunca totalmente dueños de su destino ni de sus palabras. Atenas, la ciudad de la democracia, conocerá la extralimitación y se convertirá en verdugo de los más débiles, como lo ejemplifica el pasaje del diálogo melio (V, 85-113). Es por todo ello que nadie sale ileso de la lectura de la Historia de la guerra del Peloponeso, como ha dicho Vidal-Naquet. No hay idealismo, ideología o ingenuidad que puedan contra este testimonio insobornable de la naturaleza humana. Los vencedores se convierten en los vencidos por sus propias mentiras. El jardín de las delicias solo prepara el infierno. ~