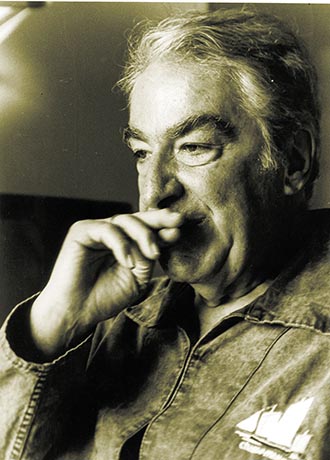¿Qué es Trump? No podemos vivir sin saberlo. El debate sobre su ideología me recuerda a los eternos debates que hay sobre los géneros musicales. Hay críticos culturales capaces de debatir durante meses y años sobre si una canción electrónica es jungle o drum and bass, si Nirvana era punk o grunge o simplemente rock. En Estados Unidos hay un gran debate intelectual sobre si puede considerarse a Trump fascista o no. A menudo no es muy sofisticado. Se plantea como una cuestión de grado: fascista no es un concepto descriptivo o matizado, es simplemente sinónimo de muy malo. Si dices que Trump es fascista, es porque eres muy anti-Trump. Como escribe Santiago Gerchunoff en Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo, “Cuando señalamos como fascista a alguien, cuando usamos la palabra fascismo, nos sentimos virtuosos, osados y vivos de un modo muy específico.” En cambio, si dices que Trump no es fascista, es porque no estás tan preocupado por lo que pueda hacer. El término funciona como un termómetro de la preocupación por la democracia estadounidense (y global), y como un termómetro ideológico.
Esto no significa que el debate esté vacío de contenido, que el uso de la palabra sea exclusivamente emocional, un ejercicio de virtue signalling de gente que quiere sentir que está en la época de entreguerras. En Estados Unidos, el ensayista John Ganz lleva años tomándose en serio el debate del fascismo. En un artículo en su Substack Unpopular front, hizo una larga lista de actitudes que considera fascistas para así compararlas con el trumpismo: el uso del aparato de seguridad del Estado para perseguir a rivales políticos, las purgas de militares y burócratas del anterior “régimen”, las deportaciones en masa, el expansionismo e imperialismo y, sobre todo, un fascismo cultural basado en la crueldad, el culto a la violencia, la deshumanización del adversario (por no hablar de los saludos nazis de Elon Musk o Steve Bannon). Igual que no existe el amor pero sí los “actos de amor”, en Estados Unidos no existe el fascismo pero sí los “actos de fascismo”.
Luego hay refutaciones de la tesis fascista muy pobres. Por ejemplo, hay quienes dicen que Trump no es fascista porque no se parece a Hitler o a Mussolini, que es como decir que mi padre no es conservador porque no se parece en nada a Edmund Burke. Otros sostienen que una característica del fascismo es el genocidio y el totalitarismo, lo que significa que Hitler en 1933 o Mussolini antes de la marcha sobre Roma en 1922 no eran fascistas del todo (Antonio Gramsci fue nombrado diputado después de que Mussolini tomara el poder, por ejemplo, y nadie cuestionaría el fascismo de Italia en esos años).
El debate está vivo, y se van añadiendo argumentos y contraargumentos en directo. Pero de momento el concepto fascismo no es el más descriptivo para definir lo que está haciendo Trump, y sobre todo lo que está pensando en su nuevo mandato. Sí hay un concepto que lo define con exactitud, y es “patrimonialismo”: todo empieza y acaba en él. Como escribe Ganz, “Toda su idea del mundo se reduce a las relaciones personales y personaliza cada concepto y acontecimiento […] Su modelo de negocio se basa en la noción de que su toque es lo que cuenta: su marca y, antes de eso, sus negocios funcionaban mediante lo que he llamado ‘arbitraje personal’.” Ahora en el gobierno aplica la misma lógica. No hay nada impersonal, todo son acuerdos personales; no hay diferencia entre su propio interés y el “interés nacional”.
Max Weber, quien acuñó el concepto de “patrimonialismo”, distinguía entre los gobiernos con “procedimentalismo burocrático”, es decir, en los que la legitimidad surge de unas instituciones que siguen ciertas reglas y normas, y los gobiernos patrimonialistas, donde la supuesta fuente de legitimidad es premoderna, intuitiva: el Estado es como una extensión de la propiedad del gobernante. Trump piensa así y así lo ha explicitado. Hace unos meses tuiteó: “El que salva a su país no viola ninguna ley.” En la lógica patrimonialista no hay reglas, hay lealtad. No hay mecanismos impersonales, hay relaciones personales. Por eso el enemigo del patrimonialismo, como ha señalado el politólogo Jonathan Rauch, no es la democracia sino la burocracia. Tiene sentido, entonces, el feroz ataque de Trump a la burocracia estadounidense a través de su escudero Elon Musk y su agencia de eficiencia doge: es muy complicado evaluar la lealtad de miles de burócratas, así que es mejor desconfiar directamente de ellos.
En Los orígenes del orden político, el politólogo Francis Fukuyama explica que el gran triunfo del Estado moderno fue acabar con el patrimonialismo, que había sido la manera de gobernanza por defecto durante siglos. El grupo de guerreros que conquistaba un territorio era libre de repartirlo y gestionarlo como quisiera. El “patriarca” hacía y deshacía a su antojo.
Cuando en los siglos XVII y XVIII teóricos como Jean Bodin o Thomas Hobbes empezaron a reflexionar sobre la idea de que la soberanía residía en el individuo o la comunidad y no tanto en el gobernante, los Estados comenzaron a modernizarse y burocratizarse. Gracias a ello, la economía también creció radicalmente: el mercado es un gran mecanismo interpersonal.
Lo que está produciéndose en Estados Unidos con Trump, y que ya llevaba produciéndose en diversos Estados (de Rusia o China a Hungría) en los últimos años, es un proceso de “repatrimonialización”. No es exactamente una degradación autoritaria, que también, sino una profesionalización de la corrupción. Ya no es una especie de efecto secundario de la política, sino su objetivo principal y transparente; basta con ver el espectáculo que montó Trump junto a Elon Musk a principios de marzo en la Casa Blanca, que acabó convertida en un concesionario de Tesla, o el ejemplo de las criptomonedas del presidente y la primera dama. El patrimonialismo es una lógica cesarista y narcisista, pero sobre todo extractivista. Los protagonistas de este proceso son millonarios (uno de ellos, Musk, es el más rico del mundo) y su ideología es el dinero. Estados Unidos no se convertirá en una dictadura fascista, pero quizá sí se convierta en una república bananera. ~