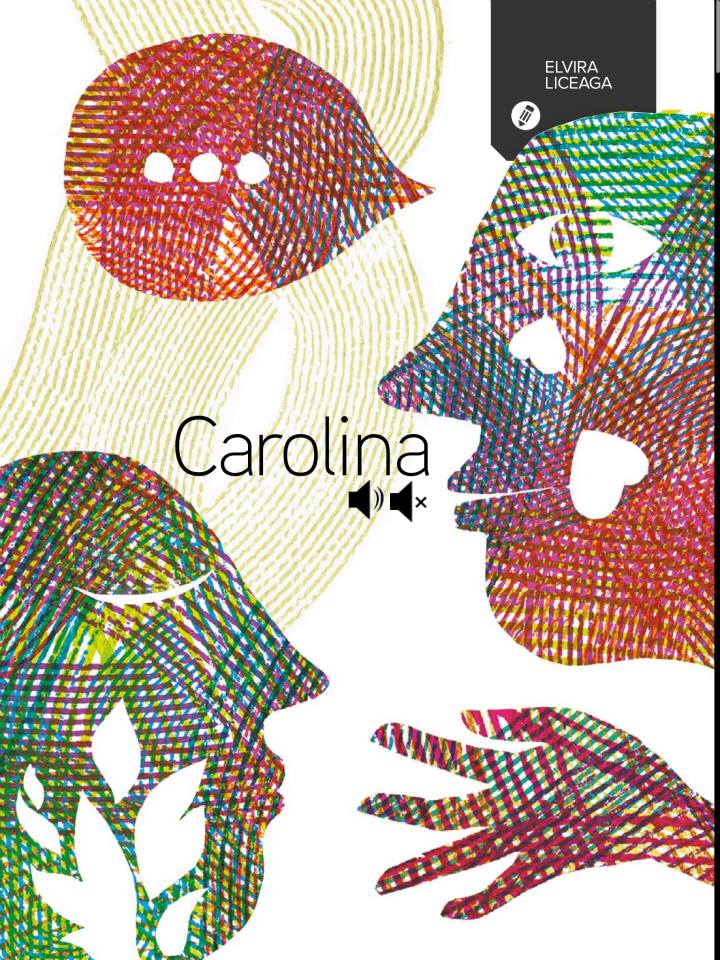Pablo Mijangos y González es profesor investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y autor de El nuevo pasado jurídico mexicano (Dykinson/Universidad Carlos III, 2011) y Entre Dios y la República: La separación Iglesia-Estado en México, siglo XIX (Tirant Lo Blanch/CIDE, 2018). Este año El Colegio de México pondrá en circulación su Historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México, sobre la que gira esta conversación.
Cuando pensaste por primera vez en escribir este libro, ¿qué huecos editoriales e historiográficos detectaste?
Me propuse hacer este libro a partir de mi experiencia como profesor en el CIDE, donde cada año doy un curso de historia constitucional comparada entre México y Estados Unidos. El curso, desde su primera edición, fue un éxito porque les permitió a los alumnos ver que el derecho tiene una historia que es relevante para entender las leyes y la Constitución. Luego quise llevar el trozo mexicano de ese curso a un libro, destinado a una audiencia más amplia.
No es el primero ni el más importante libro sobre la historia de la Corte. La bibliografía, que es bastante amplia, recoge las obras que consulté. En absoluto pretendo decir que estoy descubriendo el hilo negro. Lo que hace este libro es juntar todo en una narrativa histórica coherente, sintética y accesible, con el objetivo de mostrar que la Corte ha estado presente en la mayor parte de los grandes temas, debates y problemas de la historia mexicana.
Sin embargo, la Suprema Corte ha estado ausente de nuestras discusiones. La han excluido los encargados de las grandes narrativas del Estado. Es uno de los sesgos, de los tres que identificas, que nos han impedido considerarla.
Yo no solo culparía al Estado mexicano y sus narrativas; la profesión histórica entera ha ignorado y menospreciado el papel de la Suprema Corte y de todo el universo judicial. No es que los historiadores no usen fuentes judiciales, lo hacen, pero para encontrar las cosas que les interesan; no suelen leerlas como documentos jurídicos en el marco de procesos judiciales.
El problema con las grandes narrativas es que han mantenido la idea de que los grandes actores son los caudillos o los presidentes o, en el caso de la historiografía de izquierda, las fuerzas populares, los movimientos sociales, pero descontando la existencia de instituciones y, entre ellas, las judiciales, que condicionan la conducta de todos esos actores. A mí me parece que es el punto central por el cual muchísima gente ni siquiera advierte la importancia de la Corte. Si uno lee un libro de historia de México donde no se menciona a la Corte ni una sola vez, donde solo se habla del presidente como el gran sabio o el gran villano, es natural que uno entienda el presente en esos términos y asuma que todos los demás actores simplemente repiten como robots lo que les dice el presidente. El objetivo de este libro es que, al hacer visible el papel de la Corte en el pasado, podamos visibilizar la importancia de la Corte en el presente. Esa es la gran apuesta.
Los sesgos de la profesión jurídica son otro velo. En tu libro vas rastreando cómo las teorías del derecho opacaban o exaltaban, dependiendo del momento, la importancia de la Corte.
Ha sido así desde que nació en México la cultura de la codificación, que le ponía un gran énfasis a la ley como la fuente del derecho por excelencia, y que vio a los jueces como simples aplicadores de la ley. Eso arraigó en la cultura jurídica mexicana, aunque ha ido perdiendo fuerza. En las publicaciones del mundo jurídico de los últimos quince años, me parece que ya nadie se da el lujo de afirmar a rajatabla lo que se decía en 1950 o 1960, o de ignorar por completo a la Corte. Sin embargo, es un cambio gradual, incipiente.
El tercer sesgo, si no me equivoco, es el propio papel de la Corte al invisibilizarse.
En esto advierto algunos cambios positivos. Desde 1995, la Corte ha invertido en preservar sus archivos, en divulgar obras especializadas, en hacer mucho más accesible y sistemática la consulta de la jurisprudencia. Es insuficiente porque subsisten problemas muy graves. Uno es la dificultad de consultar sentencias de la Corte y de todos los tribunales del país. Para incrementar la conciencia cívica del poder judicial hay que hacer las sentencias accesibles y de fácil consulta. Por la manera en que se redactan, es difícil que una persona no especialista pueda descifrar mínimamente su sentido. Las sentencias no solo son importantes para resolver una controversia, sino que tienen una función de pedagogía cívica: le enseñan a la ciudadanía a entender su Constitución y las reglas con las que tiene que vivir y convivir.
En paralelo, me parece que no le podemos atribuir toda la responsabilidad a la Corte. Tenemos un periodismo judicial muy subdesarrollado. Yo trato de seguir las noticias del poder judicial y, cuando leo muchos resúmenes de periódicos, me doy cuenta de que el periodista no entendió de qué iba el asunto. La manera en que el periodismo retrata el universo judicial ha influido en la escasa comprensión del mismo, socialmente hablando. La mayor parte de la gente no entiende los asuntos judiciales y los lee en términos de competencia deportiva: alguien ganó de manera absoluta y derrotó al otro de manera absoluta, la Corte está bien porque apoyó al bueno o derrotó al malo, o viceversa.
Y no consideran el porqué, aunque ese sea el asunto de los tribunales.
Exactamente, el punto central del seguimiento de los tribunales es entender las razones, por qué el tribunal decidió lo que decidió.
Uno de los mejores aspectos de tu libro es que vemos a la Corte de cara a otros poderes. Importa mucho la Corte como contrapeso del ejecutivo y el legislativo, pero la hemos ignorado frente a los tribunales estatales.
En el primer federalismo mexicano se defendió mucho la soberanía judicial de las entidades. La Corte era un órgano importante pero el grueso de la labor judicial estaba en los tribunales superiores de los estados. Eso empezó a cambiar con la introducción del juicio de amparo. Es un fenómeno que cobra fuerza desde mediados de la década de 1880 y durante el porfiriato. Entonces la Corte realmente asume, como una de sus tareas centrales, la de uniformar la interpretación no solo de la Constitución sino de todo el derecho mexicano, mediante la revisión de las sentencias “definitivas” de los tribunales estatales.
Esto no es necesariamente malo, pero ha creado problemas que seguimos pagando. Uno es que el foro mexicano –las escuelas de derecho– le ha puesto mucha más atención a lo que sucede a nivel federal que a la administración de justicia ordinaria, porque los abogados y los profesores de derecho piensan que quien finalmente va a definir las cuestiones es la Suprema Corte, no el tribunal superior del estado en cuestión. Sin embargo, del universo de decisiones que resuelven los tribunales superiores, solo un pequeño porcentaje termina en la Corte. Eso significa que la gran mayoría de los conflictos sigue quedándose a nivel estatal, y no nos estamos fijando en ellos, en cuál es la jurisprudencia o la filosofía judicial prevaleciente en los estados. Lo deben saber los litigantes locales pero en la discusión social no tenemos la más remota idea, y eso a mí me parece gravísimo.
Otra consecuencia peligrosa o negativa del abuso del amparo ha sido reforzar la creencia de que para mejorar la administración de justicia hay que reformar la Corte y el poder judicial federal. Creo que es un error poner tanto énfasis en ellos, es como querer reconstruir la casa desde el techo. La casa se reconstruye desde los cimientos, desde la justicia ordinaria y las primeras instancias. Hemos querido corregir todo desde la Corte y, al final, los efectos concretos de muchas de esas reformas terminan siendo cuestionables o invisibles o insuficientes. Ana Pecova y tú lo dijeron con mucha claridad en su artículo “Los tribunales al servicio de las personas”, publicado en el número de septiembre de Letras Libres. Donde tendría que estar la discusión es en la justicia a nivel estatal. Si encontramos soluciones ad hoc para ese nivel de la justicia, veremos efectos mucho más amplios e importantes que si solo nos dedicamos a hacer reformas a la Corte.
Con los recursos que tenemos, ¿podríamos hacer una historia de los tribunales estatales similar a la que hiciste sobre la Suprema Corte?
No, creo que no. Cuando propuse esta historia, el director de la colección “Historias mínimas”, Pablo Yankelevich, me propuso a su vez hacer una del poder judicial en México. Por supuesto, era una buena idea, pero le dije que el único tribunal del cual podemos escribir una historia a lo largo de dos siglos es la Suprema Corte. En el caso de los tribunales superiores de los estados hay un gran descuido historiográfico. Existen pocos trabajos monográficos sobre los tribunales locales, y tienen lagunas notables. Muchos se han limitado a hacer una historia descriptiva, a decir que en 1824 el tribunal superior de justicia tenía tres salas, y que cada una tenía las siguientes facultades, que existía una segunda instancia dedicada a tales temas. No nos dicen qué clase de conflictos decidían los tribunales, a quién afectaban sus decisiones, ni siquiera cuántas decisiones tomaban. Mientras la manera de hacer la historia del derecho no cambie, tendremos historias que solo lucen como coffee-table books, para comentar cosas como: “¡Mira!, el tribunal nació en 1830 y estaba en este edificio. ¡Qué bonito!”
En los últimos años se han publicado algunas cosas interesantes. Las mejores tratan de la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Querétaro, Jalisco, Puebla y Zacatecas, pero desconocemos qué ha pasado en los poderes judiciales de la mayoría de los estados en los últimos dos siglos. Los poderes judiciales locales no han invertido mucho en preservar su memoria institucional. Tenemos mucho que hacer para recuperar los archivos locales. Podríamos empezar con el presente, saber qué están decidiendo los poderes judiciales locales, hacer públicas las sentencias.
También destacas el papel del amparo como mecanismo de defensa ante las autoridades. El problema es que sea un mecanismo desigual.
Al respecto, quise mostrar que la Corte y el poder judicial federal, a través del amparo, han intervenido de manera significativa en la vida de personas ordinarias. Incluso en los periodos de más autoritarismo y elitismo del régimen político, o de más desigualdad, el amparo también sirvió para lidiar con problemas que afectaban a la gente común, no solo a los grandes litigantes, las grandes empresas, los grandes personajes. En la época porfiriana, por ejemplo, sobrevivía el reclutamiento forzoso, dirigido contra jóvenes de clase baja, no contra los hijos de Limantour. ¿Qué defensas tenían? El amparo, y la Corte los concedía en masa.
La pregunta es: ¿Cómo seguir ampliando el espectro protector del juicio de amparo? Ese era el gran espíritu de la reforma constitucional de 2011. Me llama la atención que en el discurso oficial de la Corte de los últimos meses, aunque se hable de constitucionalismo transformador, no se insista con más fuerza en lo que los ministros decían en 2011, es decir, en hacer más accesible y efectivo el amparo, en ampliar su protección. Parece que la discusión va en sentido contrario, afirmando que este mecanismo estorba a la acción transformadora del gobierno y que por lo tanto hay que restringir su aplicación. Ahora lo están utilizando litigantes para enfrentar el proyecto del aeropuerto, por buenas o malas razones, pero ese mismo instrumento que se demoniza públicamente también se podría utilizar para combatir problemas ambientales, cuestiones relacionadas con los servicios públicos, problemas del ámbito laboral, etcétera. ¿Cómo sería el régimen mexicano si quitamos el amparo? Quitaríamos la última red con la que alguien se puede defender frente al abuso de poder, frente a las arbitrariedades e injusticias. Nos quedaríamos literalmente sin nada, a merced del gran gobernante.
Sobre la historia de la Corte, hablas de continuidades y rupturas, como el periodo neoliberal y la transición a la democracia.
Había dos maneras de estructurar el libro, especialmente en cuanto al siglo XX, que cubre dos terceras partes del volumen. Una, siguiendo la manera en que las rupturas de la Corte responden a cambios en el régimen político-económico; la otra, siguiendo las rupturas que el propio poder judicial ha autodefinido mediante las diferentes épocas del Semanario Judicial de la Federación. Decidí seguir la ruta de la temporalidad política, las rupturas de carácter estructural, porque me parece que los cambios del Semanario Judicial a veces no son tan significativos como se asume. También porque, para entenderlos en su justa medida, es necesario el contexto.
La primera gran ruptura es la revolución liberal en la década de 1850, que dio lugar a la Constitución de 1857 y a la Corte de la República Restaurada, especialmente célebre por su activismo e independencia. Con el ascenso de Porfirio Díaz inicia otro momento de la Corte que termina junto con ese régimen. Después viene una época que englobé con el término “la tormenta revolucionaria” para referirme a un periodo sumamente inestable y complejo, que arranca con la promulgación de la Constitución de 1917 y llega hasta finales del cardenismo. El cardenismo y la transición al gobierno de Ávila Camacho es otra gran ruptura porque se consolida la pérdida de la independencia del poder judicial y de la Corte: en esa época larga, que abarca medio siglo, la Corte opera bajo un régimen autoritario.
Después estaba el reto de cuándo introducir la siguiente ruptura, pues había varias opciones. Una de ellas era la reforma judicial del 94, la más importante en la historia judicial contemporánea. Otra opción era el cambio de régimen económico que hubo entre 1982 y 1983, con el viraje neoliberal. Otra más, la transición democrática, un concepto que invocamos mucho, pero que en realidad nos cuesta definir. Decidí que era necesario mencionar el corte histórico profundo del 82-83, utilizarlo como telón de fondo para entender mejor la gran reforma judicial de 1994, y luego iniciar otro capítulo con la nueva Corte, creada a partir de 1995, y cómo esta une su historia con la del régimen democrático, incluyendo sus deficiencias y crisis. Ese capítulo termina en el año 2011, porque entonces hubo una reforma constitucional enormemente significativa del juicio de amparo y del papel de los derechos humanos en el derecho mexicano. Me parece que todavía, en la discusión pública y entre historiadores y abogados, no hemos calibrado la importancia de esa reforma constitucional. El último apartado es el epílogo, la historia que se está escribiendo el día de hoy –la famosa décima época del Semanario Judicial de la Federación–, donde, además de sus labores tradicionales, la Corte le ha puesto mucho énfasis en la defensa de los derechos humanos y su interpretación. Estoy hablando de los últimos cinco minutos.
Ya que decidiste abrir un periodo histórico en los años de 1982 y 1983, ¿cómo operaba la Corte entonces?
En los inicios de la época neoliberal, la Corte sufrió un enorme desprestigio por escándalos de corrupción y sumisión al ejecutivo. En el libro hago referencia al ministro Ernesto Díaz Infante, que participó en colusión con dos magistrados en la liberación de un pedófilo y asesino: eso provocó un escándalo social mayúsculo y terminó de hundir la reputación de la Corte. Hay varios ejemplos más de sumisión –no encuentro mejor adjetivo– “perruna” al ejecutivo. Eso facilitó que Ernesto Zedillo hiciera una reforma tan radical como la de 1994.
¿Cómo cambia la Corte con la transición a la democracia?
A partir de 1995 tiene facultades distintas, poderes mucho más extensos, se amplía la figura de la controversia constitucional y se introduce la acción de inconstitucionalidad, decide volver a utilizar su vieja facultad de investigación. Además hay cambios significativos en el contexto político que ponen a la Corte en el papel de gran árbitro de la nación. Ahí entra la transición democrática, a la que pensamos en términos casi exclusivamente electorales. Sin embargo, hay dos fenómenos paralelos que también explican qué fue la transición y por qué ha dejado descontenta a mucha gente.
Por un lado, la sociedad mexicana se ha vuelto más urbanizada, más secularizada, ha cobrado mucho más peso el papel de la mujer y de las minorías, es una sociedad mucho más interconectada, con acceso a más fuentes de información –y lo digo con todas las insuficiencias que hay–. Definitivamente es un cambio geológico en comparación con lo que existía en la década de 1950. Es una sociedad más moderna, exigente, plural, diversa, criticona, y eso pone más presión sobre el régimen democrático. Al mismo tiempo, esa transición consistió en buena medida, si uno lo ve en términos constitucionales, en una fragmentación del poder mediante reformas para limitar, controlar y fiscalizar la acción del ejecutivo. Ahí entran los famosos órganos autónomos. También se tradujo en una penetración mucho más significativa del derecho internacional en el mexicano; eso ha tenido consecuencias en la manera como los gobiernos procesan los problemas.
Debemos sumar los fenómenos que se han dado en el régimen federal, un régimen que es realmente indescifrable, complejo, caótico, que se tradujo en lo que se ha descrito como virreinatos locales, gobernadores que disponen de mucho dinero federal, no rinden cuentas a nadie, tienen grandes escándalos de corrupción, y eso genera un malestar social mayúsculo.
A esto se le suman dos fenómenos que la transición no creó, pero tampoco pudo resolver. Uno, la violencia, que se agudizó con la guerra contra el narco y que sigue al día de hoy. Otro es el gran tema de las desigualdades. No las inventó el neoliberalismo, ni las inventó la transición. Su estructura viene de mucho antes, son desigualdades históricas. Algunas hunden sus raíces en el régimen colonial, otras en la manera como se llevó a cabo el proceso de industrialización, otras más provienen del crecimiento demográfico y la distribución de recursos entre los estados. En otras palabras, el problema de la desigualdad es enormemente complejo. Lo que es un hecho es que se agudizó en los últimos treinta años. Se hicieron más grandes las brechas de ingreso, las diferencias entre regiones.
Finalmente, qué ha sido la transición. Empecemos a atar todos los cabos: cambios jurídicos, cambios políticos muy profundos, cambios sociales también, con un Estado muy complejo que hace cosas que no hacía antes –definitivamente, el actual no tiene nada que ver con el Estado mexicano de principios de los años ochenta–, pero que ha dejado insatisfacciones muy grandes, lagunas no resueltas. La Corte ha tenido que jugar el papel de gran árbitro y vigía de los derechos humanos en medio de todo esto.
Intentando, a su vez, arreglar las desigualdades.
A veces también intentando arreglar las desigualdades, pero con instrumentos muy limitados para hacerlo. Por ejemplo, el exministro José Ramón Cossío escribió recientemente un ensayo sobre los grandes problemas sociales y la Corte: la pobreza, la violencia, la desigualdad. ¿Realmente tiene la Corte herramientas para resolverlos de fondo? Muy limitadas. Ni el legislativo ni el ejecutivo tienen esas herramientas. Son problemas que requieren soluciones complejas y de largo plazo. Conjuga esto con una sociedad exigente, acostumbrada a revisar las noticias cada cinco minutos en su teléfono, y tenemos una bomba de tiempo.
Acerca de esas herramientas, aunque limitadas, de la Corte, resulta muy innovador que te hayas fijado en los secretarios de estudio y cuenta.
Son actores a los que historiadores, sociólogos del derecho y politólogos les tendríamos que poner más atención. De entrada, por una cuestión de justicia, son los que llevan el grueso de la carga de trabajo, son ellos los que redactan los proyectos. Los ministros los discuten y los votan. También es crucial fijarse en ellos para entender cómo se disputan y se cabildean los asuntos. El profesor Josafat Cortez, de la unam, acaba de presentar una tesis doctoral dedicada a los secretarios de estudio y cuenta, entre 2005 y 2015. Demuestra, y lo hace muy bien, su papel protagónico. En los últimos años la Corte ha enfatizado los derechos humanos, el nuevo paradigma constitucional, las nuevas doctrinas, y se ha abierto al derecho internacional. Quienes han impulsado esto a nivel de las sentencias son los secretarios. Josafat Cortez demuestra cómo un cambio en el perfil de los secretarios en la primera sala influyó dramáticamente en la calidad de las decisiones.
Pero ¿quiénes llegan a ser secretarios de estudio y cuenta y por qué? Hoy en día queda a discrecionalidad absoluta de los ministros. El público en general debería saber sobre la importancia de estos actores. En mi libro no aparecen suficientemente mencionados; aparecen a partir de los capítulos relacionados con la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en la época de la transición. Tendríamos que desenterrarlos. Son figuras clave para entender cómo se ha ido formando la cultura institucional del poder judicial federal y en buena medida la jurisprudencia mexicana.
Pensando en tus lectores, ¿qué lección podrían sacar de esta historia de la Corte quienes trabajan en la Judicatura?
La formación judicial ha enfatizado la calidad técnica de las sentencias. Es importante, a mí no me daría confianza un juez que desconozca la técnica jurídica. Pero al mismo tiempo el juez tiene que saber combinar esta formación con la trascendencia extrajurídica de sus decisiones. Leer un libro de historia ayudaría un poco a aterrizar el discurso judicial. A veces, en el universo de los jueces y abogados mexicanos, se habla del derecho en términos de abstracción absoluta, como si el derecho realmente fuera una especie de entidad que uno descubre mediante el uso de la recta razón. No, el derecho tiene una historia, sus significados cambian, tiene consecuencias y sesgos. La primera lección, para los jueces, sería darse cuenta de que sus decisiones se insertan en un contexto social, político, cultural, y eso influye en cómo son entendidas por sus destinatarios. Al ser conscientes de ello –espero–, lo serán también de la necesidad de poner atención a lo que están resolviendo.
Sin embargo, para la mayoría de los temarios en este país, sigue siendo un buen juez quien conoce las reglas. Jamás se enseña a los alumnos a dirimir disputas ambientales, no se les enseña de economía.
Realmente ese es el dragón con el que se está peleando este libro. Yo no espero cambiar lo que diga la Corte, los jueces o los litigantes, pero sí espero que haya una discusión en el mundo de la educación jurídica. Esta tiene en México una herencia muy pesada, de la que platicábamos antes, del énfasis en la ley y en la doctrina, con una manera extremadamente abstracta y legalista de entender el derecho. Eso, de suyo, es un problema muy serio. Lo que necesitamos es que los jóvenes abogados se expongan a un rango de temas y disciplinas mucho más amplio, hay que familiarizarlos con la realidad circundante. Como dices, los estudiantes de derecho deberían saber algo de historia, algo de economía, tener nociones básicas y actualizadas de sociología, tener un mínimo de familiaridad con el lenguaje y la investigación científica. Hay muchísimos asuntos que, si uno carece de nociones básicas de otras disciplinas, no los va a entender; por ejemplo, el derecho a la salud o la mala práctica médica, cómo los vas a entender si no sabes absolutamente nada de medicina o biología, si no sabes ni siquiera a quién preguntarle o en dónde buscar. Por desgracia puedo contar con la palma de la mano las instituciones que se están tomando en serio este problema. Hay un divorcio cultural entre el mundo de los abogados y la sociedad mexicana. ~
responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud de CIDE. "El área en la que estoy es única."