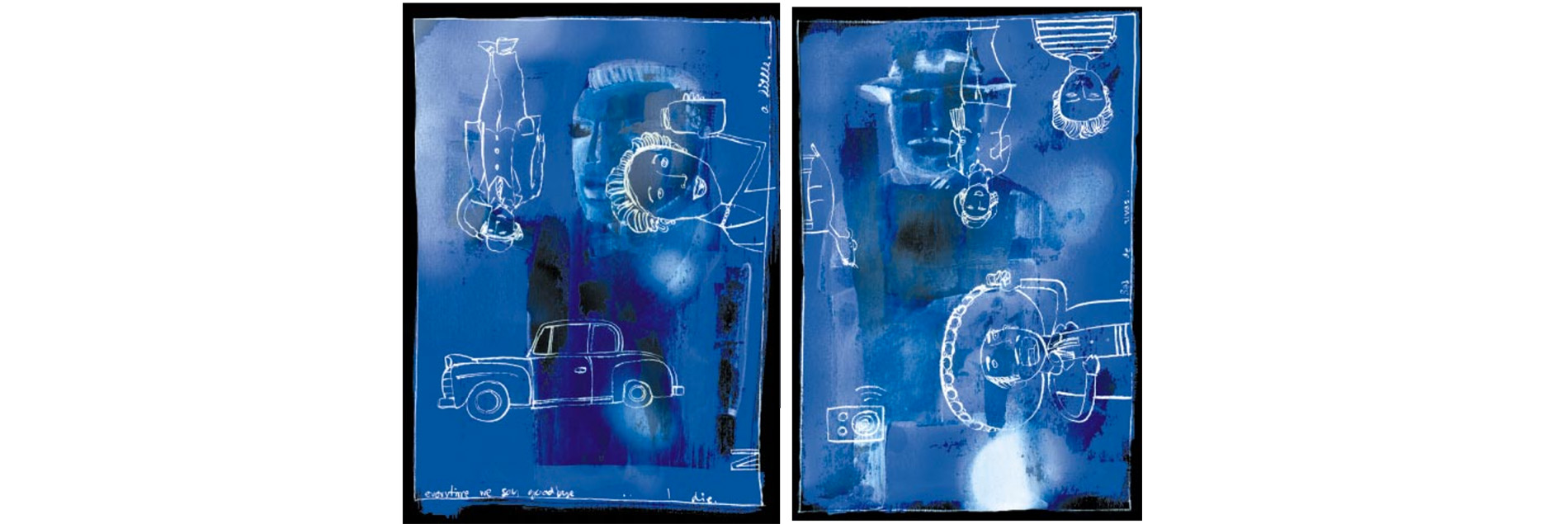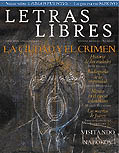I. CIUDADES PERDIDAS
No soy arqueólogo, pero llevo decenios buscando dos ciudades perdidas. Sé que una vez existieron. Viví en ellas. Una se llamaba Nueva York. La otra, Ciudad de México. Durante algunos años estuve desalentado, porque pensaba que nunca volvería a encontrarlas. Le susurraba a mis hijos sobre su esplendor perdido. O quizás en una fiesta trataba de explicar a personas desconocidas una canción que estuviera escuchando de alguna de esas ciudades perdidas.
Describía torres resplandecientes y palacios infranqueables, templos de las artes y la música, teatros exuberantes y cafés bulliciosos, juegos de pelota y competencias de lucha en arenas atiborradas, y prolongadas caminatas confiadas entre la muchedumbre de las noches de verano. Describía ciudades donde la mayoría de sus habitantes estaban contentos y muchos incluso eran felices. Mi público solía ser muy cortés y sonreía condescendiente. A veces se aburrían. Vivían en la realidad brutal del presente. Nada mata una conversación como la nostalgia sin compartir.
Luego, asombrosamente, una de esas ciudades perdidas comenzó a surgir de nuevo de entre la bruma oscura. De pronto, hace unos cinco años, apareció otra vez Nueva York. Ahí estaba de nuevo la ciudad donde nací, la ciudad donde fui joven y creí todos los días en el mañana. Los bárbaros estaban en retirada. Se estaba eliminando la capa pringosa de la maldad y el temor. Otra vez comencé a pasear de noche, a mostrarle la ciudad perdida a mi esposa, que no la había conocido durante la época de sus numerosas maravillas. Volví a recorrer, como cuando era joven, el Barrio Chino y Harlem. Compré discos de Willie Colón en la Calle 135, que está en lo que antes se llamaba El Barrio. Estuve solo en los Cloisters. ¿A quién se le ocurría tomar un taxi si el metro era seguro y veloz e iba lleno de las caras de Nueva York? Una noche me senté en un muro bajo de ladrillos afuera de nuestro departamento de Manhattan a mirar pasar a la gente. Me di cuenta de que tenía más de treinta años sin hacerlo. Pensé: se acabó. Se ha levantado el estado de sitio. Y así otra vez, cada día un poquito más, iba apareciendo mi ciudad perdida.
La otra ciudad, la pobre Tenochtitlán en ruinas, sigue perdida en la bruma, hundiéndose cada día más en los pantanos del antiguo lago.
II. LA ÉPOCA DE ORO
Vi la Ciudad de México por primera vez a fines del verano de 1956. Tenía 21 años y quería ser pintor. Como había estado en la marina de los Estados Unidos, tenía los derechos constitucionales de los soldados norteamericanos, uno de los máximos logros jurídicos del siglo. Los que habían servido en el ejército tenían derecho a hipotecas baratas y becas para la universidad. Yo decidí ejercer mis derechos en la Universidad de la Ciudad de México, que estaba en la carretera de Toluca, y fue el mejor año de mi vida. Al final de ese año, había dejado de pintar para dedicarme a escribir, y volví a casa para comenzar mi vida.
Eso se lo debo a México. Era una ciudad de extraordinaria belleza. Vivían ahí 3.5 millones de seres humanos y en verdad era la región más transparente del aire. El cielo era siempre de un azul reluciente y en las mañanas claras se veían el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Aún había trolebuses en Insurgentes. Había automóviles y taxis y peseros en el Paseo de la Reforma, pero no tantos que hicieran falta los semáforos. Mis amigos y yo vivíamos en distintos sitios: en Melchor Ocampo antes de que las vías rápidas envenenaran el aire; en una callecita llamada Bahía de Morlaco al final de Ejército Nacional; en otro sitio cercano a un mercado de flores, cuyo nombre se ha perdido en el pasado. Mis amigos y yo teníamos muy poco dinero, de modo que íbamos a pie a todos lados. Caminábamos de mañana y caminábamos de noche. Sobre todo, caminábamos sin miedo. En esa ciudad perdida, las noches estaban llenas de música que salía de las cantinas: Cuco Sánchez y Agustín Lara, Toña la Negra y Los Tres Caballeros. ¿Quién era capaz de resistir el lamento de una cama de piedra? ¿O negarse a participar en el homenaje a María bonita? ¿O no compartir la protesta contra la tiranía del reloj? Entrábamos por las puertas giratorias, decíamos buenas noches y pedíamos cervezas. Por supuesto, al principio éramos objeto de curiosidad, gringos raros en realidad. Pero nadie nos dijo nunca que nos fuéramos. En esos bares escuchábamos discusiones sobre los méritos relativos de los boxeadores Ratón Macías y Pajarito Moreno, y aportábamos nuestra tentativa predilección por Toluco López. Bebíamos Carta Blanca o Bohemia y fumábamos Negritos, y queríamos poder vivir aquí para siempre.
A veces, si acababa de llegar el cheque de la pensión militar, nos íbamos por Avenida Juárez hacia San Juan de Letrán, pasando cerca de hermosas mujeres relucientes que salían del Regis o el Del Prado, del brazo de hombres bajos de estatura y recios. Íbamos a ver los espectáculos de los cabarets o llegábamos a Plaza Garibaldi a beber cervezas en el Tenampa o en el Guadalajara de Noche. Si nos quedaba dinero, volvíamos a casa en taxi, o nos amontonábamos en los peseros con desconocidos. Nunca sentimos peligro.
Ni lo sintió nadie más. No era una ilusión; las estadísticas muestran que a mediados de los años cincuenta los crímenes registrados por cada 100 mil habitantes habían descendido de 2,200 a principios de los años treinta, a cerca de 1,400 (hoy el promedio es de más de tres mil, con muchos crímenes que no registran los ciudadanos decepcionados). A mediados de los años cincuenta, los mexicanos y los visitantes afortunados vivíamos la época de oro sin saberlo. Quienes lo vivimos no somos unos viejos cursis que extrañamos nuestra juventud perdida. La nostalgia es auténtica. Yo lo sé, estuve ahí.
Esto no quiere decir que en mi otra ciudad perdida —México— no hubiera corrupción; ninguna ciudad del mundo ha estado libre de la corrupción. Sólo que era más discreta, más sutil, menos penetrante que hoy. La burocracia no había crecido hasta convertirse en una gigantesca cloaca, con los engranajes permanentemente atascados por demandas incesantes, agotamiento y haraganería, capaz de funcionar sólo con la grasa de la extorsión. La figura de Artemio Cruz sin duda era una presencia real; era posible encontrarlo en las cabinas del Regis. Pero parecía quedar lo suficiente de los ideales de la Revolución para frenar el robo descarado a los pobres. Y en el trabajo había cierta contención. En esa ciudad perdida, ningún policía le indicaba a un automovilista que se pasara un alto para que otro policía lo parara en la siguiente esquina y le sacara una mordida. Imagino que habría extorsionadores mezquinos en la policía de los años cincuenta, y algunos malhechores brutales, igual que en la policía de Nueva York. Es que nunca los vi. Los policías de entonces eran hombres jóvenes, delgados, orgullosos de su uniforme, de su empleo y de sí mismos. Su vanidad consistía en querer parecerse todo lo posible a Pedro Infante. Tampoco podría decirse que en los años cincuenta no hubiera violencia en la Ciudad de México. Insisto, no ha habido sociedad urbana sin violencia y no la hay hoy en día. Los hombres se emborrachaban y mataban a sus esposas. Se presionaba demasiado a las mujeres y éstas mataban a sus esposos. En todo el mundo, los seres humanos tienen cierto talento para engañar y matar. Treinta siglos de experiencia humana nos han enseñado que suele ser un buen principio de conducta dejar en paz a la mujer de los otros o, para las mujeres, evitar a los casados. Ese sentido común sigue sin tomarse en cuenta y, a cierta hora de la noche, el drama erótico sabe convertirse en melodrama personal. En otros casos, no hace falta el amor para utilizar la pistola o la navaja. Cuando el alcohol se combina con los códigos del machismo, los hombres pueden morir discutiendo por el cambio que se deja en el bar. En nuestro México perdido, leíamos esas noticias tristes y tontas en el Ovaciones, ay, y luego mirábamos la información deportiva. Nuestros propios tabloides de Nueva York contaban historias con las mismas tramas familiares.
Pero en los diarios de la ciudad perdida de México no había historias de secuestros, donde los criminales fueran la propia policía. No se sabía de orejas cortadas para reforzar un argumento. No había escalofriantes episodios de bandas enmascaradas que entraran en los restaurantes armadas de ametralladoras. No había titulares estridentes de pistoleros abordando taxis para robar y asesinar inocentes. Los titulares más terribles aparecieron en 1957, cuando murió Pedro Infante. Ese mismo año, cuando murió Diego Rivera, la tristeza fue grave y luctuosa. Muchos años después vi dolor público el día en que fue asesinado Colosio. Pero cuando murió Pedro Infante, la gente salió corriendo a la calle, desesperada, agitando las manos de rabia y dolor, maldiciendo a los dioses, antiguos y nuevos. Las ancianas abrazaban a sus nietas y las estrechaban contra sí. El tráfico iba más lento porque los hombre bajaban de los automóviles para comprar los diarios de titulares plañideros. Las campanas no dejaban de sonar. Los hombres se emborracharon. Ese día, en la calle, fuera del Cine Diana, vi también a un policía llorar.
Ese policía ya debe ser viejo o estar muerto. Si vive, ha de recordar ese día cada que escucha a Pedro Infante en la radio o lo ve en alguna película vieja en blanco y negro por televisión una mañana de sábado. Mira su sonrisa. Escucha su canción, cómo despierta a alguna mujer que duerme en una habitación de un segundo piso. Lo mira luchar contra los villanos. Si ese policía llora ahora, seguramente será por esa ciudad de su juventud y de la mía, cuando millones de seres humanos todavía eran tan inocentes que podían llorar por una estrella del cine.
III. LA CAÍDA DE NUEVA YORK
Nueva York le llevaba mucha ventaja a México en el hundimiento en la barbarie urbana. Aquí no cabe un análisis minucioso de lo que ocurrió, pero las causas estaban todas relacionadas. Lo más importante fue el derrumbe de la producción. Entre 1955 y fines de 1970, Nueva York perdió casi un millón de empleos en las fábricas. Ésos eran los empleos de los que vivían los hombres como mi padre, que llegó de Irlanda a Nueva York en 1923, con instrucción primaria. Con su trabajo en una fábrica (con el suplemento del trabajo de mi madre en un hospital, y luego como cajera en un cine), formó una familia de siete hijos, de los que yo fui el mayor. Nueva York no era una ciudad monoindustrial como Detroit. La mayor parte de esos empleos eran en fábricas pequeñas, donde trabajaban unos veinte hombres y algunas mujeres; la más grande tenía varios cientos de empleados. Estaban repartidas entre los distritos de Brooklyn, Queens y Manhattan, y en éste último predominaban los productores de prendas de vestir. A fines de los años cincuenta, muchos comenzaron a huir hacia el sur de la Unión Americana, donde los sindicatos eran débiles, o a lugares donde simplemente no había sindicatos.
Al mismo tiempo, la gran emigración de afroamericanos desde los campos del sur a las ciudades del norte cobraba fuerza. Cientos de miles de jóvenes negros habían estado en el ejército, luchando por el país en que habían nacido; no iban a aceptar la vieja segregación del sur profundo. Querían las luces de las ciudades. Querían instruirse e instruir a sus hijos. Querían médicos. Querían estar a salvo de los ataques nocturnos del Ku Klux Klan. En suma: querían lo que hay en las ciudades: civilización.
La automatización también había llegado a las granjas del sur, donde cientos de hombres antes recogían el algodón y ahora lo hacía una máquina, con media docena de hombres para manejarla. La vida se convirtió en bregar a diario por conseguir trabajo y poder comer. Eso indicaba que para los hombres con dignidad era hora de irse. Hay que oír a Joe Williams cantar con Count Basie: Me voy a Chicago, lo siento, pero no te puedo llevar… para sentir algunas de las emociones de esa inmensa emigración, y encontrar pistas del daño social que le hizo a las familias. Se parece un poco a la gran emigración interna de campesinos a la Ciudad de México.
Pero ahí estaba el meollo del problema: la emigración comenzó casi en el preciso momento en que desaparecían los empleos. La consecuencia fue una pobreza fría y degradante, lejos de casa. La beneficencia pública sustituyó al trabajo. En 1955 había en Nueva York cerca de 150 mil personas al amparo de la asistencia pública, y en 1992 la cifra había aumentado a un millón 200,000. En algunos barrios, y en demasiadas familias, los niños crecían sin conocer a nadie que hubiera trabajado.
Demasiados de ellos crecían sin padre, conforme cada vez más hombres vencidos o embrutecidos abandonaban a sus mujeres y a sus hijos. No debería sorprender lo que vino después: la drogadicción, el alcoholismo, la violencia.
En los barrios negros, las clases medias comenzaron a huir hacia los suburbios, como sus homólogos blancos. Cuando yo era joven, en los años cincuenta, podía ir a Harlem a oír a Count Basie en el Apollo o a Ben Webster en el Small’s Paradise. Una noche vi a Duke Ellington salir de un restaurante llamado Frank’s, con más abolengo que cualquier duque europeo. A mí me impresionó, pero a los chamacos negros que andaban por la calle 125 los arrasó. Lo miraban como si hubieran visto a Dios (y quizá lo habían visto). Acaso también ellos podrían crecer y ser hombres tan valiosos y artistas tan grandes como Ellington. Quizás uno mismo podía tratar de lograrlo. Él producía ese tipo de efecto en los jóvenes.
Pero, a fines de los años ochenta, cerraron Frank’s y ya no estaba Ellington, ni tampoco los demás músicos, artistas y escritores, médicos y abogados que habían hecho de Harlem la capital negra de los Estados Unidos. Las calles estaban llenas de desechos humanos. Drogadictos de mirada opaca. Automóviles abandonados oxidados bajo el sol. Limosneros apoyados en los muros con letreros que decían que estaban muriendo de sida. En todas las manzanas había cascarones de multifamiliares incendiados, quemados por sus temerosos propietarios para cobrar el seguro. Sólo quedaba una figura capaz de impresionar a los jóvenes con su dinero, sus coches caros, sus mujeres relucientes: el narcotraficante.
En 1990, prevalecía la sensación de que también Nueva York se había acabado. El crack, invento de algún genio malvado, había aparecido entre nosotros; sustituía a la heroína como droga favorita de los jóvenes, y atizó una explosión de violencia. Ese año hubo más de 2,200 asesinatos (en comparación con los 340 de 1955) en una ciudad de 7.3 millones de habitantes (menos de los casi ocho millones de mediados de los años cincuenta). Todos los crímenes eran horrorosos: robos, asaltos, violaciones, ataques criminales. Cundía el caos. Las pandillas de adolescentes formaban hordas peligrosas que atemorizaban a las personas en el metro, les arrancaban las joyas a las mujeres, el portafolios a los empresarios, golpeaban y a veces herían con navajas a los que protestaran. La vieja mafia, que alguna vez impuso cierto orden en el narcotráfico, perdió su poder. Se trataba del laissez faire del capitalismo salvaje en su esplendor. Con una enorme reserva de armas semiautomáticas de nueve milímetros, adolescentes narcotraficantes balaceaban a la gente durante un simple pleito por el control de una esquina. Estos hechos se hicieron tan frecuentes, que tenía que haber por lo menos seis muertos para que salieran en el periódico. Los viejos neoyorquinos añoraban los días en que los diarios contaban cómo Robert había asesinado a Wanda por acostarse con Tony.
Prevaleció el cinismo. Los ciudadanos negros y latinos comunes y corrientes pensaron que la Dirección de Policía de Nueva York estaba paralizada, compuesta por demasiados oficiales blancos de los suburbios, convencidos de que la ciudad era una selva. En muchos sentidos, tenían razón. La mitad de la corporación policial vivía en los suburbios, algunos por motivos económicos, la mayoría para apartarse de los negros. No dejaba de repetirse: “No sirve de nada arrestar a esa gente, mañana salen de nuevo a la calle”. O “¿por qué arriesgar el pellejo por salvar a esas bestias?” Para algunos policías, el racismo se mezclaba con el miedo y la indiferencia que hacían cumplirse sus temores. Agachaban la cabeza, ignoraban el crimen todo lo posible y esperaban terminar sus veinte años de servicio, jubilarse y trasladarse a Florida.
Para otros policías, la criminalidad de los barrios bajos y el aumento del tráfico de crack eran una forma de enriquecerse. Cientos, quizá miles de policías se convirtieron en criminales uniformados. En lugar de arrestar a los grandes narcotraficantes, recibían mordidas para hacerse de la vista gorda. Los pequeños vendedores de drogas eran el blanco de los ataques. Los policías los arrestaban, les robaban sus drogas, les quitaban su dinero y luego los dejaban libres. Algunos policías corruptos utilizaban las drogas robadas para consumo propio; la mayoría las revendían a otros traficantes. En las calles, la policía pasaba en patrullas seguras por las esquinas donde se vendían abiertamente drogas. No hacían nada. Los ciudadanos honestos, comunes lo sabían, se lo contaban a los periodistas, y decían: ¿Qué puedo hacer? ¿Llamar a un policía?
Las drogas también atizaron otro fenómeno en Nueva York: las hordas errantes de personas sin casa. Dormían en las puertas de los edificios, en las azoteas, en cajas de cartón. Se apiñaban en los túneles del metro y debajo de los puentes. Casi todos eran hombres (el gobierno encontraba de inmediato vivienda —aunque en ruinas— para las mujeres con niños), y pedían limosna con actitud agresiva: “¿Cómo que no tiene un dólar? ¡Dije que quiero un dólar!” En los altos de las calles, caían sobre los coches, rociaban las ventanas, frotaban trapos grasientos en el vidrio y exigían dinero. Si el conductor se negaba, golpeaban las ventanas o rayaban con un abrelatas la carrocería del automóvil. Cuando comenzaron a aparecer, muchas personas de izquierda de buenas intenciones se formaron ideas románticas sobre esas personas: eran víctimas de diversas fuerzas cósmicas: el reaganismo, la avaricia, el Sistema. Pero conforme los trabajadores sociales comenzaron a informarse mejor, se dieron cuenta de que aquellos primeros análisis eran poco acertados. Un 20% de esas personas tenía graves problemas mentales; habían salido de instituciones psiquiátricas cuando los reformistas insistieron en que este tipo de pacientes debería vivir en las comunidades reales, y no encerrado entre los muros de esas instituciones. Sólo tenían que tomar sus medicamentos. Esas mujeres que llevaban montones de bolsas, esas personas trastornadas, con los ojos desorbitados, que se tambaleaban por las calles, eran los pacientes salidos de las instituciones que no tomaban sus medicamentos. El resto de las personas sin dónde vivir eran alcohólicos y drogadictos. No querían ir a los albergues para personas sin techo organizados por las autoridades de la ciudad. No querían ir a rehabilitarse. Querían whisky. Querían alcohol. Querían heroína. Querían crack. Se convirtieron en un símbolo colectivo del derrumbe acelerado de una ciudad que había sido grandiosa.
Y luego, lentamente al principio, imperceptiblemente, día con día, comenzó el cambio. Había demasiados neoyorquinos —negros, blancos, latinos— que se negaban a ver la ciudad transformada en una película de John Carpenter. Si los policías no podían o no querían cumplir con su trabajo, estos ciudadanos comenzaron a organizar su propia seguridad (los musulmanes negros fueron particularmente eficaces en algunos proyectos de vivienda pública). Se reunieron con la policía y con los políticos y exigieron acción. Atosigaron a los periódicos. Se trataba de una combinación de ciudadanos: trabajadores de todas las procedencias étnicas, madres de hijos asesinados, empresarios que veían cómo se iba quedando desierto el centro comercial de la ciudad. Esos empresarios podían citar como ejemplo el caso del gran almacén, Gimbel’s: quebró y tuvo que cerrar por dos razones: bandas de muchachos de doce años merodeaban en Herald Square, donde estaba el almacén, enfrente de Macy’s. Esperaban a plena luz del día, fingiendo inocencia; luego atacaban a las mujeres que iban de compras —mientras más edad tuvieran, mejor—, las golpeaban con cinco o seis pares de puños y huían con la compra recién hecha. Eran tan eficientes como un banco de pirañas. Por los mismos motivos, orilladas por los mismos temores, las personas que iban de compras tenían miedo de utilizar el metro. Cada vez más las mujeres comenzaron a hacer sus compras por catálogo, o esperaban a que sus hijos las llevaran a algún centro comercial de los suburbios. Era un círculo vicioso: se necesitaban menos dependientes si había menos clientes, y las tiendas, que dejaron de ser negocio, dejaron de necesitar empleados.
De modo que los amos de Nueva York desempeñaron una función importante en el cambio que se estaba dando. La mayoría de ellos gozaba de seguridad personal; vivían en edificios bien protegidos; iban a trabajar en automóviles de lujo y sus choferes solían portar armas con licencia. En Nueva York, el secuestro nunca fue un problema (y no lo ha sido en el resto de los Estados Unidos desde principios del decenio de 1930, cuando se convirtió en un crimen federal, castigado con la pena de muerte). Los pocos secuestros ocurridos fueron obra de aficionados, atrapados de inmediato. Algunos empresarios tenían razones idealistas para participar; amaban Nueva York y querían que sobreviviera. Otros tenían un motivo más singular y egoísta: la criminalidad es contraproducente para los negocios. Es mala para las tiendas y los almacenes. Es mala para el turismo y, por lo tanto, es mala para los restaurantes, y para los teatros de Broadway, y para los hoteles. Comenzaron a presionar a los políticos, que necesitaban sus contribuciones para sus campañas. Y se empezaron a organizar planes. Se fijaron objetivos. El sector privado rehabilitaría Bryant Park, se lo arrancaría a los drogadictos y pequeños criminales. Lo mismo que la Gran Estación Central y la Calle 42. Los empresarios ayudaron a juntar fondos para las obras de restauración, pagaron su propia seguridad privada, obligaron a colaborar a los políticos que pensaban que no había nada que hacer. Esos planes tomaron meses, aun años, para dar resultados. Pero funcionaron bien. Se utilizó la inteligencia humana para ocuparse de los problemas producidos por los humanos. No hay que dejarle nada sólo al gobierno. Pero algunas tareas le competen sólo a él. El crimen es una de ellas.
IV. NUEVA YORK SE PONE DE PIE
El problema más importante de Nueva York, como ahora el de la Ciudad de México, era el crimen. El primer cambio importante se dio en el metro. En abril de 1990, el alcalde Ed Koch tuvo la buena idea de contratar a un policía profesional llamado William Bratton para encabezar a los cuatro mil integrantes de la policía de tránsito de Nueva York. Bratton era un veterano de la Dirección de Policía de Boston, un hombre de una gran inteligencia compatible con una gran vanidad. Bratton, a su vez, tuvo la sensatez de hacerle caso a un temerario policía joven de tránsito llamado Jack Maple, un dandy que usaba trajes hechos a la medida, corbata de moño y sombrero. Durante diez años Maple había sido policía de tránsito —los otros policías los llamaban “ratas de túnel”— y sólo tomaba en serio una cosa: acabar con la criminalidad.
Juntos idearon una solución para el metro, asombrosa por su sencillez y sobriedad. Pensaron que si un criminal, o una banda, entraba al metro para cometer crímenes, era poco probable que pagara su boleto. Es decir, saltaría los torniquetes o abriría una puerta de emergencia y correría para alcanzar el tren. En algunas estaciones, casi nadie pagaba el boleto (se calculó que a diario no pagaban 170 mil usuarios en toda la red); simplemente entraban o saltaban con insolencia. Con Bratton, se inundaron las peores estaciones con policías vestidos de civil. Atraparon a cientos de hombres durante los primeros días, pero no se conformaron con multarlos. Sabían que la mayoría nunca pagaría su multa. Los esposaban. Los registraban. Los arrestaban y luego buscaban sus antecedentes en la red informática.
Los resultados los dejaron atónitos. Mientras se ocupaban de una infracción menor —no pagar el boleto—, confiscaban pistolas, navajas y drogas. Descubrieron documentos de identificación falsos. Lo que es más importante, en seguida se dieron cuenta de que casi uno de cada siete arrestados por no pagar su boleto tenía otra orden pendiente de arresto. Es decir, estaban libres bajo fianza por otros crímenes más graves, pero nunca se habían presentado al tribunal para que se siguiera el juicio. Los que no tenían antecedentes sí pagaban las multas, pero perdían mucho tiempo en los trámites. Los criminales buscados fueron a dar a la cárcel. De pronto, mejoró el espíritu de la policía porque sus integrantes sintieron que en verdad estaban haciendo algo contra la criminalidad mayor. Y se confiscaron en las calles pistolas, navajas y drogas. La criminalidad se redujo de manera tan drástica —más de 60%— que los habitantes de Nueva York estaban más a salvo en el metro que en las calles.
La estrategia de Bratton en el metro se fundó en las teorías de “las ventanas rotas” del profesor James Q. Wilson, de la Universidad de Harvard. En marzo de 1982, Wilson y George L. Kelling habían publicado un artículo en el Atlantic Monthly llamado “Reparar ventanas rotas”. Bratton lo leyó y lo asimiló, y comenzó a llevar a la práctica algunos de sus principios mientras estaba en Boston. En una ocasión, Wilson resumió así su teoría:
Utilizamos la imagen de las ventanas rotas para explicar cómo pueden deteriorarse los barrios y llenarse de desorden y aun de crimen si nadie se ocupa minuciosamente de darles mantenimiento. Si se rompe la ventana de una oficina o de una fábrica, alguien que pase por ahí pensará que no le importa a nadie o que no hay quien se ocupe de eso. Al poco tiempo, comenzarán a lanzar piedras para romper más ventanas. Pronto estarán rotas todas las ventanas, y entonces los que pasen pensarán no sólo que nadie cuida el edificio, sino que nadie cuida la calle donde está. Sólo los jóvenes, los criminales o los audaces tienen qué hacer en una calle desprotegida, de modo que cada vez más ciudadanos le dejarán la calle a esos que creen que merodean en ella. El desorden pequeño conduce a otro mayor y cada vez mayor, y quizás hasta al crimen.1
Algunos años después, Bratton llevaría a la práctica estas ideas en toda la ciudad de Nueva York, cuando Rudolph Giuliani, el alcalde recién electo, lo nombró Jefe de la Policía a principios de 1994. El momento era oportuno; todas las encuestas indicaban que la criminalidad era el primer motivo de preocupación de los habitantes de Nueva York. Giuliani era un fiscal de carrera que nunca había ocupado un puesto de elección. Había prometido en su campaña hacer algo contra el crimen y escogió a Bratton como su general. La consigna de Bratton fue: Concentración, dirección, supervisión. Se deshizo de los jefes de la policía que se habían endurecido y vuelto cínicos, condición común a todos los policías en todas partes. Tenían que creer en su tarea, en la posibilidad de vencer en esa guerra. Reunió a un grupo de veteranos listos, duros, dedicados, entre ellos Jack Maple, y un jefe de calle de origen irlandés llamado John Timoney. Contrató a un famoso periodista de la televisión llamado John Miller para que los ayudara a transmitir el mensaje al público. Juntos, formaban un grupo alegre; los hombres serios no tienen que ser solemnes. Pasé algún tiempo con ellos en esos primeros meses, y me reí más que en compañía de cómicos profesionales. Bajo esa risa había una seriedad total. Libraban una guerra justa contra los malos, y estaban absolutamente decididos a ganar. Unidos, elaboraron una estrategia simple. Escribió después Bratton:
Confiábamos en ser capaces de reducir el crimen y el desorden, pero si lo hacíamos contrariando al público, o con faltas de respeto, o con abusos, o alejando a un público ya de por sí desconfiado —sobre todo a las minorías—, entonces ganaríamos la batalla pero perderíamos la guerra.
El propósito era reducir el crimen un 40% en tres años. Casi todos los policías viejos se rieron; también algunos políticos, periodistas y ciudadanos. Los hombres de Bratton iban en serio. Sabían lo que había que hacer con la violencia: 1. combatir las drogas y el narcotráfico con una furia fría, porque las drogas —en particular ese polvo blanco llamado crack— eran el meollo del problema, causaban directa o indirectamente el 70% de los crímenes violentos de la ciudad; 2. atacar el suministro de pistolas, de la misma manera en que se perseguía a los narcotraficantes.
Para poner en marcha ese proceso se valieron de la teoría de las ventanas rotas. Estaba prohibido por ley tirar basura en las calles, beber alcohol en público, usar las calles como retretes. Se instruyó a la policía para que hiciera cumplir esas leyes menores, y descubrieron lo mismo que Bratton y Maple habían encontrado en el metro. Los muchachos que bebían en las esquinas y tiraban botellas en la calle también traían drogas o pistolas. Los hombres que orinaban en la pared de alguna casa también eran buscados por otros crímenes más graves. Cuando encontraban una pistola, la policía interrogaba al portador sobre el lugar donde había comprado el arma. Sin sus pistolas, casi todos estos duros se convertían en muchachitos espantados; a menudo delataban al vendedor de pistolas, o por lo menos ofrecían un eslabón de la historia de esa pistola. Todas las pistolas se sometieron a pruebas de expertos en balística para saber si se habían utilizado en crímenes graves.
Se hizo lo mismo con las personas que llevaban drogas consigo. Se les hacían preguntas fáciles, y casi todas recibían respuesta. ¿Dónde compraste las drogas? ¿Cómo se llama el que las vende? ¿Dónde vive? ¿Dónde las consigue? Las personas que consumen drogas tienen poca voluntad. Es fácil someterlas, más a menudo con pequeños gestos amables —ofrecerles un cigarrillo o un sándwich de jamón— que golpeándolas o con amenazas. Algunas pueden convertirse en “informantes confidenciales”. Esos informantes inapreciables (y a menudo despreciables) son cruciales para toda dirección de policía de cualquier ciudad grande. Ellos pueden orientar a la policía hacia criminales más serios: asesinos, asaltantes armados, jefes de bandas de robacoches. Los policías en acción estaban descubriendo algo muy importante: prender a un hombre por orinar en la calle podía conducir al arresto de asesinos.
Además, tenían que perseguir a los delincuentes juveniles que estaban cometiendo una gran parte de los crímenes de la ciudad e impregnando tanto miedo en su ambiente. En Nueva York, como en cualquier otra ciudad estadounidense (y parece que también en la Ciudad de México), los adolescentes estaban cometiendo la mayor parte de los crímenes. Si de camino a casa uno se topaba con tres personas de sesenta años a media noche, se proseguía el camino. Si eran adolescentes los tres que se aproximaban, se sentía tensión, se atravesaba la calle o se huía corriendo. No era paranoia. En los Estados Unidos, la mayor parte de los crímenes los cometen hombres de entre catorce y 17 años. De 1985 a 1992, el índice de crímenes aumentó 50% entre los jóvenes blancos de sexo masculino y 300% entre los jóvenes negros del mismo sexo. Las víctimas de esos asesinos negros casi siempre eran otros hombres negros; recuerdo haber citado en un editorial de algún periódico estadísticas que mostraban que en 1990 más negros habían muerto a manos de otros negros que por acción del Ku Klux Klan en todo el siglo XX.
Pero Bratton y su equipo también sabían por las estadísticas que no todos los hombres jóvenes eran criminales. Desde los años setenta se sabía que el 50% de los crímenes juveniles los cometía apenas el 6% de los adolescentes. Los policías los llamaron “los seisporcientos“. Parte de la estrategia de Nueva York consistió en identificar y presionar a esos seisporcientos. No se requirió el servicio de detectives maestros. Casi todos los seisporcientos vivían en casa con sus mamás (los papás habían desaparecido). Casi todos eran conocidos en sus barrios y tenían sobrenombres. La mayoría “tenía fusca” (iban armados). Casi todos tenían enemigos. Los policías los detenían en situaciones de “ventanas rotas”, los registraban y, si traían pistolas o drogas, los arrestaban. Al liberarlos bajo fianza, o darles libertad condicional (después de cumplir una condena), los policías locales y los funcionarios encargados de la libertad condicional realizaban un seguimiento, acudían a la casa de estos muchachos, les recordaban que estaban marcados y que tenían que portarse bien si no querían volver a la cárcel.
Los seisporcientos a menudo también encabezaban el pandillerismo. Los jóvenes más duros reclutaban a otros más tiernos en su derredor, forjando unidades más malvadas y violentas que sus integrantes por separado. En los barrios donde prevalecían las pandillas, algunos jóvenes se unían a ellas en busca de protección. Para otros, las pandillas representaban la única familia que hubieran tenido jamás. Era el núcleo de los seisporcientos lo que llevaba a la banda a las drogas y la violencia. Los hombres de Bratton decidieron tratar a cada pandilla como si fuera un criminal individual. El comandante del barrio tenía que conocer a cada integrante, sus características, sus debilidades, la estructura de su familia, los nombres de sus novias y de sus amigos adultos: todo se incorporó a sus expedientes. Pero el criminal era la banda. Al atacar a los seisporcientos que formaban el núcleo la pandilla se desintegraba.
La información, en suma, era central en la estrategia. Una noche en un restaurante, Maple trazó la estrategia general en una servilleta. Tenía cuatro elementos:
1. Información exacta y oportuna.
2. Despliegue rápido de la policía.
3. Tácticas eficaces.
4. Seguimiento y evaluación implacables.
El primer paso era reunir información. Los jefes superiores de la policía tenían que saber cuánto crimen había y dónde, y tenían que saberlo de inmediato. Para apoyar esta tarea, Bratton y Maple aprovecharon al máximo las computadoras, que estaban presentándose como instrumento clave de la guerra contra el crimen. Durante décadas, la ciudad se había dividido en jefaturas de distrito, que a su vez se habían dividido en barrios. La recopilación de estadísticas exactas de los crímenes, arrestos y crímenes resueltos había sido un proceso burocrático lento y moroso. Muy a menudo a los jefes locales les interesaba más protegerse y cuidar sus puestos que proteger al público. Administraban los crímenes mejor de lo que los resolvían o evitaban. Una información simple requería meses para recopilarse y tramitarse. Cuando llegaba a la oficina del jefe superior, ya era vieja. Bratton dijo después:
Maple lo resumió mejor. Piénsese en la Batalla de Inglaterra. Alemania estaba lista para invadir las islas británicas. Los británicos habían huido de Dunkerque y contaban sólo con 450 spitfires para proteger sus ciudades, mientras que los alemanes tenían miles de bombarderos para atacar toda Inglaterra. Sin embargo, los británicos tenían algo de lo que carecían los alemanes: un radar. Con sus muy pocos recursos, los británicos sabían dónde estaba el enemigo. Con la información de su radar, podían movilizar a los 450 spitfires exactamente contra los bombarderos alemanes. Una información oportuna, exacta; una reacción veloz; una táctica eficaz; un seguimiento implacable, eso ganó la Batalla de la Gran Bretaña y así vamos a vencer en la batalla de Nueva York.
Bratton y Maple organizaron una serie de reuniones semanales de los funcionarios superiores en el cuartel de la policía (luego fueron dos veces por semana). Su motivación era estudiar las estadísticas de las computadoras y por eso las llamaron reuniones de compustat. Se exigía la presencia de todos los jefes de barrio, bien uniformados como gesto de respeto. Cuando algunos jefes se quejaron de no poder llegar por el tráfico, Bratton organizó las reuniones a las siete de la mañana. El mensaje quedaba claro: esto es más serio que dormir muchas horas en la noche. Se reunían en una sala de actividades con 115 butacas, pero solían acudir doscientos además de los representantes de los fiscales de los distritos, del sistema escolar, los funcionarios de libertad condicional y algunas organizaciones especiales de la policía. El jefe y sus hombres de primer rango presidían las reuniones. Y las pantallas de las computadoras mostraban por primera vez en la época moderna una imagen certera del crimen en la ciudad. Las pantallas de las computadoras mostraban toda la ciudad y sus elementos por separado, e ilustraban gráficamente las zonas que exigían una presencia veloz y penetrante de la policía.
“Los mapas permitieron ver dónde se congregaba el crimen —explicó más tarde Bratton—. Era como pesca computarizada: ir derecho a los peces”. Si el crimen aumentaba en alguna zona, se inspeccionaba a los jefes: ¿qué estaba pasando y quién lo estaba haciendo y qué estaba haciendo la policía para combatirlo? Todos los jefes tenían que dar explicaciones. Todos tenían que responsabilizarse de su zona. Se motivaba a todos para concebir soluciones creativas. Dijo después Bratton:
Algunos jefes lo disfrutaban, otros se sentían intimidados, otros molestos. Algunos eran eficaces y les gustaba sobresalir, otros eran buenos pero no eran eficaces, y otros no entendían. Fue un proceso en el que pronto se supo quiénes eran los mejores.
Si un jefe quería destacar, lo hacía en las reuniones de compustat. Por otra parte, fallar ahí constantemente era una forma de interrumpir de golpe la carrera profesional. Compustat era el darwinismo de la policía: los más aptos sobrevivían y prosperaban.
Algunos de los peores jefes comprendieron: cambiaban o se jubilaban. Los mejores comenzaron a prosperar.
“No dejábamos de sorprendernos —recordaba Bratton tiempo después—, algunos jefes proponían soluciones e innovaciones que no se le habían ocurrido a ninguno de los oficiales superiores. Era sensacional verlos pensar”. Añadió: “Nadie perdió su puesto por no proponer algo acertado. Nadie tuvo dificultades porque aumentara la criminalidad en su barrio. Los problemas eran cuando no sabían de qué crimen se trataba y no tenían una estrategia para ocuparse de él”.
Bratton resumió la experiencia de compustat en cuatro niveles básicos:
Creamos un sistema en el que el jefe de la policía, con su grupo ejecutivo, primero faculta y luego interroga al jefe de barrio, obligándolo a proponer un plan contra la criminalidad. Pero eso no basta. En el siguiente nivel hacia abajo, el jefe del barrio repite la función del jefe superior, facultando e interrogando al jefe del pelotón. Entonces, en el tercer nivel, el jefe del pelotón debería preguntar a sus sargentos: “¿Qué vamos a hacer aquí para ocuparnos de esta situación?” Y por último está el sargento interpelado: “Mitchell, descríbame los últimos cinco robos en su puesto”; “Carlyle, ¿eso le parece chistoso, una broma? Dígame de los últimos cinco asaltos”, y así hacia abajo, hasta que toda la organización participe y esté motivada, activa, se les haya evaluado y tengan éxito. Funciona en cualquier organización, ya sea con los 38 mil policías de Nueva York o en Mayberry RFD.
Esta estrategia, descrita en detalle en el libro de Bratton titulado Turnaround,2 tenía que basarse en una hipótesis: la honestidad fundamental de la propia policía. Los jefes no podían “maquillar” las estadísticas para presentar un mejor aspecto. Si lo hacían, quedarían despedidos enseguida, y no alcanzarían jubilación. Y ningún policía podía ser corrupto. Esto no era fácil, la corrupción sigue existiendo en la Dirección de Policía de Nueva York, y en muchas otras direcciones. Pero era fundamental dejar claro a los policías y al público por igual que la corrupción se combatiría sin tregua. Bratton andaba por toda la ciudad, hablaba directamente con los policías a los que pasaba lista. Hizo proyectar un video en todas las oficinas de barrio. Parte del mensaje se proponía convencer a los policías honestos de que sus propias vidas corrían peligro por los actos de corrupción. Les dijo:
Voy a tratar de cambiar la imagen que todos tienen de ustedes, pero para lograrlo necesito que trabajen conmigo. Sólo puedo presentar lo que ustedes me den. Si ustedes me traen casos de brutalidad, corrupción y deshonestidad, eso es lo que tendré que presentar. No voy a protegerlos. Si ustedes me traen casos de valentía, honestidad y trabajo duro, entonces eso es lo que yo voy a presentar. Depende de ustedes. Y si ustedes violan la ley, voy a correrlos, los voy a meter a la cárcel. He trabajado demasiados años en esta profesión, y muchos otros le han dedicado la vida, para que la deshonren unos cuantos.
Fue feroz contra la corrupción. En un caso famoso, le quitó las divisas a unos policías corruptos, y eliminó para siempre sus números del registro de la Dirección de Policía de Nueva York, con la siguiente explicación: “Ningún otro policía va a tener jamás un número manchado por la corrupción”. Predicó otro concepto fundamental: “los ciudadanos tienen derecho a ser respetados, mientras que los policías se tienen que ganar el respeto”. En otras palabras, la guerra contra el crimen no tenía que ser brutal ni descortés. Los policías eran profesionales capacitados, con una diversidad de medios además de la pistola y los puños. Uno de esos medios era el sentido del humor, era posible desactivar un motín con un chiste o una burla, a partir de la noción de que “todos estamos metidos en esto, de modo que hay que ir con cuidado antes de que alguien salga lastimado”.
En otros casos, un simple gesto de cortesía podía resultar eficaz. El público en general, después de todo, no era el enemigo; era el mejor amigo del policía. El enemigo era el criminal. El criminal atacaba al público en general. El policía local que se hacía amigo de los comerciantes, de los maestros de las escuelas, de los dirigentes de las comunidades, de los representantes de las iglesias, ya no estaba aislado, ponía fin a su propia soledad paranoica. Se estaba haciendo de aliados. Si trataba a esas personas con indiferencia, suspicacia o desdén, estaba volviendo realidad su propia soledad. En los momentos difíciles, estaría absolutamente solo. Si extorsionaba a los comerciantes, o se hacía de la vista gorda respecto al narcotráfico, sería objeto de animadversión. Si tenía algún problema, el público se uniría en su contra.
La presencia de Bratton comenzó a modificar las cosas para bien. Seis meses después de haber asumido el cargo, llegaron las primeras estadísticas. El crimen había caído 16.8% por debajo del nivel del mismo periodo del año anterior. Al final del primer año, el crimen en general había disminuido un 12.3% (más que el objetivo “imposible” de 10%). Las balaceras disminuyeron 16.4%. Los asesinatos se redujeron 18.8%: 385 homicidios menos que el año anterior. Bratton fijó una nueva meta: llegar al 15%. Los jefes de los distintos barrios y, lo que es más importante, los policías de la calle —la infantería de la guerra contra el crimen— desbordaban entusiasmo. Para julio de 1995, los homicidios habían disminuido 31% en comparación con el año previo, los robos 21.9%. Los robos a casas 18.1%, el robo de automóviles 25.2% y el crimen en general 18.4%. Bratton renunció en 1996 porque el ególatra de Giuliani quería atribuirse todo el mérito del éxito de la guerra contra el crimen. Pero el sistema había quedado bien establecido. La criminalidad ha seguido disminuyendo todos los años desde entonces, en las buenas y en las malas.
Hubo también otros factores, desde luego. El presidente Bill Clinton firmó la Ley Brady, que comenzó a limitar el suministro de armas automáticas. La plaga del crack comenzó a debilitarse; algunos jóvenes recurrieron a la heroína, que hace a sus consumidores cabecear en vez de enloquecer por conseguir más. Algunos decían que las pandillas de narcotraficantes habían resuelto sus diferencias y se habían organizado mejor; otros insistían en que los jóvenes se habían dado cuenta del caos creado por el crack entre sus hermanos y hermanas mayores, sus mamás, sus parientes mayores. Nadie sabe con certeza lo que pasó, pero el crack es una droga que está perdiendo popularidad entre los jóvenes.
Mientras tanto, una nueva oleada de inmigrantes, comprendidos unos 200 mil mexicanos, según se calcula, también estaba transformando Nueva York. No habían llegado a Nueva York como criminales. Encontraron trabajo, a menudo el peor que hubiera, y trabajaron duro e insistieron en que sus hijos aprovecharan el sistema de enseñanza y mantuvieran un buen comportamiento. El abarrotero coreano trabajaba demasiado para permitir que un adolescente maleante le robara manzanas de su puesto de fruta; perseguía al ratero con un hacha. Los inmigrantes eran un buen ejemplo para muchos otros estadounidenses jóvenes; si eran capaces de llegar sin dinero, sin documentos, sin hablar inglés, y comenzaba a irles bien, ¿por qué nos estamos haciendo daño solos? Los inmigrantes comenzaron a dar mayor cohesión social a Nueva York.
El más importante de todos los factores de esta transformación que no dependió de la policía fue el auge económico iniciado con la elección de Clinton en 1992. Creció el mercado de valores, impulsado por las nuevas tecnologías. Surgieron empleos que antes no existían (muchos inventados por los nuevos inmigrantes, que repetían los ciclos de los judíos, los italianos y los irlandeses de principios de siglo). Las nóminas de beneficencia pública comenzaron a disminuir de manera sostenida: de 1.2 millones a la media actual de alrededor de 750 mil. Las familias se estabilizaron cuando los hombres, al tener empleo, se quedaban con sus esposas. Aumentó el índice de titulación universitaria de afroamericanos y latinos. Las tasas de embarazos de adolescentes —niñas que tienen hijos— disminuyeron casi 40%. Vimos de nuevo lo que siempre habíamos sabido: el crimen no es un empleo, pero sin duda es una ocupación.
En las calles, la vida se transformaba aceleradamente. El centro de la ciudad, libre de la sensación de peligro, comenzó a florecer de nuevo. Fue una pauta general en casi todas las demás ciudades de los Estados Unidos, pero el avance de Nueva York iba muy por delante de cualquier otra ciudad del país. Para los que vivíamos ahí, el cambio era espléndido. Salimos de nuestras pequeñas fortalezas y escondrijos, parpadeando por la luz del sol. Había terminado el estado de sitio.
V. MI OTRA CIUDAD
Sería un imbécil pretencioso si dijera que la experiencia de Nueva York se puede repetir en la otra ciudad de mi corazón. Nueva York y la Ciudad de México tienen muchas cosas en común: una población muy numerosa, un ingreso permanente de recién llegados, un lado oscuro que quizá nunca se ilumine por completo. Pero ninguna ciudad es idéntica a otra. Cada una tiene sus pautas históricas secretas, su geografía y sus mitos. Cada una vive su realidad económica. Todas tienen un medio ambiente distinto. Pero el ejemplo de Nueva York ofrece una gran experiencia: nunca hay que perder la esperanza.
La esperanza podría ser el meollo del asunto. Si se ama un sitio tan complicado como una ciudad, la esperanza misma podría parecer irracional. Pero como dijo alguna vez Jack Maple: “las personas razonables no transforman el mundo; el mundo lo han modificado las personas insensatas, porque con audacia se obtienen resultados acertados”. Insensato significaba para él fijarse objetivos que casi todos descartarían por parecer imposibles. Si se espera hacer un jonrón, a lo mejor se logra un doble. No es poca cosa. Pero se necesita un acto secreto de fe, una confianza sensata y cierto sano escepticismo. Hace mucho tiempo, Antonio Gramsci, el escritor comunista italiano, utilizó una expresión que todavía puede servir para cualquier poblador de una ciudad moderna: “Optimismo de la voluntad, pesimismo de la inteligencia”.
Hay que ser optimistas para lograr cambiar las cosas para bien. La inteligencia murmura: esto nunca va a funcionar. Pero el colectivo urbano tiene que contestar: podría funcionar. En cualquier caso, hay que intentarlo. Es demasiado fácil huir y abandonar. Hay que unirnos a Sísifo, empujar la roca montaña arriba, sabiendo que va a rodar hacia abajo. Sólo el cínico total, o los que carecen de fe, dejarían de intentarlo.
Ahora todas las noches, mientras camino por las calles de Nueva York, pienso en la Ciudad de México de cuando yo era joven. Tengo un nieto de un año de edad. Quisiera que algún día conociera la Ciudad de México como era antes. Quiero que camine de noche por el Paseo de la Reforma, de la mano de una chica, comiendo un helado. Quiero que escuche la música salir de las cantinas y que entre, diga buenas noches y pida una cerveza. Quiero que camine por Avenida Juárez a cualquier hora del día o de la noche, y vea a las mujeres con sus hombres salir de los nuevos hoteles, y las librerías llenas de estudiantes mirando los libros, y una muchedumbre salir más noche de un concierto en el Palacio de Bellas Artes, comentando la música y no hablando de asesinatos. Quiero que camine por Lázaro Cárdenas sin miedo, sabiendo que su abuelo caminó por ahí una vez cuando esa calle se llamaba San Juan de Letrán, y que vaya a Garibaldi y entre al Tenampa a escuchar una interpretación de “Anillo de compromiso”. Quiero que entienda el valor, la dignidad y la honestidad del mexicano común y corriente. Si se pierde, quiero que le pregunte a un policía cómo orientarse sin temer por su vida. Carajo, quiero que todos los mexicanos tengan de nuevo esa ciudad, los ricos y los pobres, los jóvenes y los viejos, y sí, quiero que también la tenga mi nieto.
No es insensato esperarlo, y no es un cuento nacido de la nostalgia. Creí que mi Nueva York se había acabado para siempre, y me equivoqué. Los hombres de voluntad, honestos y valientes, pueden cambiarlo todo. Vuelve a ser tú, México, mi ciudad perdida. Nosotros, tus hijos, te estamos esperando.
—Traducción de Rosa María Núñez
(1935-2020) fue un periodista, novelista, ensayista, editor y educador estadounidense.