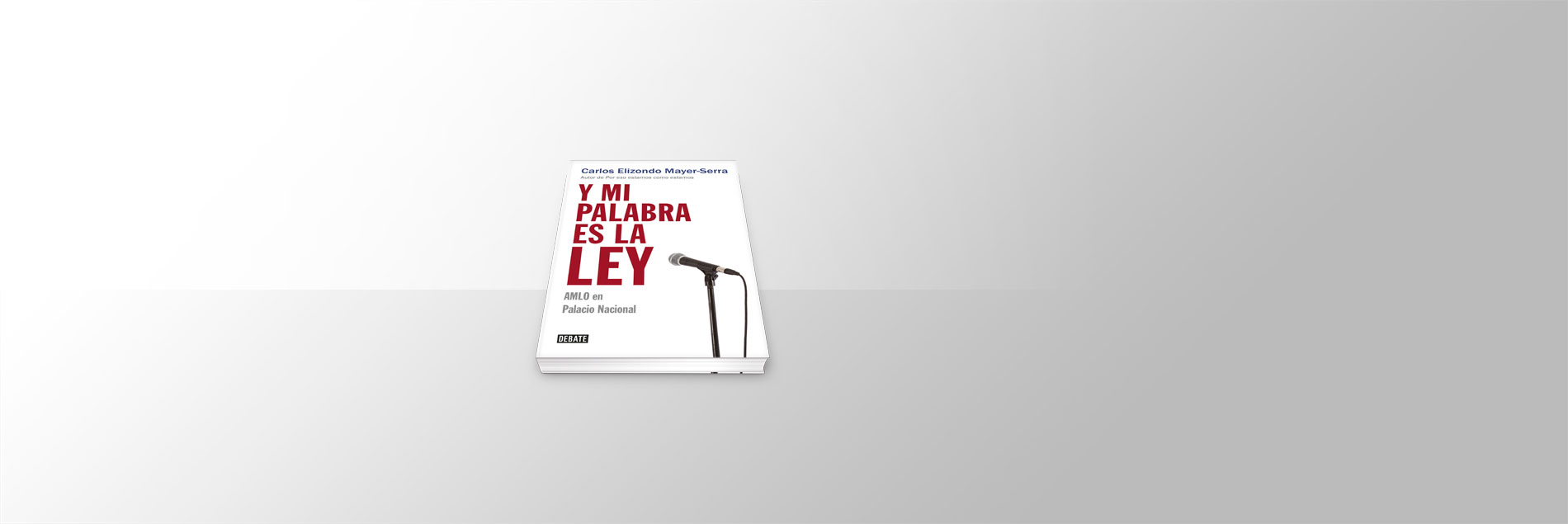El 15 de julio de 1960, Celia Cruz salió de La Habana para cumplir un compromiso profesional. Era uno de tantos viajes internacionales que se habían multiplicado los últimos años. Y, aunque la Revolución había estallado año y medio antes, pocos en el medio artístico estaban conscientes de los cambios radicales que traería consigo. También ese día, la carrera de Celia Cruz se partiría en dos, aunque ella no lo supiera. No volvería –o mejor dicho: no la dejarían volver– jamás a la isla.
En Celia en Cuba. 1925-1962, Rosa Marquetti Torres ha querido descubrir a la Celia borrosa de los primeros años, la que el gobierno cubano pretendió ocultar por décadas, una vez que la consideró una opositora en el exilio. En primer lugar, para contrarrestar la leyenda centrada en su periodo estadounidense o la que adjudica su fama a los años de esplendor de Fania Records. En segundo, para llenar un vacío documental con una exhaustiva investigación y generosas transcripciones de la prensa de la época; y, en tercero, para darle mayor sustancia a un mito que no solo fuera deudor del talento o el esfuerzo individual de la cantante, sino también del trabajo de músicos, agentes y promotores, empresas de radio y televisión, sellos discográficos y publicaciones periódicas, cabarets y clubes nocturnos.
Nacida el 21 de octubre de 1925, Celia pasó su infancia en medio de una revolución cultural que reivindicó el legado africano en la isla. En los treinta, los elementos e instrumentos afrocubanos entraron a la música de concierto y algunos sones, como “El manisero”, alcanzaron una enorme popularidad fuera del país. Ese es el contexto que impulsó a la joven Celia a descubrir sus aptitudes en aquella tradición, pero fue la consolidación de la industria musical cubana la que llevó su carrera más allá de los concursos de aficionados que la habían dado a conocer. Un papel nada despreciable, por ejemplo, lo tuvo la radiodifusora Mil Diez, creada en 1943 por el Partido Socialista Popular, que fue la primera en abrir sus micrófonos a los músicos emergentes, en particular los negros. Según Bebo Valdés, “los blancos obtenían los mejores trabajos” en la radio y, tras su llegada, la Mil Diez “se apoderó de los músicos a quienes los otros no querían”. Ahí, Celia fue la estrella del programa Momento afrocubano, que explotaba un término no siempre preciso a la hora de describir los procesos de resistencia y asimilación que estaban en el corazón de aquella música, pero que, para fines prácticos, resultaba muy efectivo cuando se trataba de diferenciar un estilo, señalar una identidad y servir a propósitos publicitarios.
Hacia 1949, Celia Cruz había llegado a ser tan conocida que incluso los columnistas se peleaban en los periódicos para criticar o defender su forma de cantar, que unos juzgaban “descuadrada” y otros “anárquica” en un sentido positivo (o al menos eso querían dar a entender). El inicio de la década del cincuenta marcó la vida de la guarachera por tres sucesos: por su debut con La Sonora Matancera –uno de los más respetados y escuchados conjuntos de la isla–, por su primera grabación para Seeco Records –pese a la desconfianza del dueño que pensaba que las mujeres “no vendían” discos, si bien, a la larga, terminó grabando 73 acetatos para la compañía, uno cada tres meses en promedio– y finalmente por la expansión en La Habana de centros de entretenimientos impulsados por la mafia italoestadounidense.
Este último punto merece un paréntesis. A partir de 1952, la capital cubana vivió el desarrollo de grandes hoteles-casinos, clubes nocturnos, centros turísticos, túneles y carreteras, según documenta T. J. English en Nocturno de La Habana. Cómo la mafia se hizo con Cuba y la acabó perdiendo (2011). “El atractivo del juego organizado –explica el periodista–, junto con los fabulosos espectáculos de los clubes nocturnos y las mujeres hermosas, propició la afluencia de dinero a la ciudad.” English relata cómo Charles “Lucky” Luciano, Meyer Lansky, Santo Trafficante, Albert Anastasia y otros gánsteres de nombres igual de llamativos se aliaron al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista a fin de convertir el país en un polo turístico. Esa iniciativa hizo crecer una maquinaria de la que músicos, cantantes, técnicos, actrices, bailarines, modelos, productores, vestuaristas y diseñadores se vieron beneficiados. Según un vocero del sector hotelero de aquellos años, en su mejor periodo (1957-1958) La Habana había atraído a unos 300 mil visitantes, creando un paraíso que se vendría abajo con la Revolución.
Los capítulos de Celia en Cuba dedicados a la vida nocturna son fascinantes porque describen cómo la exotización de las culturas africanas moldeó, durante los cincuenta, los shows que ofrecían los tres grandes cabarets de la ciudad –Sans Souci, Tropicana y Montmartre–, en su afán por disputarse el dinero de los visitantes. Sun Sun Babaé, un espectáculo montado por el legendario coreógrafo Roderico Neyra, alias “Rodney”, fue un hito que consolidó la carrera de Celia Cruz frente a las clases media y alta habaneras y los turistas provenientes de Estados Unidos. Inspirado en la ritualidad yoruba, Sun Sun Babaé incluía bailes modernos, cantantes y vedettes en una mezcolanza que algunos no dudaron en calificar como kitsch. “Yo salía cantando en lengua lucumí”, recordaba Celia. “Los tambores sonaban, las bailarinas entraban haciendo sus acrobacias y el público se impresionaba con tanto espectáculo.” En uno de los números más impactantes –según registró un periodista del Cabaret Quarterly–, los bailarines negros se mezclaban con el público, hasta moverse cerca de una clienta rubia que tomaba un coctel. Los hombres, alumbrados por el reflector, la instaban a pasar al escenario. Ella subía, embriagada por los sonidos, ante un público que no estaba seguro de estar contemplando un acto espontáneo o un cuadro preparado para la función, y en un rapto de éxtasis se arrancaba el vestido para quedar apenas en ropa interior.
A pesar de la buena impresión que causó entre los periodistas de Estados Unidos, Celia tardó en presentarse en aquel país. Su relación con la radiodifusora de los socialistas en los años cuarenta levantó sospechas en la etapa más álgida del macartismo. Celia pudo entrar a territorio norteamericano hasta 1957, luego de que su canción “Burundanga” (la de “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga” que hoy día parece una síntesis de historia política latinoamericana) vendiera un millón de copias. Para ese momento era ya una estrella que recorría medio continente, sola o con La Sonora Matancera, en giras que iban de Venezuela a Curazao, de Panamá a República Dominicana.
El otro episodio al que Marquetti Torres dedica un número importante de páginas es, desde luego, la caída de Fulgencio Batista, que Celia vivió de lejos, en el entonces Distrito Federal, adonde había ido a cumplir una temporada en el cabaret Afro. “Me enteré de todo el revuelo por la prensa mexicana –declaró tiempo después–, y enseguida llamé por teléfono a casa, para que me contaran bien qué estaba pasando.” La realidad es que nadie sabía a ciencia cierta qué “estaba pasando”. La multitud revolucionaria había mostrado un repudio especial a todo lo que significara entretenimiento nocturno: según T. J. English, cuando no habían sacado a la calle e incendiado máquinas tragamonedas, los rebeldes habían soltado una piara de cerdos para que cagaran, mearan y causaran destrozos en un casino. En su lucha contra “el vicio, la corrupción y el juego”, el nuevo gobierno desmanteló más temprano que tarde el entramado comercial que mantenía a buena parte del gremio del espectáculo. Los cabarets y clubes nocturnos –entre ellos los que ofrecían espectáculos con Celia Cruz– buscaron sostenerse sin el apoyo del juego organizado, pero fracasaron en el intento y varios se declararon pronto en bancarrota.
Entre aquellos músicos que apoyaron a la Revolución con canciones como “Muchas gracias, Fidel” o “El mambo de la Reforma Agraria”, los que delataron a otros músicos como “colaboracionistas del antiguo régimen” y los que aceptaron compromisos en el extranjero pensando que en algún momento se calmarían las aguas, la situación era, por decir lo menos, confusa. Quien mejor lo vio fue Rogelio Martínez, líder de La Sonora Matancera, cuando le dijo a un colega que prefería irse porque “a este arbolito verde olivo le estoy viendo unas fruticas rojas que no me gustan ni un poquito”. Una ley que facultó al Ministerio del Interior para decidir quién podía salir y quién podía volver a Cuba (y, en su caso, qué hacer con sus bienes) puso a músicos y artistas en una nueva encrucijada. Asentada en Estados Unidos, Celia ya no pudo ingresar de nuevo, ni siquiera cuando intentó tramitar una visa para asistir a los funerales de su madre. “¿Sabes lo que es que no te dejen entrar ni para enterrar a tu madre? –le comentó a una amiga–. ¡Ella no es política! ¿Por qué hacerle eso?”
Borrada de la música cubana, “secuestrada del lugar que por derecho propio le correspondía en la cultura nacional”, dice su biógrafa, la cantante merecía un ejercicio de memoria que repusiera la red que había tejido no solo con otros artistas de la época, como Paulina Álvarez, Rogelio Martínez o Isolina Carrillo, sino con diversos proyectos empresariales, musicales y gremiales. Recuperar y poner en contexto nombres, historias, notas de periódicos y fotografías era la forma que encontró la autora para enfrentar el ostracismo de Estado, una política que volvió a Celia Cruz un “misterio” para tres generaciones de cubanos. Un misterio que, para Rosa Marquetti Torres, valía la pena desentrañar. ~
Rosa Marquetti Torres
Celia en Cuba. 1925-1962
Ciudad de México, Planeta, 2024, 448 pp.