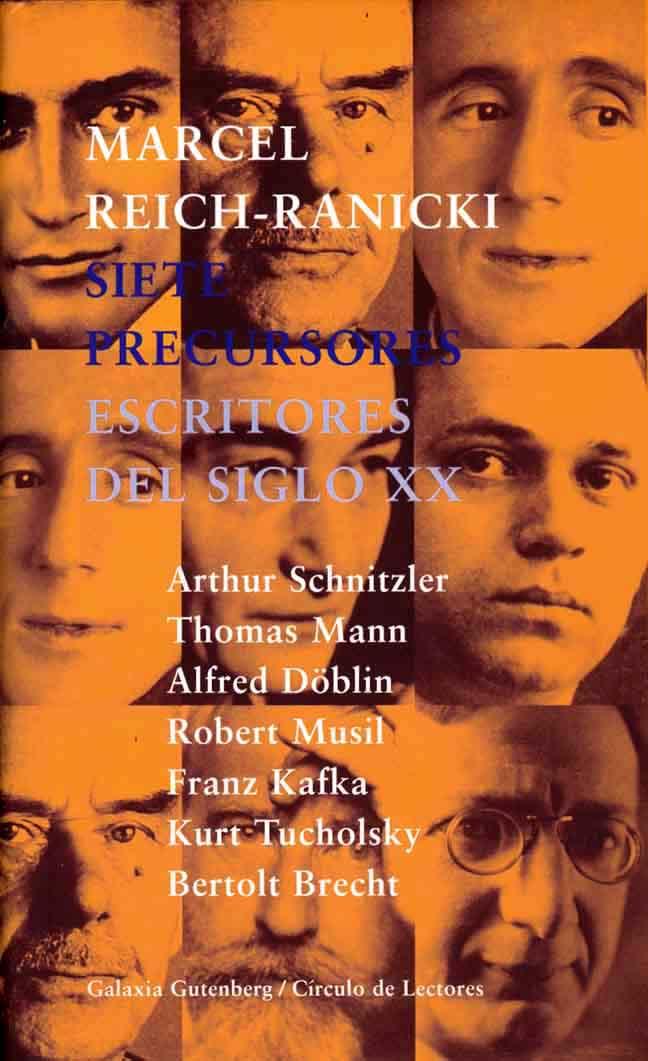Conviene comenzar con lo que la Historia mínima del rock en América Latina no es. No es un catálogo de nombres ni de bandas ni de discos y, si revisas la playlist que acompaña al volumen, terminarás preguntándote si no habrás comprado por equivocación la Historia mínima de la trova y la canción de protesta en América Latina. Tampoco ofrece una historia en el sentido tradicional, en la que sucesos importantes siguen a otros sucesos importantes desde la primera versión al español de “Rock around the clock” hasta nuestros días y evita así el espejismo de que hacer una “historia de la música” es entretejer dos cronologías –una musical y otra política–. Debo decir que ni siquiera pretende ser una síntesis de relatos locales, a pesar de hablar de seis escenas en particular (Cuba, México, Brasil, Chile, Uruguay-Argentina y Perú-Colombia-Bolivia), dado su propósito de comunicar esas historias entre sí. Finalmente, no quiere presentarse solo como una respuesta al documental Rompan todo (2020), de Netflix, incluso si en las últimas páginas se las arregla para ofrendarle copal al productor de aquella serie de cinco capítulos, Gustavo Santaolalla, de quien corre la leyenda que inventó el rock latinoamericano luego de crear los cielos, la tierra, la revista Amauta y los comunicados del Clacso.
En su introducción –titulada “Romper mucho, poquito, nada”, para dejar en claro desde la página 11 contra qué estaban escribiendo–, Abel Gilbert y Pablo Alabarces, dos investigadores argentinos muy curtidos en la música popular, admiten las dificultades de la tarea: primero respecto a qué considerar rock y, una vez resuelto aquel viejo asunto, de qué manera armar una “historia” –además de todo– “latinoamericana”. Encuentran la respuesta en la autopostulación, es decir, en la percepción que los propios fanáticos tenían de pertenecer a una contracultura y a un movimiento generacional en un momento histórico específico: los años desarrollistas que tuvo la región desde finales de los cincuenta y hasta la década del setenta. Por tanto, el volumen no se limita solo a describir la trayectoria de un género en voz de sus creadores sino también en la de sus escuchas y detractores, en un afán por recrear la extrañeza, el pánico y el furor que despertó la aparición de estos sonidos inusitados en nuestras sociedades.
Ahora que las polémicas musicales son un asunto de cincuentones que se pelean en páginas de Facebook sobre si Alejandro Marcovich es un genio o solo un engreído, resulta difícil concebir la novedad y la amenaza que representó alguna vez el rock (y si bien es cierto que, hace apenas unas semanas, hubo gente protestando por la presencia de Marilyn Manson en San Luis Potosí, también lo es que había sido invitado a una feria estatal con juegos mecánicos, muestra gastronómica y pabellón artesanal). Institucionalizado a tal grado que algunos miembros de bandas acabaron de funcionarios o defendiendo políticos en redes sociales, y materia prima de bares, versiones sinfónicas y conciertos con Sabo Romo, el rock ya es historia. Una condición que, de acuerdo con los autores, permite la existencia de este libro.
En ese sentido y a ojos de Gilbert y Alabarces y otros investigadores, el rock en América Latina puede periodizarse en cuatro momentos: uno inicial, importador, en el que aquella música se considera simplemente “juvenil”, lo cual implica la aparición de una “juventud” como actor social y también como un mercado; en el segundo, contracultural, ese mismo público empieza a asumir un papel rupturista en ocasiones rivalizando con esa otra identidad joven de la época, la “revolucionaria”; en el tercero, de persecución, los gobiernos –particularmente las dictaduras militares– hostigan y exterminan a las juventudes revolucionarias y, de paso, mantienen a raya a los roqueros; y en el cuarto, de internacionalización, las bandas latinoamericanas emergen de esa oscura tercera etapa y alcanzan el éxito masivo más allá de sus países. Para los propósitos de su historia, los investigadores priorizan la zona en la que el rock importado adquirió cartas de naturalización y pronto se volvió un escándalo para las mentes mojigatas de derechas e izquierdas, unas aterrorizadas por la libertad sexual y el consumo de drogas y las otras por el supuesto imperialismo cultural que aquella música representaba.
El volumen comienza, de manera inmejorable, con el caso cubano, cuyo régimen revolucionario sigue siendo un afrodisíaco para muchos roqueros fuera de la isla, pero que, dentro de ella, no dudó en calificar a algunos oyentes del género como “desviados” o “enfermitos” solo por su vestimenta, en oposición a “los jóvenes obreros, campesinos, militares y estudiantes”. Los autores rescatan los testimonios de quienes, en los sesenta, consumían aquella música extranjerizante, en discos que entraban de contrabando o se regrababan por medios artesanales (en Moscú, para ilustrar una experiencia similar, Heberto Padilla reconoció haber escuchado a los Beatles en una radiografía que mostraba el hueso de una cadera). El propio Silvio Rodríguez, símbolo de la música que agradaría a la Revolución, recordó tiempo después que las instituciones cubanas “prácticamente utilizaban microscopios para revisar las canciones y ver si tenían células de rock, que ellos interpretaban como células de penetración, y células proimperialistas”. Sin embargo, eso no impidió que el rock influyera en los músicos locales y que, cuatro décadas más tarde, el oficialismo le rindiera homenaje a John Lennon con un parque y una estatua o que insertara el género dentro de la burocracia del Estado a través de la Agencia Cubana de Rock.
La coartada antiimperialista sirvió también para estigmatizar el nuevo sonido en otras zonas del continente, como Brasil. El 17 de julio de 1967, la cantante Elis Regina organizó una marcha contra la guitarra eléctrica en São Paulo, bajo el eslogan “Defender lo que es nuestro” y encabezada por algo llamado Frente Ampla da Música Popular Brasileira. El cantautor Caetano Veloso vio tintes fascistas en una iniciativa de ese tipo, pero es probable que los propios asistentes la consideraran una muestra de dignidad estrechamente vinculada a sus simpatías de izquierda. El libro examina esas y otras contradicciones, al tiempo que describe las peleas y alianzas entre los practicantes de distintos estilos (como la relación entre Regina y Rita Lee o la de Gilberto Gil con Os Mutantes). Su reivindicación de Roberto Carlos como un puente entre etapas del rock brasileño y de Paulo Coelho como letrista de rock y perseguido político –mucho antes de convertirse en escritor de fábulas de autoayuda y villano favorito de la gente que se cree culta– ofrece una perspectiva refrescante: la de ver al rock frente a y en contaminación con otros géneros y propuestas. Como demuestra la playlist preparada por Gilbert y Alabarces que ya he mencionado, las fronteras llegan a ser difusas y una canción de Los Jaivas puede pasar hoy día como “música de los abuelos” al lado de Los Pasteles Verdes, y otra de Silvio y Milanés como algo que bien podrías escuchar –traducido al inglés– en Mix 106.5 fm.
También en Chile los roqueros, en especial los hippies, atrajeron el menosprecio de ambos lados del espectro. Un festival de rock, celebrado al mes siguiente de la victoria de Allende en las elecciones de 1970, escandalizó lo mismo a un periódico comunista –indignado por la cantidad de píldoras anticonceptivas en las bolsas de los asistentes– que a una revista de los demócratas cristianos –que denominó al concierto “una orgía de drogas y corrupción”–. El libro recoge la serie de malentendidos entre grupos chilenos, como Los Blops, que se identificaban con las luchas políticas de su país sin ser abiertamente militantes, y la izquierda cultural que ponía bajo sospecha cualquier expresión artística que no pudiera instrumentalizar. Cierto espíritu policial rondaba el ambiente, sobre todo por parte de Quilapayún, el célebre grupo folclórico chileno que, a decir de uno de los integrantes de Los Blops, fungía “casi como una secretaría cultural del gobierno, un filtro para todo el resto”. Sin embargo, el golpe militar y la posterior dictadura de Pinochet llevó la relación entre el Estado y los músicos a otro nivel, en particular después del asesinato de Víctor Jara.
Sería un pecado eludir el capítulo mexicano de esta Historia mínima, que a más de uno hará enarcar la ceja, porque a nadie le gusta que le digan que, en el tercer acto, los argentinos vinieron a salvar la obra. Teniendo como punto de partida 1994, año en que todo el rock nacional se volvió zapatista, los autores examinan en retrospectiva las relaciones entre rock y política mexicana, que resultan más ambivalentes de lo que los mismos roqueros estarían dispuestos a admitir. Las ambigüedades pueden rastrearse hasta Avándaro, el festival celebrado apenas unos meses después del Halconazo de 1971, y que despertó las alarmas tanto del gobierno priista como de algunos intelectuales de izquierda, como Carlos Monsiváis que, descontento por tanta energía de clase desperdiciada en algo que no fuera una asamblea, sentenció: “¿Qué es la nación de Avándaro? Grupos que cantan en un idioma que no es el suyo canciones inocuas […] pelo largo y astrología, pero no lecturas y confrontación crítica.” Más tarde, se arrepintió de haber coincidido con la moralina de la derecha, pero reafirmó que el festival había constituido una prueba de dependencia colonial. El relato de Gilbert y Alabarces da un repentino salto de la prohibición del rock a los “hoyos fonkys”, al rock rupestre, a la aceptación tardía del español como lengua natural, al compromiso social de los grupos tras el sismo del 85 y al impulso que empezaron a darle disqueras y radiodifusoras a un género que ellas mismas habían ignorado años atrás. Es en esta última etapa cuando hacen su aparición los productores Óscar López, Cachorro López y Gustavo Santaolalla, los tres provenientes de Argentina y responsables –o no, depende de a quién le preguntes– del éxito de varias bandas mexicanas de la época. Puede uno imaginarse, a semejante velocidad, la cantidad de matices que quedan fuera y los peligros de asumir que esa porción de la historia representa siquiera una buena parte.
Luego de retratar lo acontecido en otros países del continente, con una narrativa a veces lastrada por la prosa sociológica, Gilbert y Alabarces se despiden con un dejo de nostalgia por un género que, presa de su esencia contracultural y demasiado consciente de a qué se oponía, no pudo resolver sus contradicciones. Un género que, pasados los años, terminó capturado por la industria discográfica estadounidense, encantada de moldear a qué suena lo “latino” en el siglo XXI. ~
Abel Gilbert y Pablo Alabarces
Historia mínima del rock en América Latina
Ciudad de México, El Colegio de México, 2025, 326 pp.