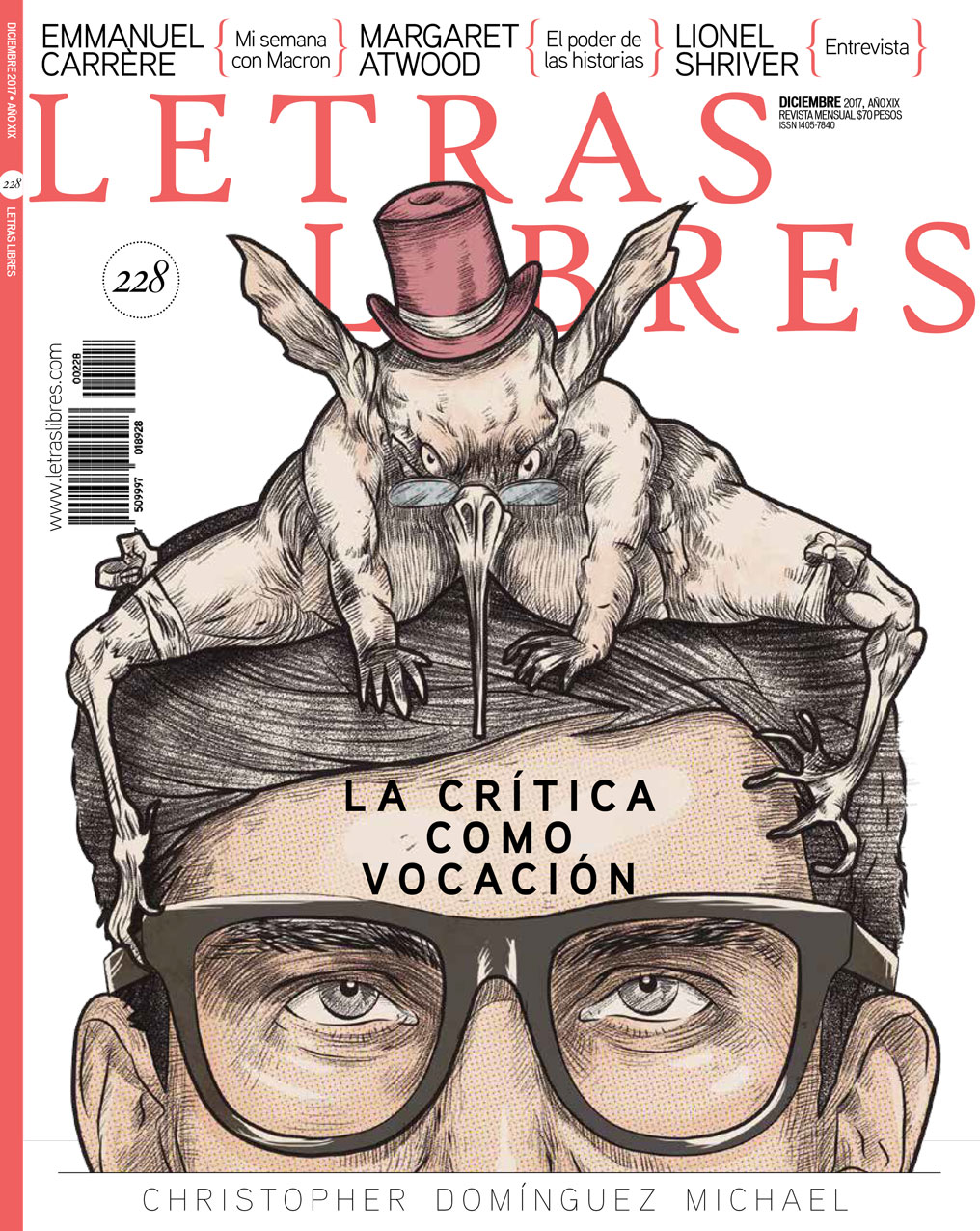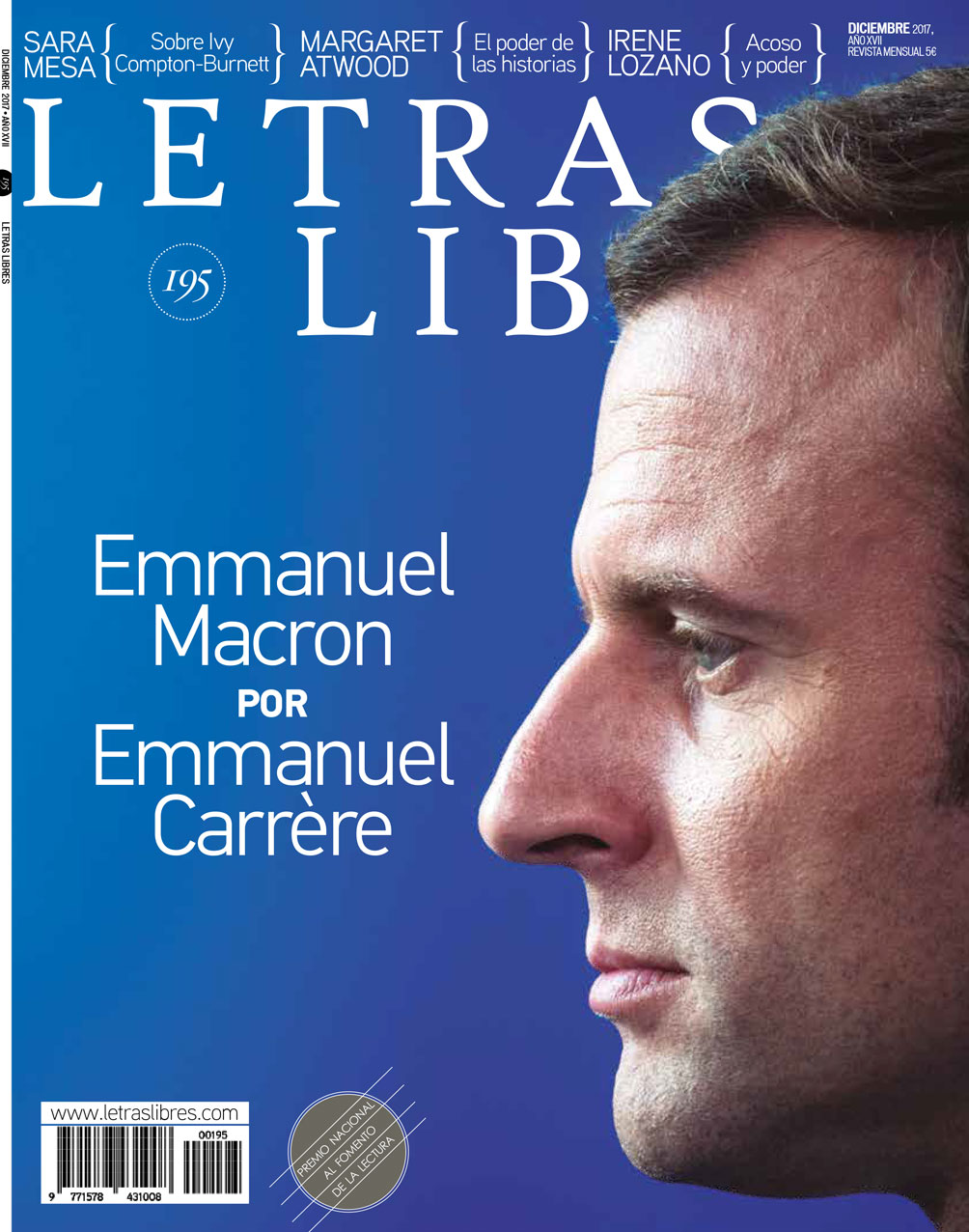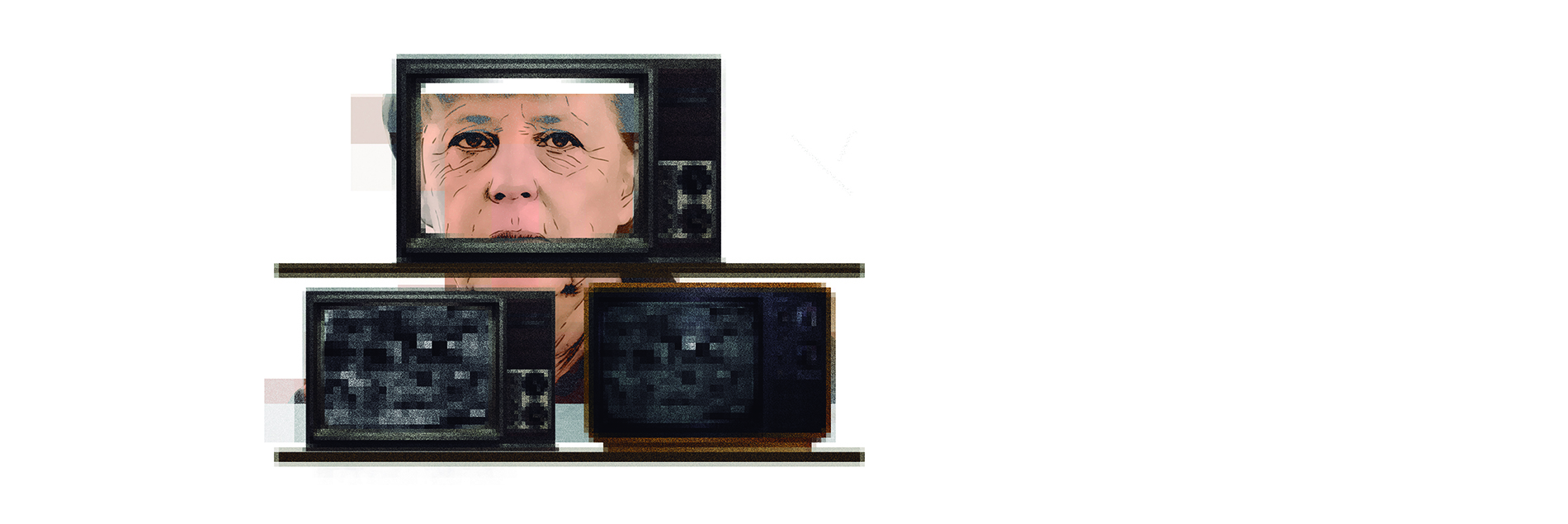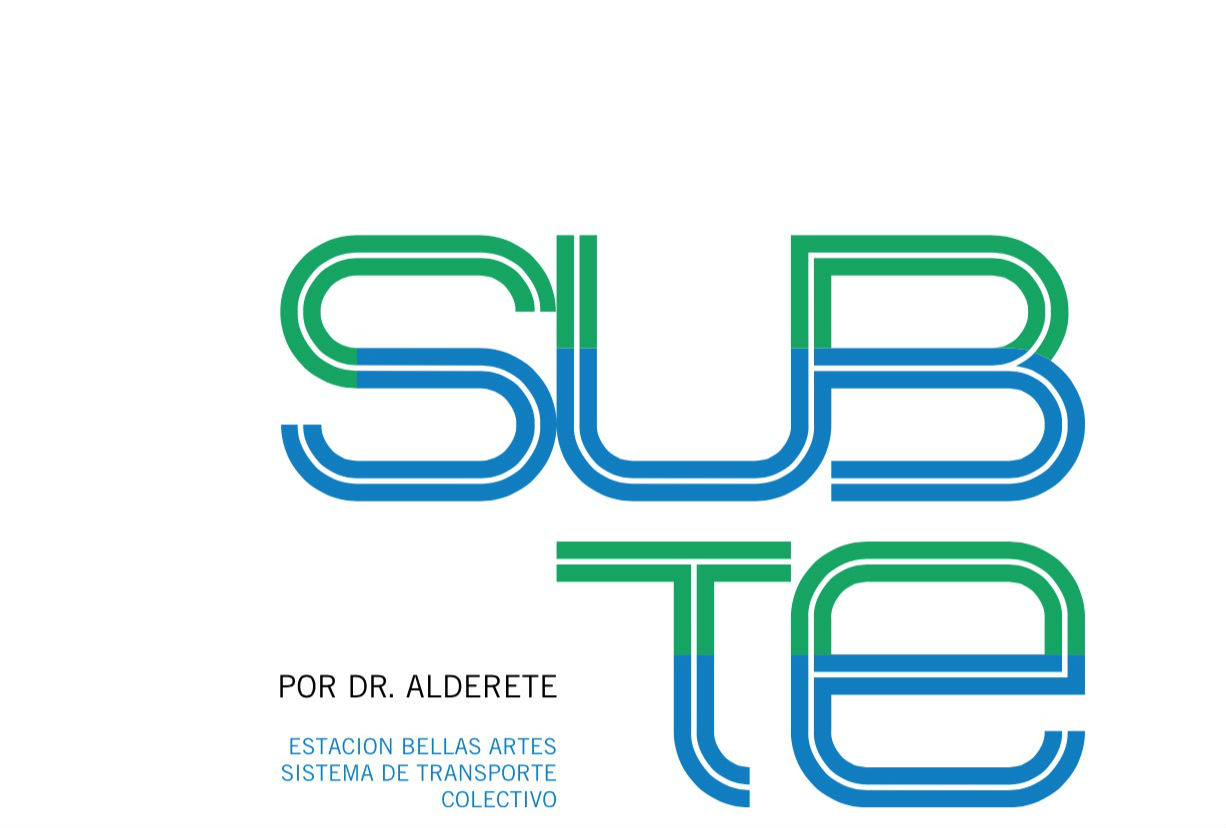No hay duda de que el clásico principio don’t judge a book by its cover debería aplicarse también a la apariencia física de un escritor. Sin embargo, en el caso de la sin par Ivy Compton-Burnett (1884-1969), basta echar una ojeada a sus fotografías para comprobar cuánto se asemeja su imagen a su propia escritura: severa, seca, invariable y con un desconcertante toque personal, entre la ironía y el humor negro. Si se comparan las instantáneas que se conservan de la joven Ivy con las de la anciana Ivy, comprobamos que jamás alteró su peinado –ese pulcro recogido con forma de nido– ni su atuendo –sus obsoletos vestidos negros y los pendientes de plata labrada–. Su mirada implacable va directa a la cámara. Con los labios fruncidos en un gesto tenaz, parece no importarle lo que los demás piensen de ella. Su estética victoriana da un poco de miedo y bastante respeto. Pero esta dama extraña e inclasificable fue la autora de un corpus novelístico sin parangón, anacrónico por una parte y profundamente irreverente por otra. Este año se celebra el setenta aniversario de su novela más importante y una de sus favoritas: Manservant and maidservant (1947), Criados y doncellas, en español.
Como todo escritor de culto que se precie, se advierte un desfase entre el sólido prestigio crítico –ahí están, para demostrarlo, los elogios de Sergio Pitol, Giorgio Manganelli o Natalia Ginzburg– y el moderado refrendo lector, que no alcanza al de otros narradores en lengua inglesa de su generación, como Virginia Woolf, James Joyce o D. H. Lawrence. Emparentada a menudo con Jane Austen, pero también con Evelyn Waugh y P. G. Wodehouse e incluso con Oscar Wilde, el mundo narrativo de Compton-Burnett –el de la alta burguesía británica con ínfulas y su congénita corrupción interna– ha tenido continuación en J. R. Ackerley y, en cierta medida, en Edward St. Aubyn, aunque Ackerley desciende un poco en la escala social y St. Aubyn se eleva bastante, pues su escenario corresponde al de la alta aristocracia. Aun así, todos estos autores se caracterizan por esto tan fácil de detectar como difícil de describir: el humor británico. Sin embargo, lo más llamativo de Compton-Burnett es que basta una sola página de cualquiera de sus libros para reconocer su estilo: tan férreo e inmutable como el de su aspecto.
El vestido
Compton-Burnett nació en Pinner, Middlesex, en el seno de una familia acomodada. Fue la primera hija del matrimonio formado por un respetado médico homeópata –que aportó cinco hijos previos– y su joven y hermosa paciente. Luego vinieron varios nacimientos más, hasta llegar a un total de once hermanos: hijos de distintas madres con distintos derechos, lo que alimentaba el rencor y la competencia entre ellos. Según cuenta Hilary Spurling en su biografía The early life of Ivy Compton-Burnett, el doctor Compton-Burnett instaló a su numerosa familia en una mansión en Hove mientras él pasaba la semana trabajando en Londres, dejando a su joven mujer –poco acostumbrada a las tareas domésticas y a los cuidados maternales– aislada del mundo adulto, lo que contribuyó a acrecentar su tendencia a la histeria y la depresión. Cuando en 1901 el cabeza de familia murió, la madre obligó a todos los niños a guardar luto riguroso y cayó por completo en el desequilibrio mental. Su hijo favorito, Guy, también murió de neumonía y Noel, el más cercano a Ivy, se marchó a estudiar a Cambridge. La joven Ivy quedó entonces a cargo de los más pequeños, haciendo de maestra y cuidadora. En 1911 murió su madre, en 1916 la guerra acabó con la vida de Guy y en 1917 otras dos hermanas se suicidaron en su dormitorio tomando veronal. Esta sucesión de tragedias hizo que Ivy ya nunca abandonara el color negro en su atuendo. Cuando se marchó de la vieja mansión familiar, tenía ya veintiocho años. Desde entonces, compartió piso en Londres con su amiga Margaret Jourdain, una famosa decoradora. En alguna ocasión, la crítica ha aludido al posible lesbianismo de esta relación, aunque la escritora se refería a sí misma como “neutra”: su juventud marcada por el aislamiento, decía, había aniquilado todo impulso sexual. Compton-Burnett escribió veinte novelas y, si se exceptúa la primera –Dolores, obra de juventud–, puede hablarse de un todo tan coherente con su existencia –claustrofóbica, impermeable a los acontecimientos exteriores y cerrada a la expresión de sentimientos– que casi asusta comprobar las correspondencias.
El gran tema de la obra de Compton-Burnett es el poder, pero un poder muy peculiar: el que se reparte en el seno de las familias endogámicas, esto es, las familias perversas. La casa se convierte en un microcosmos que representa la realidad general, en símbolo del mundo. Aunque las historias se ambientan a finales del siglo XIX, no hay duda de que sus temas son inequívocamente del siglo XX: las guerras aparecen, pero intramuros, entre padres e hijos, tíos y sobrinos, hermanos y hermanas. “La gente dice que las cosas no son como salen en mis libros –comentaba en su vejez– pero deben creerme: claro que lo son.”
La uniformidad de su novelística –esa tenacidad del vestido– se manifiesta incluso en los títulos, que suelen organizarse en pares y comparten un mismo aire sentencioso: Padres e hijos, Mayores y mejores, Una herencia y su historia, Una familia y una fortuna, Un dios y sus dones… Su esquema también es similar: el entorno cerrado –todo transcurre siempre en una casa–, la familia numerosa –conviven varias generaciones, con profusión de hermanos, tíos, abuelos…–, la presencia de sirvientes –o jardineros o cocineros o nodrizas–, la lucha por el poder y el dinero –en la que no se hace ascos a la mentira, la traición, el asesinato o el incesto–. La petulancia se confunde con la sumisión formando una única manera de estar en el mundo: la de la hipocresía. Lo que sucede en Downton Abbey, la exitosa serie de televisión creada por Julian Fellowes, es solo un aperitivo de lo que podemos encontrar en estas novelas.
El peinado
En España, Criados y doncellas (título cuya traducción al español pierde, inevitablemente, su sonoridad original) fue publicada por primera vez por la editorial Anagrama (1983, traducción de Valentina Gómez de Muñoz), en una edición que incluía un ya canónico prólogo de Sergio Pitol. Protagonizada por Horace Lamb, uno de estos personajes tiránicos que se convierten en ejemplo universal de la mezquindad humana, el argumento de esta novela pareciera sacado de una tragicomedia shakesperiana. Lamb oprime a sus hijos, a su mujer y a su primo sometiéndolos a continuas vejaciones y humillaciones, pero en torno a él se gestan también conspiraciones de traiciones y asesinatos. Todo queda al límite, sin estallar, sin por ello dejar de ser terrible. El correlato en el mundo de los criados –con el mayordomo Bullivant a la cabeza– es reflejo y parodia, a la vez, del de los amos.
La cuidada estructura de la novelística de Compton-Burnett es tan precisa y cerrada como la de su impecable peinado. En alguna ocasión, ella misma se refirió a la importancia de las estructuras, “su fundamento óseo”. La dualidad que se establece entre los señores y los criados, entre los hijos legítimos y los ilegítimos, entre lo que se dice y lo que se calla, lo que se habla y lo que se piensa, lo que pasa fuera y lo que pasa dentro, remite siempre a una jerarquía fuertemente codificada. Pero sin duda lo más representativo de su estilo es la articulación casi absoluta de la trama a través del diálogo. Los personajes, apenas modelados por la voz narradora, despliegan su catálogo de putrefacciones a través de sus educadísimas palabras, tan engoladas como traicioneras. El cinismo y la crueldad se sirven aquí en bandeja de plata con mantelería de lino.
En Una herencia y su historia (Lumen, 1968, traducción de Carlos Ribalta), por ejemplo, las intervenciones del jardinero Deakin cuando se dirige a su señora casi rozan la irreverencia, estirando al límite las exigencias de la etiqueta:
–¿No guarda usted recuerdos felices?
–Mis recuerdos son uniformes, señora.
–Quizá su vida ha sido más monótona que la mía…
–Bueno, señora, creo que ninguno de los dos se ha salido de su camino.
[…]
–No creo que las vidas empleadas en beneficio de uno mismo sean más felices que las vidas puestas al servicio de los otros.
–Bueno, señora, pocos hay que hayan vivido de ambos modos y puedan comparar.
Conciencia de la desigualdad, sí, pero no necesariamente acompañada de un instinto de rebeldía. El mismo Deakin afirma al ser cuestionado: “Si hubiera podido elegir mi situación en la vida, seguramente no me hallaría en la presente. Con toda seguridad, no. Pero tampoco lucho para variar mi destino. No es esa una lucha que conduzca a la victoria.”
No hay que olvidar, por supuesto, el papel de los niños, que suelen organizarse por edades en pequeños grupos de dos o tres, con correlatos entre sí. Hablan como viejos y son tan repelentes como despiadados y provocativos. El pequeño Nevill de la familia Sullivan en Padres e hijos se refiere a sí mismo en tercera persona, lo que lo eleva por encima de todos los adultos. Y como dice otro niño, Marcus, en Criados y doncellas, se ven tan pasados de moda que desempeñan a la perfección su papel.
El rostro
Sergio Pitol, que también mostró su fascinación por las facciones de Compton-Burnett, se refirió al “aspecto de ventosa que reviste la boca”, relacionado con una “literatura cerrada, anacrónica, parca de efectos; anal, es más lo que retiene que lo que concede”. Todo lo que sucede en las novelas de Compton-Burnett sucede por debajo, como un río subterráneo cuyo movimiento percibimos solo a través de diálogos capciosos. A menudo, no se nos informa del cambio de escenario o de tiempo, ni de la entrada o salida de personajes. La lectura se torna abrupta, densa y compleja. No es sencillo saber qué nos está queriendo decir la autora, cuál es el significado definitivo de la historia. Por supuesto, el lector intuye cosas, pero… ¿son las que ella quiso insinuar?
También Pitol habla del desfase entre intención y recepción, pues una lectura contemporánea de los clásicos siempre aporta matices que no estaban previstos y que, sin embargo, resultan irremediables. Según Pitol, “Compton-Burnett fue una acérrima sostenedora de los aspectos más conservadores de la sociedad británica, de su sistema de privilegios y de castas. Sin embargo, su obra hoy en día desmiente estas convicciones.” Con el frío registro de las conversaciones entre sus personajes, las contradicciones y putrefacciones del sistema se muestran por sí mismas y caen por su propio peso. Que la autora fijara su mirada en determinadas realidades es síntoma claro de su radicalidad, aunque esta irreverencia no surja del mismo lugar a donde nos lleva. Su tendencia al conservadurismo es propia de su medio y su época, pero se produce solo tras haber roto instintivamente –y de raíz– todas las convenciones narrativas. Es decir, es una incorruptible dama victoriana cuya corrupción viene de nacimiento. Una vez dinamitado todo, no necesitó experimentar más y fue fiel a sus propias y personales convenciones. O, dicho en boca de otros de sus personajes de Una herencia y su historia:
–Simon, no tengo la menor duda de que eres un hombre moderno.
–Pero no prescindo de los convencionalismos.
En una reciente entrevista, Hilary Mantel no solo confesaba su admiración por Compton-Burnett, sino el estímulo que le supone su escritura: “Cuando me desanimo, cojo uno de sus libros y a la mañana siguiente puedo escribir de nuevo.” Que esto lo diga una escritora que se zambulle en la anacronía de la historia para analizar la condición humana con mirada contemporánea no es casual, y demuestra la paradójica vigencia de lo que muchos consideran obsoleto. ~
Es escritora. Entre sus libros recientes están Cicatriz (2015), Mala letra (2016) y Un incendio invisible (2011, 2017), todos ellos bajo el sello de Anagrama.