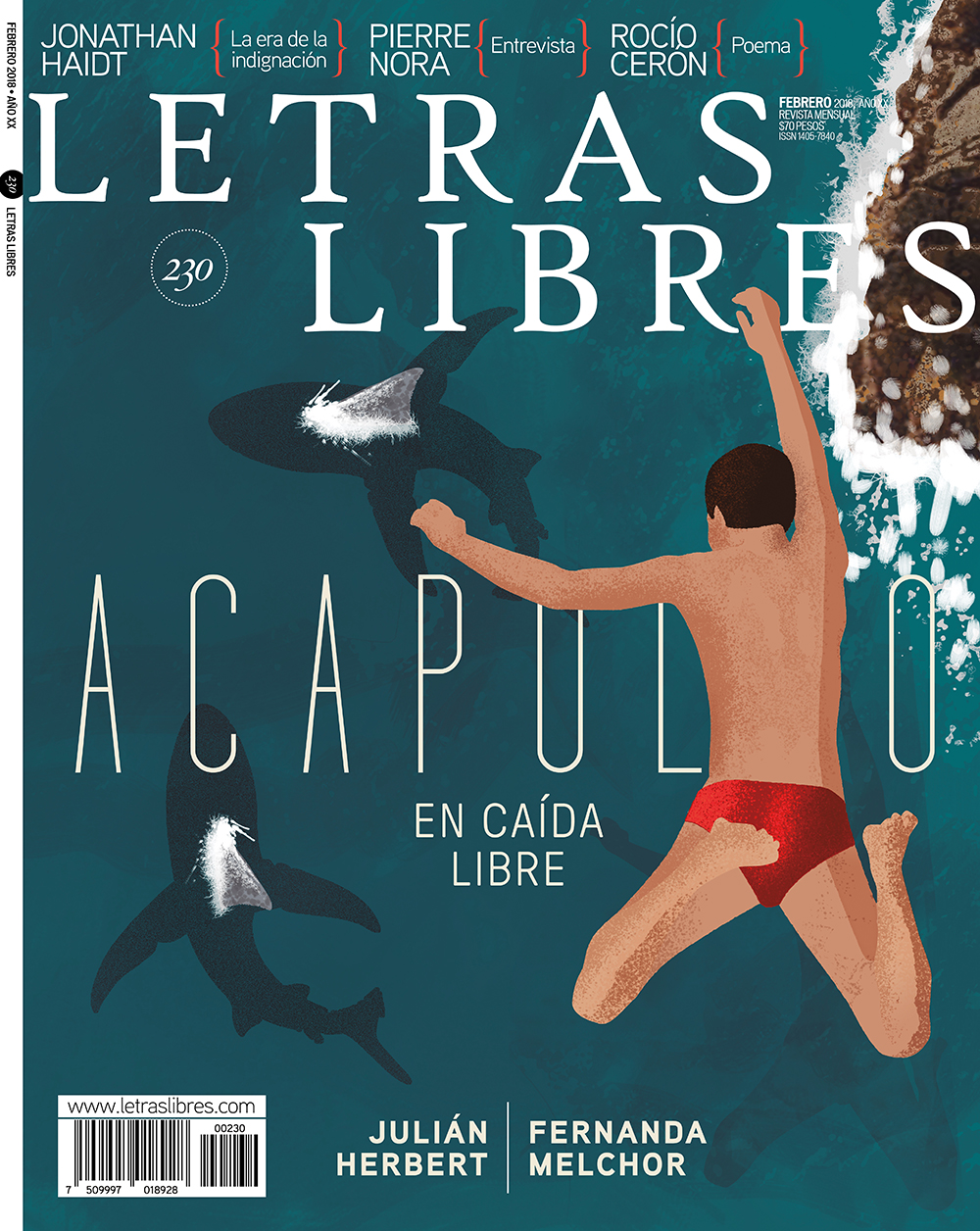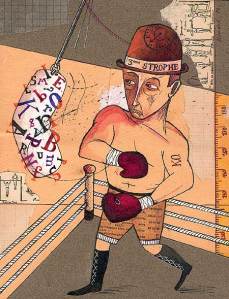François Jullien
La identidad cultural no existe
Madrid, Taurus, 2017, 108 pp.
El filósofo francés François Jullien –helenista y, por si fuera poco, sinólogo– ha escrito un ensayo que retoma las críticas al concepto de identidad cultural desde un flanco persuasivo. Aquellas críticas que a fines del siglo XX el posmodernismo sostuvo con arrogancia epistémica vuelven a ser pertinentes en un momento, como el actual, caracterizado por el ascenso del nacionalismo y la xenofobia. El punto de partida de Jullien es lingüístico: la crítica del nacionalismo debe reformular el significado de palabras como identidad y diferencia.
La identidad de una nación (Francia, Alemania o Gran Bretaña) o de un continente de naciones (Europa o América Latina), dice Jullien, no existe como esencia o personalidad cultural. Existe como recurso, es decir, como un conjunto de atributos nunca reñidos con lo universal o lo común: lenguas, etnias, tradiciones, culturas, artes, cocinas. La diferencia, aquello que singulariza una cultura nacional o regional, no es más que un écart: una brecha o un intervalo abiertos, que establecen una distancia comunicativa entre dos sujetos.
Para Jullien, cualquier otro entendimiento de las nociones de identidad y diferencia es equívoco porque confunde o mezcla los territorios de lo universal y lo uniforme, lo común y lo semejante. Cita a propósito al pintor cubista Georges Braque, quien aseguraba que “Trouillebert era similar a Corot, pero no tenían nada en común”, ya que “lo común es verdadero y lo similar es falso”. La confusión entre lo universal y lo uniforme es propia tanto del neoliberalismo como del comunitarismo: ambos extremos pliegan lo común hacia la similitud o la semejanza.
Como estudioso de China, Jullien está convencido de que la pretensión de universalidad de Occidente “ya no es sostenible”. Aun si asumiéramos esa universalidad por su lado más noble –el de la filosofía griega, la ciudadanía del derecho romano, la salvación cristiana o el progreso ilustrado– estaríamos en presencia de una singularidad, la occidental, con un valor imperativo, hegemónico, cuya voluntad de poder se manifiesta en acciones nefastas. De ahí la importancia de una “universalidad abierta hacia lo común”, que tiene su núcleo conceptual en el término intraducible de écart.
Lo que diferencia culturalmente a dos sujetos, sean razas, naciones o religiones, es un hiato o un “entre” que no los anula o excluye. El écart, dice Jullien, “nos saca de la perspectiva identitaria” porque no parte de la definición de esencias inmutables. Abrir un écart es “hacer aparecer no una identidad, sino una fecundidad o, dicho de otra manera, un recurso. El écart, al abrirse, permite que emerjan otros posibles. Revela otros recursos que no se habían vislumbrado, que ni siquiera se habían sospechado”. Esa apertura facilita el tránsito de lo universal a lo común, eludiendo lo uniforme.
Dentro de cada cultura suceden, también, esos hiatos que ayudan a comprender la diversidad cultural del mundo. Por ejemplo, en Francia, hay que lidiar con una cultura en términos de La Fontaine y otra de Rimbaud, del racionalismo de Descartes o del surrealismo de Breton. Es conocida la distinción, en los Pensamientos de Pascal, entre el espíritu de geometría y el de finura. Algo similar propone Jullien cuando dice que el “écart abierto por Rimbaud hace resurgir (sobresalir) a La Fontaine, lo saca de la banalidad, de nuestra lectura rutinaria (escolar), rayana en el cliché: hace que lo descubramos en su propia inventiva”.
En este ensayo Jullien discute con muchos, pero, sobre todo, con Samuel P. Huntington y su Choque de civilizaciones (1996). Se trata, dice Jullien, del manifiesto de la reacción antiuniversalista de fines del siglo XX, que siguieron todos los nacionalismos e integrismos de principios del siglo XXI. El error de Huntington, repetido luego en Who are we? (2004), fue haber pensado la cultura occidental, la islámica, la china, la mexicana o la estadounidense en clave identitaria. Esa limitación le impidió advertir la brecha inventiva que separa a civilizaciones diferentes y que les permite dialogar sobre un fondo común.
Ya en el cierre de su ensayo, François Jullien sostiene, con más candor que realismo, que el diálogo entre culturas o, específicamente, entre Occidente y Oriente, es la única vía de defender la democracia como recurso del universalismo moderno. Dice atinadamente que una “democracia es una comunidad de sujetos” y sugiere que el concepto chino de “paisaje” (shan-shui) incluye ese sentido comunitario. Pero sus ejemplos de traducción política no son suficientes para establecer un vínculo causal o recíproco entre el diálogo de las culturas y el avance de la democracia.
El reconocimiento de valores comunes como la libertad o la justicia en todas las culturas puede favorecer la diplomacia o la paz pero no necesariamente supone el progreso de la democracia a nivel global. De hecho, el siglo XXI ha demostrado ser una época en que grandes potencias como China y Rusia resisten la universalización de la forma democrática de gobierno en sus propios territorios y, a la vez, crean franjas de protección para regímenes autoritarios en diversas regiones del mundo. El “tipo chino de socialismo” de Xi Jinping y la “idea rusa” de Vladimir Putin son típicas ideologías identitarias en medio de la globalización. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.