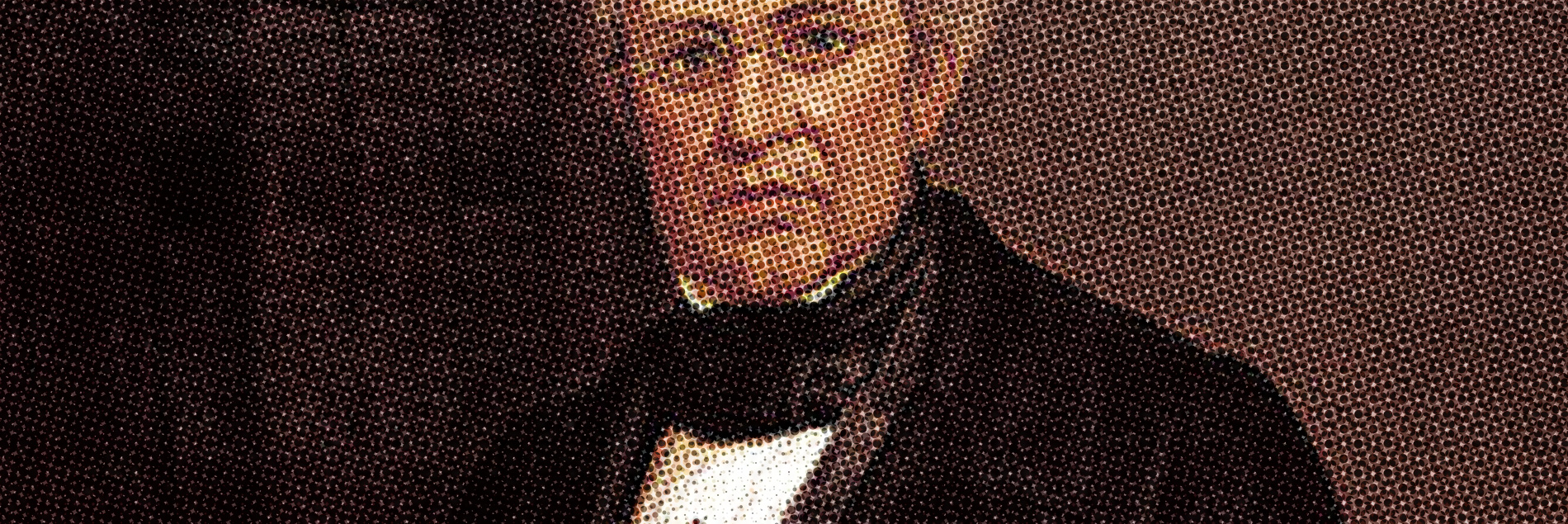Tal vez no hayamos aquilatado plenamente el profundo cambio que Andrés Manuel López Obrador está generando en el lenguaje político de la izquierda mexicana. La división del campo político en “liberales” y “conservadores”, al iniciarse la tercera década del siglo XXI, produce una resemantización de esos términos que, en buena medida, los vacía de sus contenidos históricos. Ese vaciamiento es, por lo visto, condición de un uso público que interviene paralelamente el pasado y el presente, las tradiciones ideológicas y las coordenadas políticas de la democracia mexicana.
Gabriel Zaid ha observado un efecto retro en el lopezobradorismo que devuelve las claves de la política nacional a los años setenta. Pero aunque la retórica sea anticuada, la práctica de la política no puede sustraerse del ejercicio del poder en el siglo XXI. La historia nunca se recursa, por lo que esa vocación preterista del discurso presidencial no es más que el intento de actualizar y reconducir el conflicto político en México. No podemos saber si el presidente será exitoso en el empeño. Lo que sí sabemos es que, de adoptar una forma binaria –liberales pro-AMLO versus conservadores anti-AMLO–, tanto el liberalismo como el conservadurismo entrarán en una fase de reinvención.
En el caso del liberalismo –uno de los grandes temas de la historia académica mexicana–, es fácil reconstruir sus diversos momentos como discurso oficial. Dejemos a un lado, por ahora, qué tipo de discurso es ese, si una doctrina de régimen o una ideología de Estado, asunto que interesó mucho a François-Xavier Guerra en su análisis del “liberalismo-conservador” del porfiriato tardío. Concentrémonos, únicamente, en las fases más discernibles de la asimilación del liberalismo como pensamiento oficial en México. Lo primero que salta a la vista en una reconstrucción somera de esos momentos es que, en la autoinscripción del presidente y su gobierno en el liberalismo, AMLO no es original.
La primera vez que observamos un gobierno e, incluso, un Estado, que se definen a sí mismos como “liberales” es en las últimas décadas del siglo XIX, entre la República Restaurada y el porfiriato. Es entonces que surge, propiamente, la tríada de liberalismos mexicanos, el “constitucional”, el “institucional” y el “desarrollista”, que Alan Knight localizó en la larga duración de la historia moderna del país. Esos tres liberalismos se reproducirán bajo el manto discursivo del nacionalismo revolucionario en buena parte del siglo XX.
Antes de la República Restaurada hubo liberales, por supuesto. Liberales entre las élites económicas y políticas, como los estudiados por Charles Hale para la época de José María Luis Mora, o en los años de las guerras contra la última dictadura de Antonio López de Santa Anna, contra los conservadores en la Reforma y contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Pero también hubo liberales populares, en las masas involucradas en todas esas guerras e, incluso, en los procesos electorales de las primeras décadas del siglo XIX, como han observado Antonio Annino y otros historiadores.
Lo que es difícil discernir, antes de 1867, es un Estado o una sucesión de gobiernos que acomodan sus políticas públicas a una serie de premisas propias del liberalismo decimonónico: gobierno representativo, división de poderes, equilibrio presupuestario, constitucionalismo jurídico, libertades públicas, economía capitalista. Quienes, como Daniel Cosío Villegas, daban especial importancia a los derechos políticos y a la democracia constitucional, tendían a ver el porfiriato como un liberalismo desvirtuado por el despotismo. Pero otros historiadores (Leopoldo Zea, Charles Hale, François-Xavier Guerra, Alan Knight, Marcello Carmagnani…) han sostenido que, en su contacto con las doctrinas positivistas, el liberalismo se afianzó a fines del siglo XIX.
El gran desafío a la tradición liberal decimonónica no provino del porfiriato sino de la Revolución, con su desplazamiento hacia el constitucionalismo social. Después del liberalismo democrático de Madero, las grandes corrientes populares de la Revolución, el zapatismo, el villismo e –incluso– el carrancismo, acumularon más tensiones que continuidades con el liberalismo decimonónico. En contra del argumento de la persistencia doctrinal del liberalismo, en la primera mitad del siglo XX, esgrimido por Jesús Reyes Heroles o el propio Knight, Arnaldo Córdova insistió en que la gran transformación social emprendida por el Estado revolucionario, entre Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, implicó un cuestionamiento profundo del paradigma liberal.
De modo que la segunda invención del liberalismo como discurso oficial no fue obra del Estado revolucionario entre 1917 y 1940 sino de la Revolución institucionalizada a mediados del siglo XX. En las décadas del “milagro mexicano” y el “desarrollo estabilizador”, aquel liberalismo modernizante, que se perfiló por primera vez en el porfiriato, fue rearticulado en casi todos los niveles de la vida pública. Y en aquella rearticulación se volvió a postergar la democracia. El papel del Estado en la distribución de servicios y derechos fue una constante, durante un siglo, lo que llevó a algunos ideólogos del nacionalismo revolucionario, como Jesús Reyes Heroles, a asociar esa permanencia con la teleología del “liberalismo social”, en tanto núcleo doctrinal del México moderno.
Frente a ese relato de la continuidad secular del liberalismo social se alzaron voces, como Daniel Cosío Villegas, que vieron en el avance del autoritarismo un abandono de la promesa democrática de la Revolución de 1910. Si para el autor de “La crisis de México” (Cuadernos Americanos, 1947) era difícil reconocer el tránsito liberal entre la República Restaurada y el porfiriato, más difícil resultaba aceptar el cumplimiento de los ideales revolucionarios en el régimen priista y presidencialista. Con Cosío Villegas comienza, propiamente, lo que José Antonio Aguilar ha llamado la “fronda liberal”: una tradición de liberalismo intelectual que se opone a la incorporación del referente liberal al discurso de legitimación del autoritarismo.
La más sorprendente de las reinvenciones del liberalismo como retórica oficial se produjo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, especialmente entre los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, el liberalismo social había funcionado como un concepto que permitía colocar la ideología mexicana en una tercera opción, distinta, a la vez, del capitalismo occidental y del comunismo soviético. Ahora, con el fin de la Guerra Fría, el liberalismo social era reivindicado por Salinas para legitimar un proyecto claramente neoliberal.
Con la reforma del artículo 27º constitucional de 1992, que facilitó la venta de propiedades ejidales, las privatizaciones del sistema bancario y diversas empresas de servicios públicos, y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el salinismo dio forma a un programa neoliberal que, sin embargo, fue justificado desde el poder con la vieja premisa del liberalismo social. Dos componentes del nacionalismo revolucionario, desde los gobiernos de Obregón, Calles y Cárdenas, el anticlericalismo y el antimperialismo, que todavía eran capitalizados simbólicamente en los años setenta, se desvanecieron en los noventa con el tlc, la reforma del artículo 3º constitucional de 1993, que retiró la prohibición a las corporaciones religiosas para intervenir en la educación, y el restablecimiento de vínculos diplomáticos con la Santa Sede.
En la Guerra Fría, sobre todo durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo, se invocaba al liberalismo social para reafirmar la excepcionalidad del nacionalismo revolucionario mexicano. En los noventa, sin embargo, los gobernantes mexicanos dejaron de hablar en nombre de la Revolución –todavía en los setenta, los presidentes usaban frases teológicas como “la Revolución tiene caminos legítimos para la resolución de todos los problemas”–, y pusieron la apropiación de la tradición liberal desde el poder en función del ingreso de México a la globalización.
Tras dos gobiernos del pan, un partido que por su propia identidad ideológica no comulgaba con el nacionalismo revolucionario, la vuelta del PRI a Los Pinos en 2012 tampoco supuso el regreso al tópico del liberalismo social. El discurso histórico del sexenio de Enrique Peña Nieto fue tan perezoso como insulso y confirmó que la transición democrática había trastocado los referentes ideológicos del sistema de partidos. Una confirmación que pronto se vería apuntalada por otra: la llegada al poder de la izquierda con un repertorio de conceptos y símbolos que no retomaban centralmente el legado nacionalista, agrarista e indigenista de la Revolución.
El nuevo presidente de izquierda se autoproclamaba “liberal”, no revolucionario o socialista, se identificaba con la figura de Benito Juárez más que con la de Lázaro Cárdenas y con el pensamiento de Cosío Villegas más que con el de González Casanova. Su partido, Morena, a diferencia del principal partido de la izquierda durante la transición, no incluía la palabra Revolución en sus siglas. En su lugar aparecía un término que, como ha recordado Fernando Escalante, tiene una larga data en el conservadurismo hispanista y católico del siglo XX latinoamericano: regeneración. Muchos regeneracionistas peninsulares del 98 (Joaquín Costa, Ricardo Macías, Rafael Altamira, Lucas Mallada) lamentaban la pérdida de las últimas colonias de España en el Caribe y llamaban a una reconstrucción del imperio castellano.
A diferencia de las últimas izquierdas latinoamericanas, de origen socialista o populista (Fidel Castro, Hugo Chávez, los Kirchner, Evo Morales o Rafael Correa), la 4T no parece buscar la tensión con el liberalismo sino su apropiación. En eso se parece al nacionalismo revolucionario priista de la Guerra Fría. Pero, al mismo tiempo, se diferencia de este en la ausencia de una activación del antimperialismo y el anticlericalismo, el agrarismo o el indigenismo, que formaban parte del imaginario cardenista. Las buenas relaciones con las iglesias y con Estados Unidos, la renegociación del acuerdo de libre comercio con Donald Trump y proyectos como el Tren Maya describen una continuidad mayor con el neoliberalismo modernizador salinista.
Al asumirse como liberal, la 4T redefine también al conservadurismo mexicano. En esa nueva catalogación del enemigo, saltan a la vista las diferencias con el nacionalismo revolucionario histórico. Conservadores no son ahora las iglesias, los empresarios, las televisoras, los caciques o el imperialismo, sino, estrictamente, los partidos opositores. Y a veces, también, los críticos en la esfera pública: periodistas, intelectuales, académicos, científicos, activistas de la sociedad civil. Esa “fronda liberal”, estudiada por José Antonio Aguilar, queda virtualmente integrada al polo conservador.
Desde un punto de vista estrictamente doctrinal, es muy poco lo liberal social que puede atribuirse al nuevo gobierno, fuera de los conocidos programas de gasto público contra la desigualdad y la pobreza. En economía ha aplicado ajustes indiscriminados y no políticas contracíclicas para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis económica. En política, no puede afirmarse que haya tomado medidas contrarias al sistema representativo, la división de poderes o las libertades públicas, pero no es menos cierto que se trata de un gobierno concentrado por un proceso electoral legítimo. En materia de legislación civil y cultural tampoco es este un gobierno que se caracterice por hacer avanzar las agendas de género, medio ambiente o despenalización de drogas.
De hecho, algunos elementos del nuevo gobierno como la alianza con el Partido Encuentro Social (PES), el proyecto de Constitución moral o la dilatación de competencias del ejército describen un flanco conservador. En la práctica, el proyecto de López Obrador tiene mucho de “transversalidad” y “pospolítica”, dos conceptos que en las ciencias sociales sirven para comprender las nuevas experiencias populistas del siglo XXI. Sin embargo, como muchos otros de esos populismos, la 4T une, a su rebasamiento de la política tradicional, una deliberada partición binaria de la sociedad en liberales y conservadores.
Al final, esos rótulos, en el discurso lopezobradorista, tienen un significado más político que ideológico. Ideológicamente, los “conservadores” pueden ser liberales y los “liberales” pueden ser conservadores. Lo decisivo para merecer el adjetivo no son las ideas sino las lealtades. Quienes están con el presidente, su partido y su gobierno pertenecen al bloque liberal. Quienes lo adversan en la clase política o lo critican en la esfera pública quedan comprendidos en el bando conservador. Pero como el nombre hace la cosa, al decir de Umberto Eco, la cuarta invención del liberalismo oficial crea un dilema mayor para la identidad de la izquierda mexicana en el siglo XXI. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.