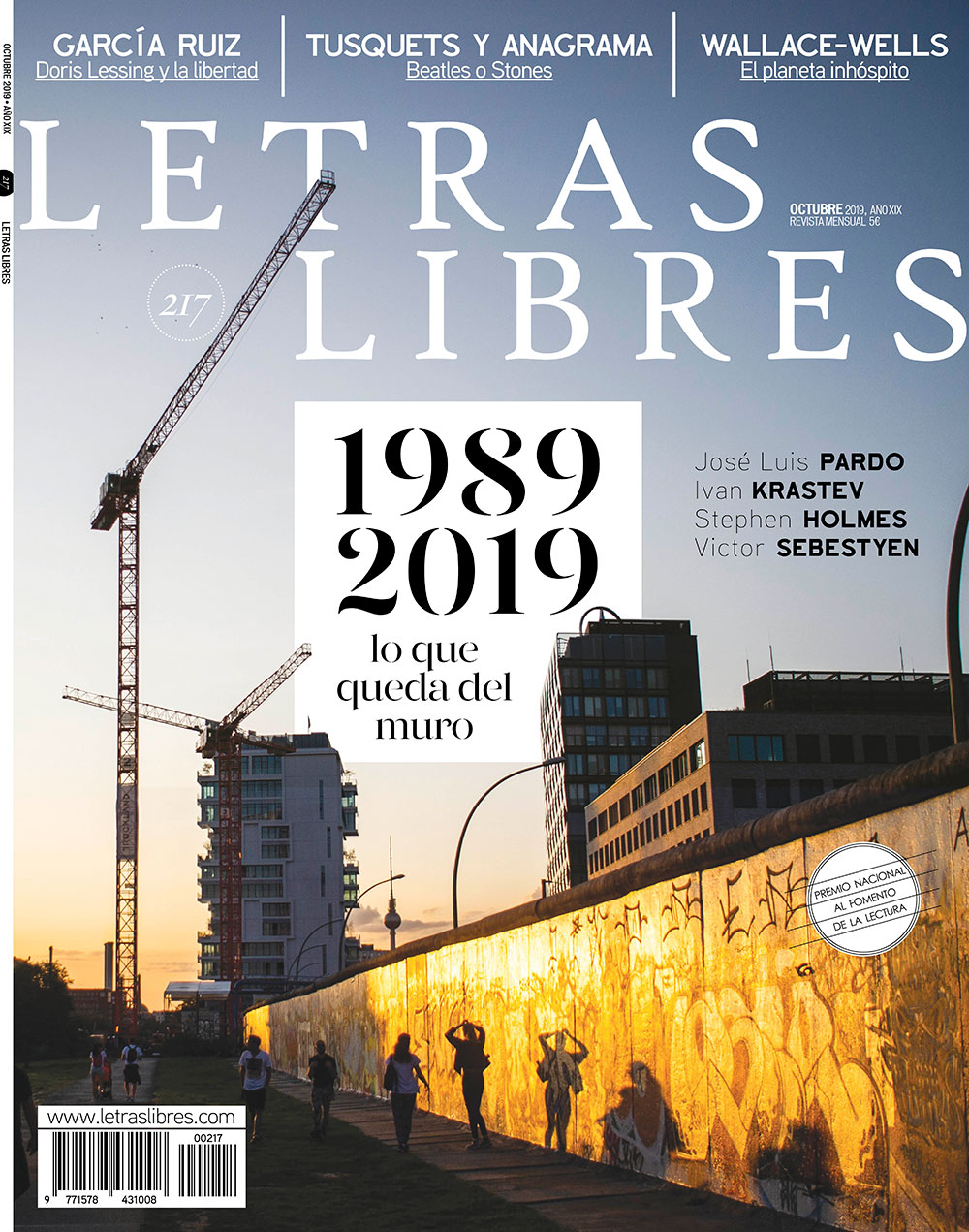No es la primera vez que Tarantino hace cine de historia envuelto en oropeles: la patraña, la broma, la imitación, el hurto. Y es este Tarantino bipolar (historicista y truhán) el preferible, al menos para mí, quizá porque coincide con una voluntad actual de macla entre la ficción pura y el contexto verídico que la novela favorece (uno mismo la ha practicado en más de un libro) y el cine trata menos o lo hace de un modo más callado. Érase una vez en… Hollywood como su muy anterior Malditos bastardos (Inglourious Basterds, 2009) son dos obras maestras de la refundición de situaciones, géneros y personas reales e imaginarias, y ambos insisten desde el arranque, más que ningún otro filme suyo, en la condición del cuento de hadas: empiezan con el “Érase una vez”, bien ya en el título, como en esta su película número nueve, o en el primer plano de la de 2009, donde una cartela anuncia “Érase una vez en Francia, ocupada por los nazis”, con la correspondiente fecha de situación, “1941”.
La acción de la novena película, la del año 2019, también está fechada, precisamente en el verano de 1969, y la acompaña un uso, más burlón que erudito, de los informativos, las entrevistas trucadas, las canciones de época y el aire un tanto hippie de los tiempos; un aire respirable en comparación al de Malditos bastardos, que era opresiva y encarnizadamente bélica desde el comienzo y tenía brotes de violencia (la marca de la casa) de extraordinaria crudeza, sobre todo en torno al pequeño escuadrón de voluntarios judíos scalphunters arrancando con sádica determinación los cueros cabelludos de los nazis que capturan. La sanguinolencia en Érase una vez en… Hollywood además de estar muy reducida se representa, por decirlo así; forma parte de las escenas de westerns serie B rodados, siendo la matanza final en la villa del actor Dalton la única apoteosis gore. La justificación parece obvia; estamos en Los Ángeles, la mayor fábrica de producción de ficciones que entonces existía, y la película, sin ser metaficticia, un término que no le cuadra nada a Tarantino, casi se ve obligada a transitar los cauces de lo real y lo fingido constantemente y desde el principio, cuando comparece como estrella un tanto ajada Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), galán de éxito en una serie de cowboys famosa en los años 1950 cuyo cantado salto a la primera fila de los matinée idols nunca tuvo lugar. Rick y su inseparable Cliff Booth (Brad Pitt, en una de sus más logradas interpretaciones), su doble, su stunt, su amigo íntimo pero no su pareja; aunque las chicas no les quitan a ninguno de los dos el sueño, la homosexualidad de este tándem tan bien avenido ni se insinúa. Su comparecencia es por vía documental: un entrevistador televisivo más bien publicitario que periodístico que hace preguntas banales en un tonillo sensacionalista y así introduce la realidad de la vida de Rick y su Doppelgänger. Ya desde ese reportaje prologal será difícil distinguir en los ciento sesenta minutos de duración del filme lo que es propaganda de lo que es verdad, lo que es fracaso de lo que aún permite una promesa. O, en otro registro, lo que es reflejo del cine y lo que es sujeto del cine.
Entre sus aciertos magistrales, que son casi constantes en esta película inspirada y arrolladora, destacan los que tienen de protagonistas a dos actores míticos por distintas razones, Bruce Lee y Sharon Tate. El episodio con el actor chino-americano es ácidamente divertido, enfrentando al luchador marcial y filósofo de pacotilla a Cliff, que le da una paliza. Por el contrario, la escena de Sharon Tate como espectadora de sí misma es dulcemente cómica; la joven y no muy distinguida actriz pasea por Los Ángeles y ve que en un cine se proyecta The wrecking crew (en España llamada más titilantemente La mansión de los siete placeres), olvidable película de espías dirigida en 1968 por Phil Karlson e interpretada por Dean Martin y un florilegio de bellezas internacionales, encabezadas por Elke Sommer, Nancy Kwan y ella. Dándose a conocer a la asombrada taquillera, Sharon (encarnada con gracia por Margot Robbie) consigue entrar sin pagar y disfruta entre los espectadores de su propia presencia en la gran pantalla; una ingenua mise en abyme del cine dentro del cine. Es de notar que estos dos episodios centrales, aunque anecdóticos, están referidos a actores que murieron muy jóvenes; Bruce Lee a los 32 años a causa de un edema cerebral producido por la reacción a un medicamento contra el dolor, Sharon Tate del modo trágico que no se ve pero queda implícito y anticipado en el filme de Tarantino, cuyo desenlace es tan elegante como elocuente, un movimiento de cámara aérea que pasa de un jardín a otro en la calle de Cielo Drive donde se sitúa la imaginaria villa de Rick Dalton y estaba realmente la de sus vecinos Roman y Sharon. Esa toma sutil, ligera y escueta preanuncia lo que sin ver sabemos que ocurrió en la casa de los Polanski con la inminente entrada de la familia Manson.
Una de las ocupaciones más conspicuas de Tarantino es la de archivista, superior yo diría a la de coleccionista (de discos, de películas malas, de frases hechas y momentos estelares del séptimo arte). Y ese archivo que sigue formando y fomentando se convierte en una de las venas más productivas de su cinematografía; interrumpe sus películas con remedos de Godard o del cine de yakuzas, cita sin parar, recupera y enaltece lo que otros juzgan menor y está olvidado, como hacía Borges. Extravagantes ambos, su gesto tiene tanto de arrogancia como de altruismo (¿un poco de humorada también?), y cuando Tarantino glosa en Érase una vez en… Hollywood, como un monje medieval, los spaghetti westerns de Sergio Corbucci y Joaquín Romero Marchent, yo me acuerdo de Borges proclamando la grandeza literaria –por encima de Lorca o de Antonio Machado– de Rafael Cansinos Assens. O los excursos que ambos, Tarantino y Borges, cultivan y hacen materia constitutiva de su imaginación: la digresión, la nota a pie de página, el escolio, tan abundantes en Malditos bastardos, con sus inolvidables insertos explicativos y sus minidisertaciones sobre el cine francés o germano de los años 1940 y el peligro de que las películas de nitrato ardan tan fácilmente.
Pero hay otra contaminación más recóndita en el cine de Tarantino, que en su voracidad de lector y recopilador también alcanza a la literatura. Los apartes en el proscenio son un recurso de la comedia satírica, así como el coro lo es de la tragedia grecorromana. Pienso en el estupendo set piece gótico-ranchero de la larga secuencia de la visita de Cliff a la finca donde un antiguo y ya anciano amigo (Bruce Dern) alquilaba sus instalaciones para rodajes de poca monta y parece ahora secuestrado o quizá muerto por un grupo de arpías. No hay por qué contar el desenlace de esa visita, pero la salida del rancho entre las dos filas de furias desencadenadas que le insultan y le amenazan es aterradora, al modo en que lo es el teatro isabelino que, a mi juicio, tanto se deja notar en las situaciones y sobre todo en los diálogos, voluptuosos, malvados, de esmaltada verbalidad, con los que Tarantino enriquece tanto sus guiones. El modelo de un teatro de la crueldad preshakesperiano que influiría a Shakespeare, no solo en Hamlet, esa revenge play trascendida. No comparo a Quentin con el Bardo. En su mismo tiempo, un poco antes de aparecer en los teatros de Londres y un poco después de retirarse aún joven a Stratford, floreció una gloriosa segunda fila de dramaturgos (esos segundones que tanto les gusta promover a Borges y a Tarantino), Thomas Kyd, John Webster, Christopher Marlowe, entre otros, que utilizan las tramas de venganza para dar vía libre a sus fantasías libidinales, a menudo localizadas en países remotos o culturas ajenas (descacharrantes en Érase una vez en… Hollywood las escenas de esperpento romano y Cinecittà). Por alguna razón que yo mismo no sabría sustanciar ahora, me acordé, al acabar de ver la novena película de Tarantino, de John Ford. No el gran cineasta de La diligencia, sino su homónimo del siglo xvii. El autor de otra sublime extravagancia de ambiente italiano, Lástima que sea una puta. El título es envidiable, los excesos, las mutilaciones, los abusos, casi insoportables aunque hechizantes. Patrañas sobre un fondo renacentista seguramente cierto y reinventado. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).