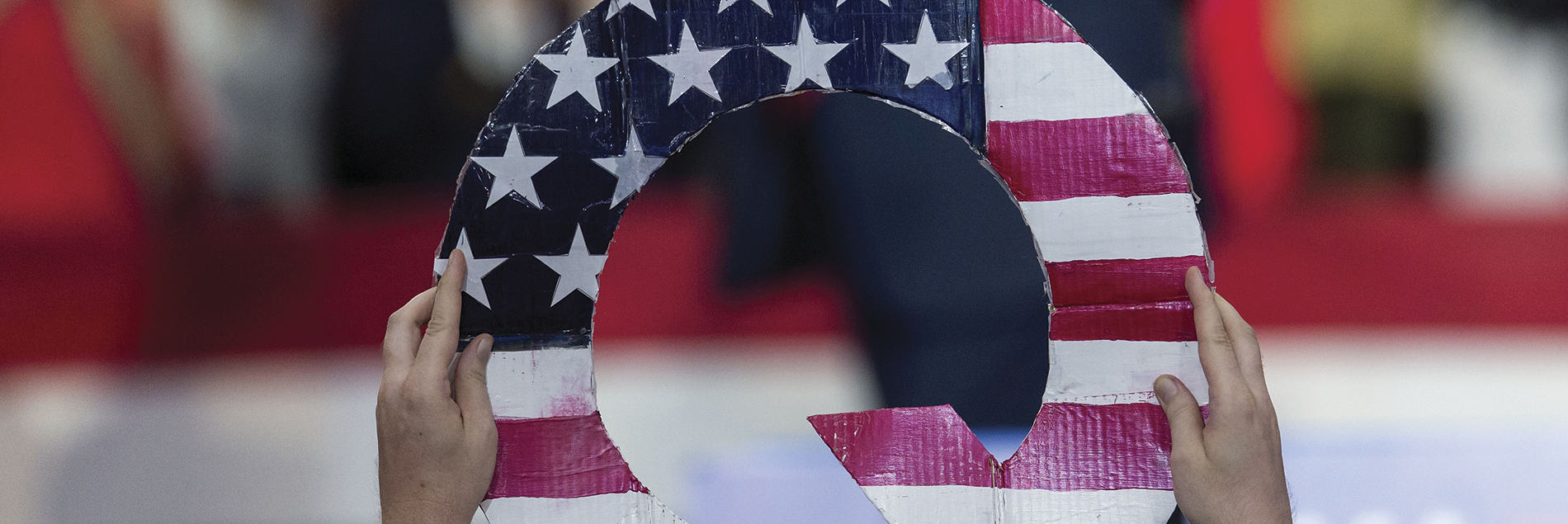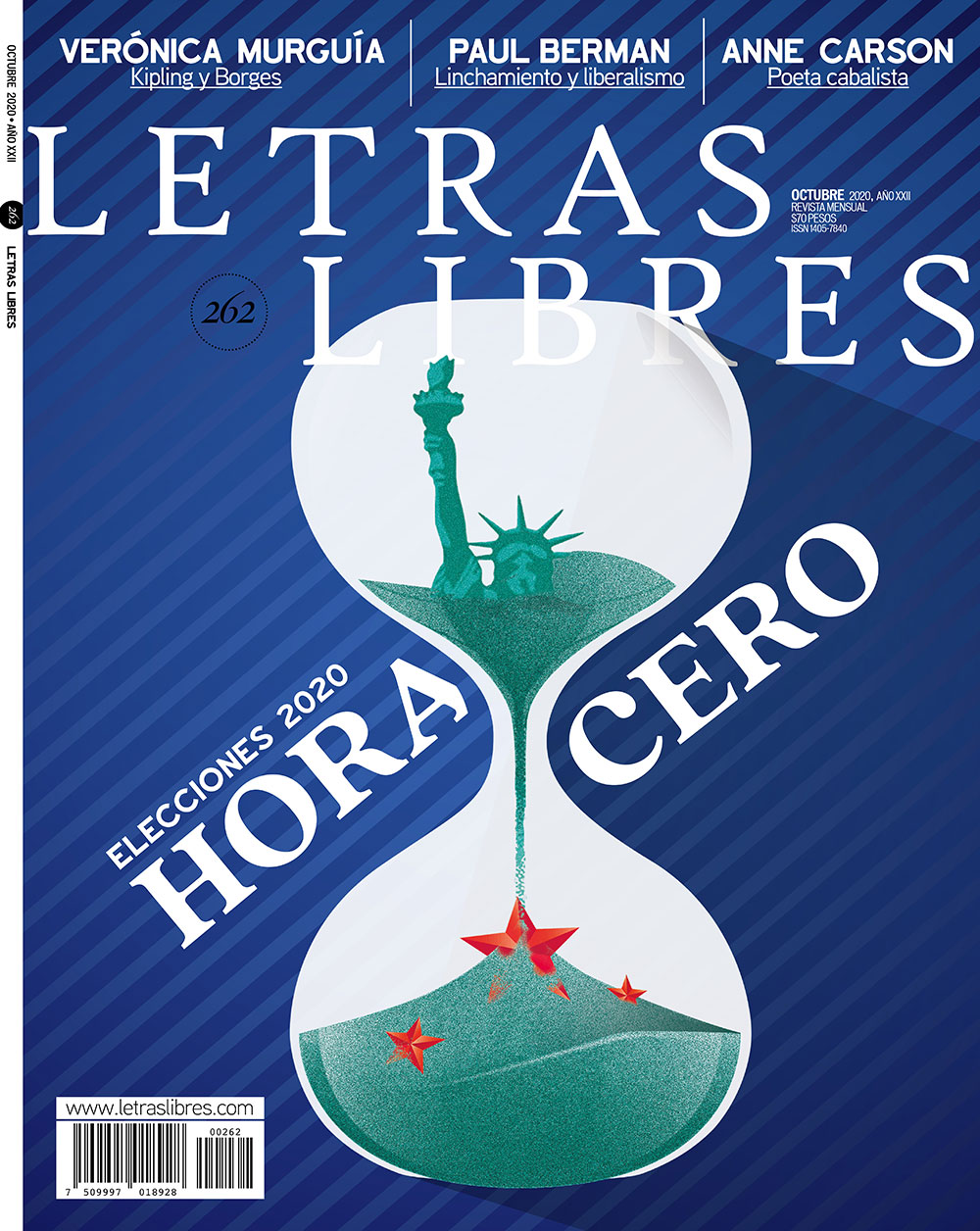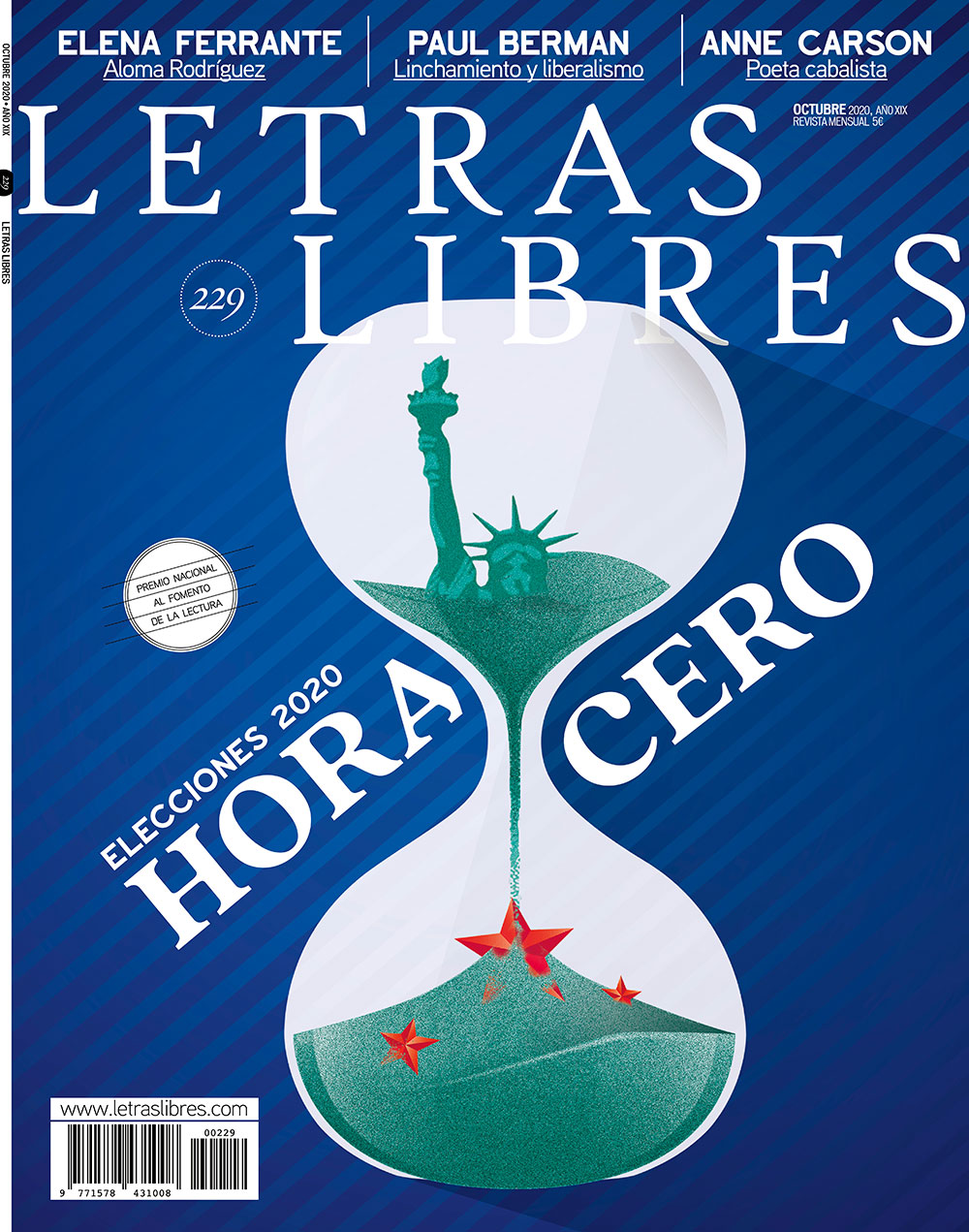El ascenso del trumpismo comprobó algo que muchos izquierdistas estadounidenses llevaban décadas afirmando mientras los centristas lo descartaban como una burda exageración: una minoría importante del pueblo estadounidense es capaz de adular casi como a un dios a un hombre blanco –por muy incompetente, corrupto y ensimismado que sea– con tal de que le dé voz y validez al supremacismo blanco. El trumpismo refleja tendencias sociales mucho más antiguas que el empresario de Queens, pero la estrella de telerrealidad supo aprovechar un conflicto doloroso para inflar sus ratings. Si bien Donald Trump captó la frustración del gringo racista ante un presidente negro y explotó esa rabia, hay que reconocer que su figura es más síntoma que causa.
No importa: ahora, Donald Trump pertenece netamente al grupo que lo celebra (y al que no fue capaz de rechazar ni en Charlottesville, donde marchaban los neonazis). Para los etnonacionalistas, la etapa actual de la guerra cultural empezó con la elección del presidente Barack Obama. La reacción en su contra fue extrema e histérica. Muchos conservadores blancos se prepararon como para una guerra o un colapso social. Compraron armas y oro. Predicaron que llegaría un colapso económico. Bastó con que Obama adoptara el plan de salud avalado por John McCain, su rival republicano en la elección presidencial, para que el Partido Republicano lo pronunciara autoritario y poco menos que comunista. Es evidente que esta minoría blanca experimentó la presidencia de Barack Obama –es decir, la superioridad oficial de un hombre negro– como una amenaza y una humillación.
La presidencia de Trump nació de ese pánico. Trump se convirtió en una estrella de la derecha cuando se dedicó a esparcir la teoría racista de que Obama había nacido en otro país. Al legitimar una posición absurda e indefensible, Trump le señaló a los extremistas –tan encorbados por el odio, tan sin argumentos que recurrieron a acusaciones inventadas, y tan olvidados por los republicanos “respetables”– que tenían, por fin, un campeón.
Lo curioso de la ola etnonacionalista que ahora sacude al país es que ha perdurado y crecido a pesar de que Trump ganó la presidencia. Para el trumpismo, no bastó con instalar su representante. Todo lo contrario. La rabia en contra de Obama arde todavía –y crece–. Esto se manifiesta indirectamente en la impunidad de Trump ante cada escándalo que habría aniquilado cualquier otra presidencia. Ningún principio republicano prima sobre la dicha con que el trumpista observa a Trump insultar a las fuerzas armadas, exaltar a dictadores como Kim Jong-un y Vladímir Putin, abusar de nuestros aliados, estropear el servicio de correo, destruir la fe pública en la legitimidad de las elecciones, politizar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos durante una pandemia, defender el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y mentirle constantemente al público. Pero para el trumpista, estos defectos se convierten en virtudes. Total, la venganza del supremacista blanco se trata de celebrar y hacer alarde del doble estándar. No importa lo que hagas ni lo que hagamos. Alabaremos como un santo y un héroe al blanco ignorante y corrupto antes de reconocer cualquier mérito de un presidente negro honesto y capaz. Mientras más ofende Trump, más lo alaban por la cualidad contraria. Por ejemplo: Trump le deseó lo mejor a Ghislaine Maxwell, la socia de Jeffrey Epstein acusada de traficar y violar a menores de edad (existen varias fotografías suyas con Epstein y Maxwell). Sin embargo, según la teoría de conspiración trumpista QAnon, Trump es poco menos que un superheróe luchando por salvar niños traficados.
¿Qué pasará entonces con ese fanatismo si Trump pierde? A estas alturas sería irresponsable hacer un pronóstico. Quizá las milicias trumpistas salgan a las calles. Fuentes propagadísticas como Fox News y OANN se esmerarán en echarle leña al fuego, y quién sabe qué harán los cientos de miles de seguidores de QAnon. La guerra cultural no para si Trump pierde. Pero crecerá si Trump gana.
Cuando Trump mezcló el victimismo del supremacista blanco frustrado con el yoísmo tan típico de él, la combinación fue explosiva y potente. No se debe subestimar. Pero también provocó una reacción adversa. Y esa desilusión furiosa –casi un asco político– no se refiere solo a Trump. Incluye la fragilidad y corrupción institucional que los excesos de Trump han revelado. Black Lives Matter empezó gracias a los activistas que llevan años creando un movimiento capaz de efectuar reforma social, pero surgió porque muchos estadounidenses están por fin dispuestos a ver problemas que sin el trumpismo quizás seguirían ignorando. Ya no. El público ha visto y reconocido la conducta nefasta de la policía en ciudad tras ciudad. Imposible no hacerlo. Cuando los trumpistas se jactan del doble estándar racista y la policía abusa abiertamente a los ciudadanos que protestan su maltrato, ya no se puede negar que existen dos sistemas de justicia.
La guerra cultural no empezó ni terminará con este presidente, pero el conflicto entre los trumpistas y sus opositores se ha agudizado a un punto casi insostenible. Mirando hacia adelante, quizás la lección más valiosa para esta democracia insalubre ha sido que para el etnonacionalismo (y para Donald Trump), la victoria no basta. El supremacismo blanco es paranoíco e insaciable. Es más agresivo mientras más poder y más influencia adquiere. Si no hay forma de apaciguar el extremismo ni con compromisos ni con la misma presidencia, de nada sirve la timidez. ~
es escritora. Publica regularmente en Slate