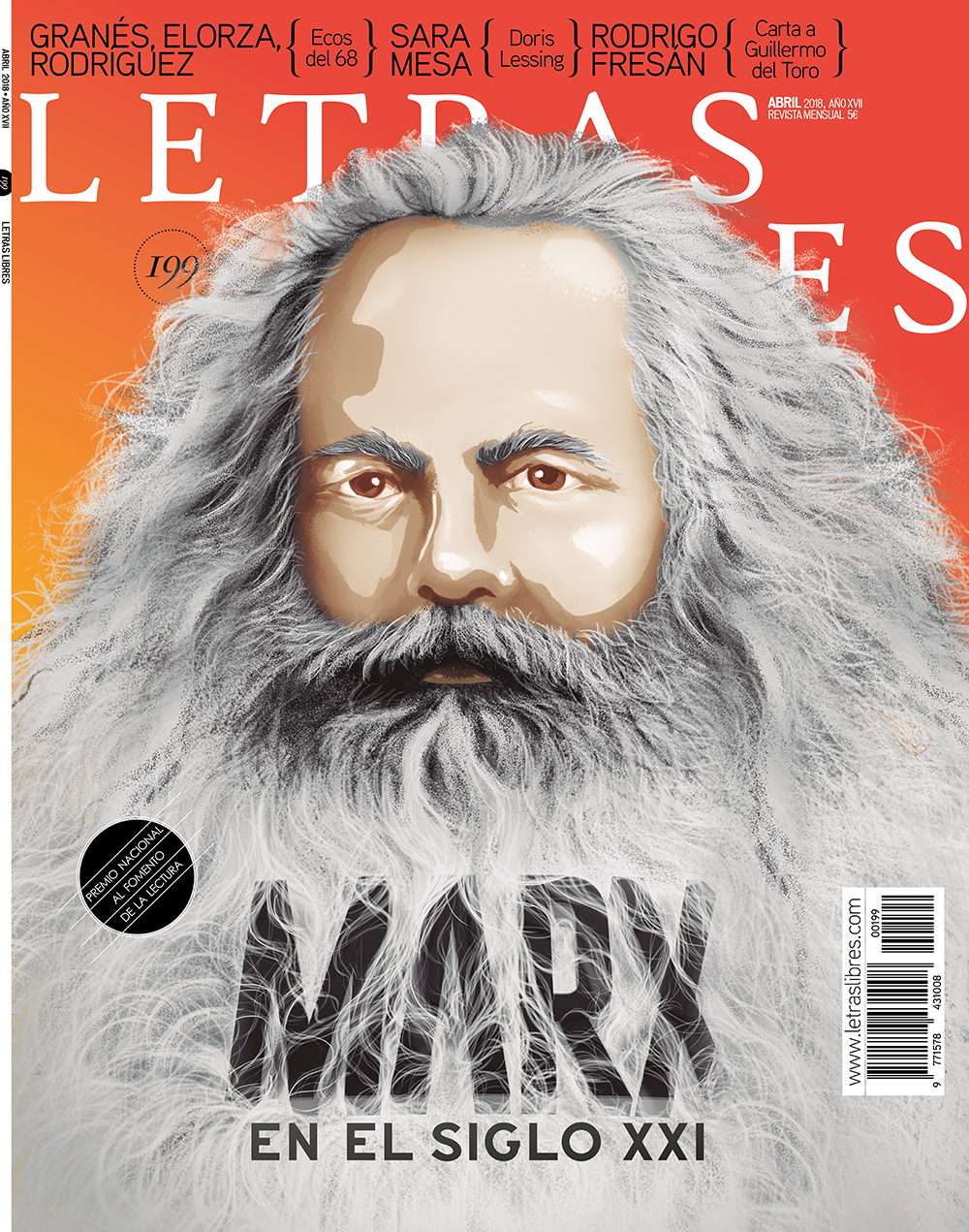Qué distintos son los homosexuales de las tres recientes películas de gran éxito en las que aparecen: tan distintos como los seres humanos lo somos unos de otros, con la particularidad de que estos hombres unificados por su deseo son del pasado, cuando la historia les ponía un estigma y les daba un plus de peligrosidad. La vida de Oliver y Elio en el verano de 1983 plasmada en Call me by your name es de “calme, luxe et volupté”, y el peligro, que los padres de Elio o la cocinera de la mansión campestre italiana del siglo XVII adviertan que el adolescente que toca el piano y el estudiante posgraduado en visita académica no solo se intercambian libros y pasean en bicicleta; las ganas de consumar físicamente su mutua atracción se realizan, y no hay escándalo, aunque antes las solventa Elio, solo en su dormitorio, penetrando con el miembro viril un melocotón de la huerta familiar, en una escena a la que Luca Guadagnino, director de gran habilidad, sorprendentemente no le saca, valga la paradoja chistosa, el jugo que tal episodio tiene en la obra homónima de André Aciman. Y eso a pesar de que, por lo demás, la película supera en gracia espiritosa, en el trazo de los personajes, en la creación de una atmósfera lánguida y sensual, al libro, novela rosa de un buen profesor y ensayista highbrow como es Aciman, muy bien trasladada a la pantalla por dos cineastas middlebrow, James Ivory, autor del guion, y Guadagnino, que lo rueda muy atento a que la belleza de los interiores naturales y los paisajes de la Lombardía no desmerezcan junto a la rotunda apostura de Armie Hammer (un Oliver de escasa relevancia interpretativa) y la hermosura radiante de Elio, llena de inteligencia en los ojos y poderosa imantación en los gestos del nuevo wonderboy de Hollywood Timothée Chalamet.
Call me by your name se ve con agrado, como se veían en su día las sólidas adaptaciones de mejores novelas hechas por Ivory, Oriente y Occidente, Una habitación con vistas, Lo que queda del día, de Ruth Prawer Jhabvala, E. M. Forster y Kazuo Ishiguro, respectivamente. Por su parte, Guadagnino, un director que pasa de lo pretencioso a lo superficial con innata facilidad, sabe en este caso sacar buen partido dramático de personajes episódicos, como son la madre de Elio, Annella, interpretada por la siempre solvente actriz francesa Amira Casar, o Marzia, la chica con la que el indeciso muchacho flirtea, que encuentra en Esther Garrel el aplomo y el talento de una familia de casta en el cine europeo. Y hay en el final una gran escena, tomada fielmente de la novela, que aborda con emotividad sutil la historia fantasmática de la desgracia homosexual, cuando el padre de Elio –ilustre arqueólogo al que en ese placentero verano ha ayudado en sus investigaciones Oliver, ya de regreso en los Estados Unidos– nota en su hijo la carencia del amor que allí en la mansión ha tenido lugar, y le insinúa al chico que también él vivió cuando era joven una historia “prohibida” que quedó irrealizada. La misma frustración, en otro contexto pero años coinci- dentes de la Guerra Fría, en torno a 1963, la sufre Giles (Richard Jenkins), el amigo y cómplice de la protagonista de La forma del agua, rechazado por su diferencia sexual, no tan aparatosa como la de la muda Elisa y el monstruoso hombre anfibio, pero igual de demonizada en un película, brillante como todas las de Guillermo del Toro, lastrada a mi juicio por los subrayados en la metáfora de la rareza.
En los primeros años 1980 los propios homosexuales estadounidenses, los más radicales, cambiaron de apelativo; gay les parecía demasiado optimista, o demasiado inocuo, prefiriendo asumir, con el término queer (raro), la dimensión de su extrañeza anómala dentro del tejido social de las mayorías dominantes. Era, naturalmente, un desafío, que en parte quedó truncado por la eclosión y devastador crecimiento del sida, que mantuvo al menos dos décadas el baldón ignominioso de ser una enfermedad (o condena) reservada a esa minoría sexual. 120 pulsaciones por minuto es la crónica de unos humillados que combaten con orgullo la mortalidad de su dolencia y la ofensa del castigo adherido a su condición privada. Act-Up fue fundada en Francia en junio de 1989 por activistas infectados por el vih, que reclamaban, con acciones llamativas, un tratamiento sanitario eficaz, no discriminado, y denunciaban los abusos de las empresas farmacéuticas; una de las secuencias más logradas de la película reproduce el asalto a la sede de una de aquellas, Melton Pharm, con bolsas de falsa sangre contaminada arrojadas en despachos y oficinas.
El director Robin Campillo hace un filme histórico documental, incurriendo en sus 140 minutos de duración en debates interminables que evocan los de La clase, la película de Laurent Cantet de la que fue coguionista, sin el poder de síntesis y la ligereza que tenía aquella psicocomedia escolar. Combativa, bien interpretada, 120 pulsaciones por minuto cuenta la valerosa historia de unos hombres y algunas mujeres (lesbianas, madres de afectados) que fueron fundamentales en la consideración de una grave epidemia mundial y la toma de conciencia que fraguaría en el reconocimiento de derechos sociales y personales antes negados a los “raros”. No llega en ningún momento a la contundente y a la vez refinada altura patética que tenían, por no salir del ámbito francés, las últimas novelas de Hervé Guibert, que murió de sida, o El hombre herido de Patrice Chéreau, pero abre páginas de una historia que no debe olvidarse, en todas sus facetas. Por ejemplo, la persistencia del deseo aun en momentos de extremo dolor o aflicción, como reflejan la escena de Sean (Nahuel Pérez Biscayart) disfrutando, ya moribundo, de la masturbación que le hace su compañero en el hospital, y, tras la velada fúnebre, la normalidad de los que sobreviven al ejercer su voluptuosidad. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).