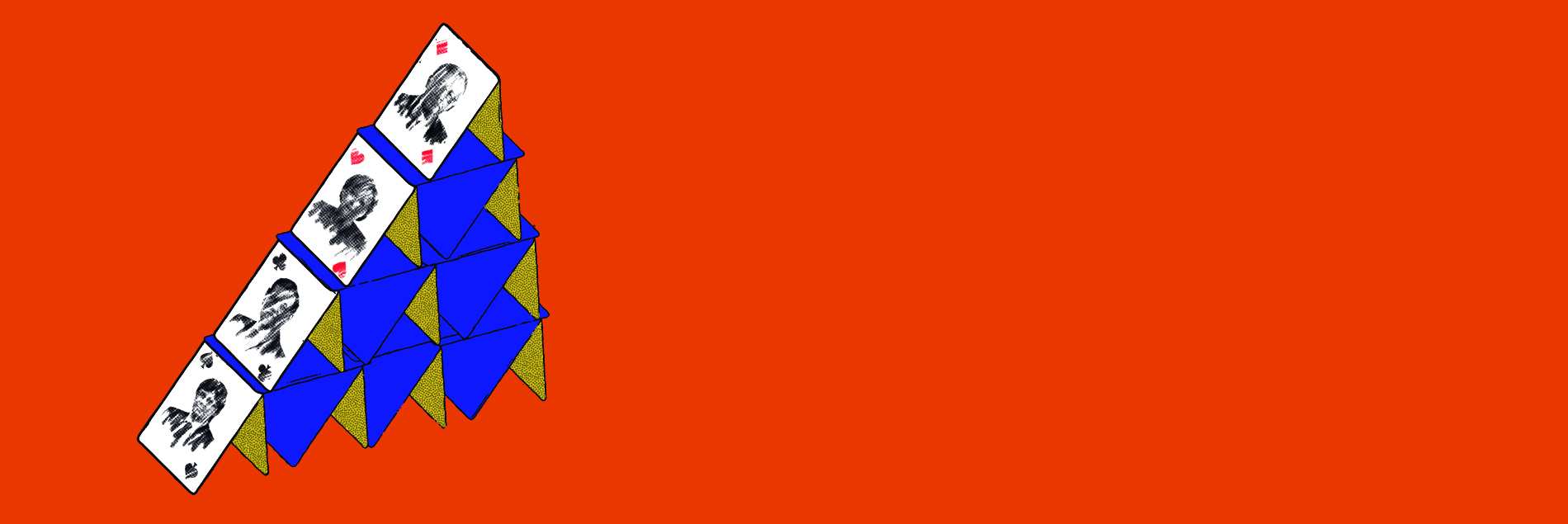Ni las movilizaciones, ni los lazos amarillos, ni el 155, ni las redes sociales, ni las fake news, ni los bots, ni la falta de diálogo, ni las acusaciones, ni las protestas, ni la fractura política, ni las divisiones familiares, ni el referéndum, ni las detenciones, ni la incompetencia, ni, casi apurando, las fugas a otros países. El hecho diferencial, el elemento más singular, importante y decisivo del procés, tal y como se ha visto en los últimos meses, ha sido, es y tendrá todavía que ser la Unión Europea. La UE como símbolo y como representación, como club, como restricción, como correa de transmisión, como pasado y presente, como garante, como vigilante, como moderadora más que mediadora: Europa como límite.
No es sexy, atractiva, emocionante o estimulante. Es un marco más bien gris, a menudo aburrido, que irrita mucho más de lo que apasiona. Pero la pertenencia a la comunidad europea, sus normas, sus informes, sus procesos, más todavía que la sintonía con sus valores e incluso sus instituciones, es lo que ha evitado el descontrol. La que ha impedido una escalada interna y externa. Y es algo que por la frustración de unos y otros, entre la rabia contra Juncker en los discursos y pancartas separatistas y la furia contra los tribunales germanos en los despachos madrileños, se pasa demasiado fácilmente por alto.
La UE es la que ha delimitado la esfera del conflicto y aportado contexto. Ha desmontado una por una a base de cifras, estudios y comparaciones todas las acusaciones apocalípticas independentistas. Por cada artículo sobre el peor sistema judicial del planeta, una evaluación europea. Tras cada denuncia de opresión, una defensa potente de España como democracia consolidada y Estado de derecho por parte de sus iguales.
Pero ha sido también la UE la que una y otra vez le ha dicho, directa e indirectamente, a Moncloa que debía sentarse a hablar. Que la Constitución es sagrada, pero la violencia un recurso inaceptable. Que lo ocurrido el 1 de octubre, por mucho que se presentara como, e incluso que fuera, una actuación policial reglamentaria, no podía repetirse. Que las actuaciones contra los dirigentes políticos no se veían bien ni se comprendían. Que la negociación es imperiosa.
Bruselas, como capital simbólica y como lugar físico por el que todo y todos pasan, ha sido uno de los centros clave del debate político español en esa última etapa del procés. Aquí mandaba Carles Puigdemont cada pocas semanas a Raül Romeva a contar, con razonable éxito, a periodistas, eurodiputados e integrantes periféricos de la “euroburbuja” su versión de los hechos. Aquí los eurodiputados independentistas han hecho un esfuerzo extraordinario para tejer alianzas, detectar entornos propicios y señalar debilidades. Aquí se escaparon el propio expresident y sus consejeros Comín, Serrer, Ponsatí y Puig. Aquí es donde la diplomacia española tuvo que hacer horas extra para buscar el apoyo de sus colegas comunitarios, declaraciones lo más contundentes posibles y hasta lidiar con una crisis política grave dentro del Ejecutivo belga.
Aquí es donde los tribunales locales convirtieron la euroorden en un término de uso cotidiano, algo que solo ocurre en las peores situaciones, como los precedentes del Euribor, la prima de riesgo o los rescates financieros nos recuerdan.
Es en Bruselas donde decenas de miles de catalanes se manifestaron en diciembre pidiendo la libertad de sus exdirigentes. Es donde los primeros ministros de toda Europa, literalmente, han sido perseguidos para que se pronunciaran sobre la situación política española a su llegada a los consejos europeos.
Simultáneamente, esta crisis ha puesto de manifiesto algunas de las debilidades del proyecto. Una ue que muestra, pero que no resuelve. Increíblemente eficaz a la hora de recopilar información, producir material técnico y mostrar estadísticas pero extremadamente tímida y evasiva cuando tiene que bajar a la arena. Con las intuiciones, los mecanismos y las dinámicas correctas, pero atenazada por sus divisiones, sus miedos y sus facciones. Valiente en sus planteamientos sobre el papel, pero demasiado cohibida por las heridas abiertas y las dolorosas cicatrices en la piel de sus socios.
Desde hace tiempo, los independentistas catalanes usan todas las armas y recursos a su disposición para presentar a España como un Estado iliberal, en la línea de la Hungría de Viktor Orbán y la Polonia de Jaroslaw Kaczyński. Un país rancio, autoritario, no ya heredero del franquismo sino todavía franquista. Un lugar donde no hay separación de poderes, no se respetan las libertades más básicas, hay persecución y presos políticos. Un territorio alejado de Europa, en contraposición a Cataluña. Un país gobernado por métodos, dicen, incompatibles con la modernidad. Donde los derechos fundamentales de millones de ciudadanos están siendo violados. Incluso, en algo que sonroja, donde se “usó un nivel de fuerza nunca antes visto”, en referencia a las cargas policiales del 1 de octubre.
El decoro y la verdad nunca han fijado las reglas del combate político. La mentira, la exageración, los silencios y las puñaladas forman parte del juego, pero ha llamado mucho la atención que en pleno 2018 y con un acceso a la información inmediato haya tanta gente en Europa que pueda creer ese relato. Que acepte todo un paquete hostil no por mala fe, o por agenda política (que también), sino porque el relato romántico de libertad contra la opresión cala y se ajusta como un guante a los prejuicios, los estereotipos, la ideología o los recuerdos de juventud. A la imagen y la historia de España.
El economista Jürgen B. Donges, buen conocedor de nuestro país, conservador y claramente posicionado contra el independentismo, ha descrito cómo en Alemania las reivindicaciones de estos meses habían encontrado campo fértil.
En cierto modo, el comportamiento de la ministra de justicia y algunos diputados está en línea con la percepción del problema catalán que tiene una gran parte de la población alemana. Nuestros medios de comunicación, con contadas excepciones, han venido diseminando el relato completo de los independentistas: que España no quiere a los catalanes, que los expolia fiscalmente, que los expone a una justicia central politizada y dependiente del gobierno, que no quiere dialogar con ellos, y numerosos agravios más. Muchísimos alemanes, incluidos intelectuales distinguidos, se lo creen. Casi todos los corresponsales de la prensa, radio y televisión alemanas acreditados en España también han comprado este relato y se han tragado todas las mentiras y tergiversaciones históricas que contiene; se conoce que no leen la prensa española pertinente. Hay que reconocer que la propaganda de los soberanistas ha sido y sigue siendo muy eficaz. Y hay que preguntarle al gobierno de España por qué no se involucra con determinación, a nivel internacional y en la propia Cataluña, en una política de comunicación rigurosamente razonada para contrarrestar esa nefasta propaganda.
España perdió los primeros asaltos por incomparecencia. Soberbio, con un planteamiento propio de otra era, el Gobierno y su servicio exterior consideraron más que suficiente la labor diplomática entre cancillerías, con discreción. Y el golpe, del que todavía no nos hemos recuperado, fue demoledor. Afortunadamente, ahí es donde las instituciones europeas, a pesar de ellas mismas en ocasiones, han desempeñado un papel decisivo, determinante. La Comisión, como guardiana de los tratados. El Parlamento Europeo, como representante de la soberanía y voz de los electores. El Consejo Europeo, como voz única (es un decir) de los veintiocho. Las instituciones llegaron tarde, de forma tímida y tras un montón de pasos inciertos, errores llamativos de políticos consumados que sabían o debían saber que su tibieza y ambigüedad iba a ser usada sin rubor en un enfrentamiento polarizado. Pero cuando llegaron, el mensaje fue indiscutible. El equipo del presidente dijo el día 2 de octubre:
Según la Constitución española, el voto de ayer en Cataluña no fue legal. Para la Comisión Europea, como Juncker ha reiterado repetidamente, es un asunto interno de España que debe ser gestionado de forma acorde al orden constitucional. También reiteramos la posición legal mantenida por esta Comisión y sus predecesoras: si un referéndum fuera organizado de acuerdo a la Constitución [y saliera un “Sí”] implicaría que el territorio que se fuera quedaría fuera de la UE […] Más allá de los aspectos puramente legales, son tiempos de unidad y estabilidad, no para la división y la fragmentación. Apelamos a todos los actores relevantes para que se muevan desde la confrontación al diálogo. La violencia no puede ser nunca un instrumento en política.
“La violencia no arregla nada en política, nunca es una respuesta ni una solución. No puede ser usada como arma o instrumento. Nadie quiere ver violencia en sus sociedades. Sin embargo, es el deber de todo Gobierno mantener el Estado de derecho y eso a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza”, dijo dos días después, ante el pleno de la Eurocámara, el vicepresidente Frans Timmermans.
Apenas una semana más tarde, Donald Tusk, el coordinador de los líderes, entró en escena. “Son tiempos extraordinarios para Cataluña y España. Por eso, permítanme enviar un mensaje al presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Carles Puigdemont, poco antes de su discurso”, dijo precisamente ante el Comité de las Regiones, intentando en vano impedir lo que acabó pasando. “Le pido no solo como presidente del Consejo Europeo, sino también como firme creyente en la UE, en la unión en la diversidad, como miembro de una minoría étnica y un regionalista, como un hombre que sabe lo que es ser golpeado por las porras de la policía. Como alguien que entiende los argumentos y emociones de los dos lados. Hace unos días le pedí a Mariano Rajoy que buscara soluciones sin el uso de la fuerza. Que buscara diálogo, porque la fuerza de los argumentos es mejor que los argumentos de la fuerza. Hoy, le pido que respete en sus intenciones el orden constitucional y no anuncie una decisión que haga imposible el diálogo”, dijo entre ovaciones.
“El imperio de la ley es la columna vertebral de las sociedades modernas y plurales y de las democracias constitucionales. Respetar el imperio de la ley y los límites que impone en esos gobiernos no es una elección sino una obligación.” Es la postura de Antonio Tajani, presidente de la Eurocámara y, como los otros dos, miembro del Partido Popular Europeo.
España entró en 1986 como miembro de pleno derecho de la Unión Europea y consolidó su estatus en la otan. Se ha convertido en una pieza importante, en un actor principal como cuarta economía de la zona euro. Está perfectamente integrada en los organigramas, en el sistema económico y diplomático, en el deportivo, en el turístico o el cultural. La España de los cincuenta, sesenta y setenta es un recuerdo lejano. La realidad es completamente otra y tras la Transición, vista con admiración en el continente, y el “milagro económico” que permitió la convergencia y la entrada en el euro, España es en muchas cosas una referencia.
Sin embargo, para un número no despreciable de europeos, de dirigentes e incluso de gobiernos, eso tiene un valor relativo. Según la última oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano sobre la imagen de España en el exterior, de hace un año, “En Alemania, Reino Unido y Francia, los países cuyos ciudadanos son los que con más frecuencia visitan España como turistas, el país aparece asociado básicamente a los elementos que componen su atractivo turístico: sol, playas, ciudades, fiesta, paella, etc., aunque los toros también se mencionan.” Nada de política, de liderazgo, solo clichés.
Los españoles estamos obsesionados con ello. Cada mañana miramos atentamente la prensa internacional para saber si un columnista o un profesor desconocido de un departamento irrelevante de una universidad insignificante ha dicho algo sobre nosotros. Y lo leemos. Lo tuiteamos. Nos mortificamos. Nos indignamos y tiramos de los pelos. Lo criticamos y lo despreciamos, sangramos, y volvemos a repetir el ritual al día siguiente. Convertimos una opinión en una corriente. Un análisis en un estigma, una parte, mínima, en el todo.
Los europeos tienen prejuicios, estereotipos, chascarrillos y aires de superioridad ¿Y bien? Hace tiempo que deberíamos haber aprendido a leer más profundamente. Quedan trasnochados, románticos en la peor acepción de la palabra, que plasman en su visión actual todos sus traumas, miedos y añoranzas y desarrollan delirantes teorías sociológicas sobre la falta de palabras en lengua español para buscar compromisos (Carlin), frívolos comentarios sobre la fragilidad y juventud de nuestra democracia (Quatremer) o perfiles anclados en la Guerra Civil y el franquismo como elemento explicativo de cada acontecimiento actual (Jon Lee Anderson). Pero son una minoría, son un detalle o, como mucho, están al mismo nivel que las frivolidades, las perogrulladas y las tonterías que nosotros y otros decimos y dicen de sus vecinos constantemente. En muy pocas ocasiones un diario británico, alemán o francés, y desde luego estadounidense, pierde la cabeza o se molesta siquiera en recoger un comentario de su competencia internacional, como hacemos nosotros.
Hace casi una década, escribiendo para The Sunday Times, el siempre incisivo y polémico A. A. Gill explicó que Europa es una perfecta alegoría sobre las edades del hombre. Nacemos italianos, decía, “inexorablemente infantiles y obsesionados con sus madres. En la niñez somos ingleses: crónicamente tímidos, incapaces de hablar, recelosos de los extraños y felices únicamente dando patadas a una pelota y mandando a la gente a paseo. Los adolescentes son franceses: filosóficamente pretenciosos, embarazosamente vanidosos, ridículamente románticos y poco sinceros. Luego, en la mediana edad, nos volvemos suizos o irlandeses. Los mayores son alemanes: pesados, pomposos y pedantes. Y al final, nos retrotraemos hasta convertirnos en belgas, sin la menor idea de quiénes somos”.
La ocurrencia no tiene mucho recorrido. Es simpática aunque no hilarante y no nos dice gran cosa sobre Europa, más allá de las “verdades gastadas” que encierran los estereotipos. Lo que debería preocuparnos, más allá de la anécdota, es nuestra ausencia. Spain is not different, pero a veces es verdad que simplemente is not. Un presidente francés, una canciller alemana, tienen un discurso sobre Europa. Uno español tiene una opinión y unas preferencias para el lugar de su país en ella. Por seguir con la imagen de Gills, nos revolvemos ante toda afirmación de qué somos o fuimos, pero no tenemos la menor idea de quiénes queremos ser. Y eso lo notan fuera los amigos y sobre todo los enemigos.
Cuando las instituciones europeas se posicionaron en contra del independentismo, llovieron lamentos, insultos y ataques. La UE que había cerrado sus puertas al expresident (literalmente, descartando una reunión con él cuando cualquier presidente regional es recibido sin problema por uno o dos comisarios en sus visitas; o incluso prohibiendo su acceso físico a la Eurocámara) era un club de “amigos de Rajoy” que no merecía a Cataluña. Juncker, un borracho desnortado. La Unión, una burocracia de élites corruptas.
Cuando un tribunal regional alemán descartó la entrega de Puigdemont por un delito de rebelión, hubo lamentos, insultos y ataques a una ue sin sentido, irresponsable, incompleta y que ponía en riesgo el espacio de libre circulación.
Cada traspié resucita fantasmas y miedos, un complejo interiorizado desde el 98 y tatuado en nuestro adn con la tinta del “Espíritu protestante y el espíritu del capitalismo”. Es innegable que dentro de Europa hay un componente elitista y clasista. El núcleo fundador mira por encima del hombro a los más nuevos. A pesar de que buena parte de las normas están hechas a su medida, de que las violan cuando quieren y de que el Benelux está absurdamente sobrerrepresentado en los núcleos de poder, la visión paternalista está muy presente. Lo resumió bien el expresidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem cuando en una entrevista con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, al ser preguntado por la “solidaridad” dentro de la Eurozona, aseguró que “En la crisis del euro, los países del Norte se han mostrado solidarios con los países afectados por la crisis. Como socialdemócrata, atribuyo a la solidaridad una importancia excepcional. Pero el que la solicita tiene también obligaciones. No puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y pedirte luego que le ayudes.”
Nunca entendió la indignación que provocaron sus palabras. Nunca se disculpó realmente porque no veía nada raro en su discurso. Y lo resumió con eso que dicen los maleducados cuando son reprendidos: “Lamento si alguien se ha sentido ofendido por mi frase. Era directa y puede ser explicada por la estricta cultura calvinista holandesa. Entiendo que esto no se entiende bien siempre ni se aprecia en toda Europa y es una lección de la que tomo nota”, dejando claro que el problema lo tiene el ofendido y no el ofensor.
Hay varios niveles en Europa, es evidente, pero no hay conspiraciones ni rencillas centenarias esperando la ocasión propicia para salir a flote. La realidad, me temo, es mucho más simple. La inmensa mayoría de los europeos minimiza lo ocurrido en Cataluña. No conocen los hechos, los detalles, los pormenores y apenas tienen un conocimiento superficial de los partidos y los acontecimientos políticos. Evidentemente. Creen que Cataluña es una región bastante heterogénea, con un idioma y una cultura propia, abrumadoramente proindependentista y que choca con un Estado centralista, rígido y que se opone al diálogo. O simplemente no les importa lo más mínimo, como les ocurre a los belgas, según la única encuesta que ha pedido su opinión sobre el tema desde noviembre.
La inmensa mayoría de los intelectuales, analistas, “expertos” y corresponsales europeos creen excesivo, una locura, que Puigdemont se pueda enfrentar a treinta años de prisión por su cruzada independentista. O que algunos dirigentes estén en prisión. No creen que fuera para tanto. Sí, está claro que si ocurriera en sus países muchos pensarían diferente. Pero incluso (o especialmente) los italianos, por ejemplo, quitan hierro y explican cómo allí la Lega Nord ha pasado de ser la gemela de eslóganes del independentismo (“Roma ladrona”) a ser la primera fuerza de la derecha. A nivel nacional. Y tras su propio referéndum de independencia, más o menos.
La realidad es que somos muy pesados y agotadores. Los gobiernos españoles llevan lustros obsesionados con cuestiones de política nacional, trasladándolas a Europa. La razón de ser de la propia euroorden o de alguno de los artículos de los tratados es precisamente hacer frente a esos fantasmas. Igualmente, los independentistas han difundido su versión y trasladado la causa con acierto, y hacen una labor incansable en las redes sociales. No ocurre que el portavoz de Merkel o el equipo de Macron tengan que responder cada día preguntas sobre regiones de otros países. O que uno de los corresponsales de The Economist se vea obligado a pedir que le dejen en paz. “Queridos amigos catalanes: sigo vuestra causa de cerca, pero ¿podríais dejar de etiquetarme en todo lo que publicáis?”
Rajoy ha invertido y gastado todo su capital político y algo más para intentar llevar la Agencia Europea del Medicamento a Barcelona y para conseguir la condena unánime e inmediata de la declaración unilateral de independencia, mientras se debatían y debaten temas esenciales sobre el futuro del continente a los que no estamos prestando la atención debida. Europa está bastante cansada del problema, de que le salpique, y no acaba de comprender cómo se ha podido llegar hasta aquí. O más bien sí, lo entiende, pero el juicio resultante es muy negativo sobre nosotros. Y pierde la paciencia cuando se le reclama más profundidad, más rigor, más perspectiva y menos frivolidad al pronunciarse y responde, con razón: “¿No hay millones de personas en vuestro propio país que también lo ven así? ¿No os desesperáis vosotros cuando los independentistas os dicen que para entender lo que ocurre en Cataluña hay que vivir allí?”
Los españoles, inseguros, miramos al exterior con incomprensión, dolidos por la falta de un apoyo incondicional ante la peor crisis política de la democracia. Esperábamos todo, inmediatamente, sin peros, porque la ley, la razón, los hechos están claramente de parte de los no independentistas. Y eso, claro, en Europa nunca pasa. Siempre hay preguntas, dudas, oposición, recelo, críticas, matices. Porque la democracia es eso y porque, bien lo sabemos, la UE es exactamente eso. Es “unión en la diversidad”, es negociación, cesiones, transigir hoy para intentar ganar mañana. Es perder sin dramas y volver a la mesa por la mañana.
Y eso que como país, como clase política, como sociedad civil tan fácil y naturalmente hemos asumido en la Unión, en temas técnicos pero también políticos, hemos sido incapaces todavía de incorporarlo completamente en casa.
Madurar, como país y como democracia, es renunciar a la suma cero como filosofía de vida. Es, como hace Italia, convertir lo imposible en cotidiano. Es, como dice Judith Shklar, optar a menudo no por el mejor bien, sino el menor mal. Es aprender, contra lo que decía Bertrand Russell, que lo más difícil en la vida no es saber qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar, sino cuándo hay que construir uno. ~
es periodista y corresponsal en Bruselas de El Mundo.