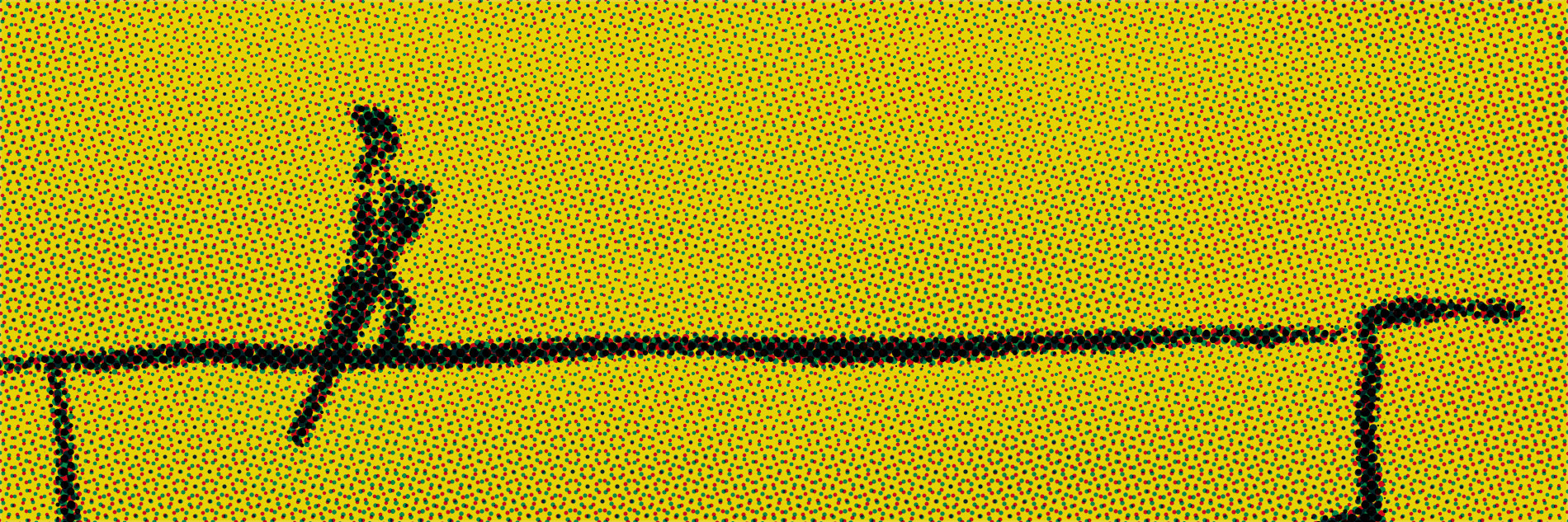Frecuentaba las iglesias porque no hacía ni frío ni calor. Apreciaba el silencio, el espacio, la paz. A veces rezaba por inercia, porque lo pedía el espacio, por desesperación. Rezaba a deidades remotas de la infancia, o a las estatuas que se retorcían en los altares. Repetía letanías que no significaban nada. Se reconocía en la frase “nihilismo, cinismo, sarcasmo y orgasmo”, que le reprochan al protagonista en la película de Woody Allen Desmontando a Harry.
Un día sintió que la persona que estaba en el banco de al lado rezaba con tanta fe que casi se le contagia. Mientras esa persona rezaba sentía que Dios estaba a su lado y casi tenía la certeza de que le escucharía si le hablaba. Otra vez, ante otro devoto, en otra iglesia, sintió la misma efusión. Era maravilloso, inefable. Pero cuando salía se interrumpía ese flujo de prístina luz, esa certeza. A veces la fe sobrevenida pululaba a su alrededor durante un tiempo, lo que le daba miedo. Dedujo que quizá había aumentado su capacidad para absorber esta irradiación, o quizá con la práctica había aprendido a detectar a los fieles más piadosos, o más desprendidos. Algunas de esas personas tenían halo –aunque no lo veía con los ojos podía sentir la vibración del aire alrededor de sus cabezas–, pero no todas le reenviaban esa conmoción incomparable, algunas, acaso ensimismadas en su propia santidad, no daban nada.
Un día, alguien dijo en una charla de bar que daría lo que fuera por tener fe. A veces todo se conecta de forma misteriosa y evidente: a los pocos días otra persona que debatía en una tertulia de divulgación científica declaró esa misma necesidad (la echaron del programa).
Comprendió que allí había un nicho de mercado e intuyó que no le faltarían clientes. Su lema era:
Con uno que crea sobra.
Pero antes de lanzarse tenía que comprobar la eficacia del contagio: debía averiguar si era capaz de almacenar esa oleada de credulidad que recibía por ósmosis para luego reenviarla hacia otras personas. Es el principio de conservación de la energía, se dijo. O el de Arquímedes.
Decidió que tendría que advertir a los posibles clientes que no se hacía responsable de la duración de la acometida: les diría claramente que el mantenimiento depende de cada cual. Una cosa es el impulso inicial y otra la sostenibilidad. De todas formas, tal como había comprobado en sus propias carnes, la elevación de la primera sacudida, una experiencia difícil de olvidar, ya justificaría el precio.
También daba por hecho que este trabajo tendría que desempeñarlo en la más estricta clandestinidad: era una cuestión de confianza.
Para asesorarse buscó un mentor ducho en la materia: fue a una iglesia que no solía visitar (prefería los templos discretos, sin trasiego de turistas y sin vigilancia, pues alguna vez había comprobado –o quizá era una aprensión suya– que las videocámaras alteraban la calidad del fervor); se postró ante un confesonario y después de recitar algunos pecados sacados de un folleto propuso la cuestión: ¿es posible contagiar la fe?
El sacerdote, empedernido jugador de guiñóker –mezcla brutal de guiñote y póker–, no se inmutó, aunque su asiento emitió un chasquido. Solo le dijo que la fe, como su opuesto, hay que trabajarla. Ante tan enigmática sentencia no le pareció prudente insistir, pues temía que el cura recelara de su interés, como así fue: más tarde, cuando ya eran socios, el sacerdote habría de reconocer que sospechó de aquella extraña contricción.
Al principio la publicidad selectiva hizo su magia y comenzó a tener una parroquia de aspirantes a alcanzar el fervor. Más tarde unos atraían a otros y el propio sacerdote le enviaba remesas de clientes ávidos de creer.
Temiendo defraudar a los primeros candidatos decidió ir a tiro hecho: solo iba a recolectar la fe a las capillas donde había comprobado que acudían las personas que más la prodigaban. Era tanta la intensidad y la calidad de aquellas efusiones que aun yendo con propósitos comerciales su alma de traficante se inundaba de una fe purísima que le impulsaba a llorar y exacerbaba las cuatro debilidades que asediaban a aquel Harry de Woody Allen.
Esa combinación de experiencias casi místicas, pulsiones hedonistas y negocio era explosiva. Con el tiempo y el aumento de la demanda tuvo que fundar una empresa informal. Reclutó a sus mejores clientes para que ellos mismos fueran a recoger la fe por las iglesias; aunque no todos estuvieron de acuerdo en entregarla después a otras personas sin obtener nada a cambio, muchos reconocían sentirse felices. Algunos exigían cobrar una comisión, o que les diera de alta en la Seguridad Social. Otros sentían escrúpulos al recaudar a los clientes, que se deshacían en propinas y más de una vez les entregaron la tarjeta y los cuatro números. Pero, como les decía a los acólitos en las breves sesiones de formación, ellos también habían empezado pagando, y les había ido bien. También argumentaba que lo que garantiza la calidad del contagio es precisamente el acto de pagar, como dicen que ocurre en las visitas al psicólogo o al psiquiatra.
Las personas que proporcionaban la fe comenzaron a escasear. El halo se deshacía ante sus ojos. El sacerdote dice que nunca aceptó cobrar, aunque un porcentaje iba al cepillo de la parroquia.
El que pierde al guiñóker debe relatar una experiencia singular que haya vivido personalmente. El sacerdote ha contado esta. Incrédulos, le exigimos el final. Él insiste: apenas acaba de empezar. ~
(Barbastro, 1958) es escritor y columnista. Lleva la página gistain.net. En 2024 ha publicado 'Familias raras' (Instituto de Estudios Altoaragoneses).