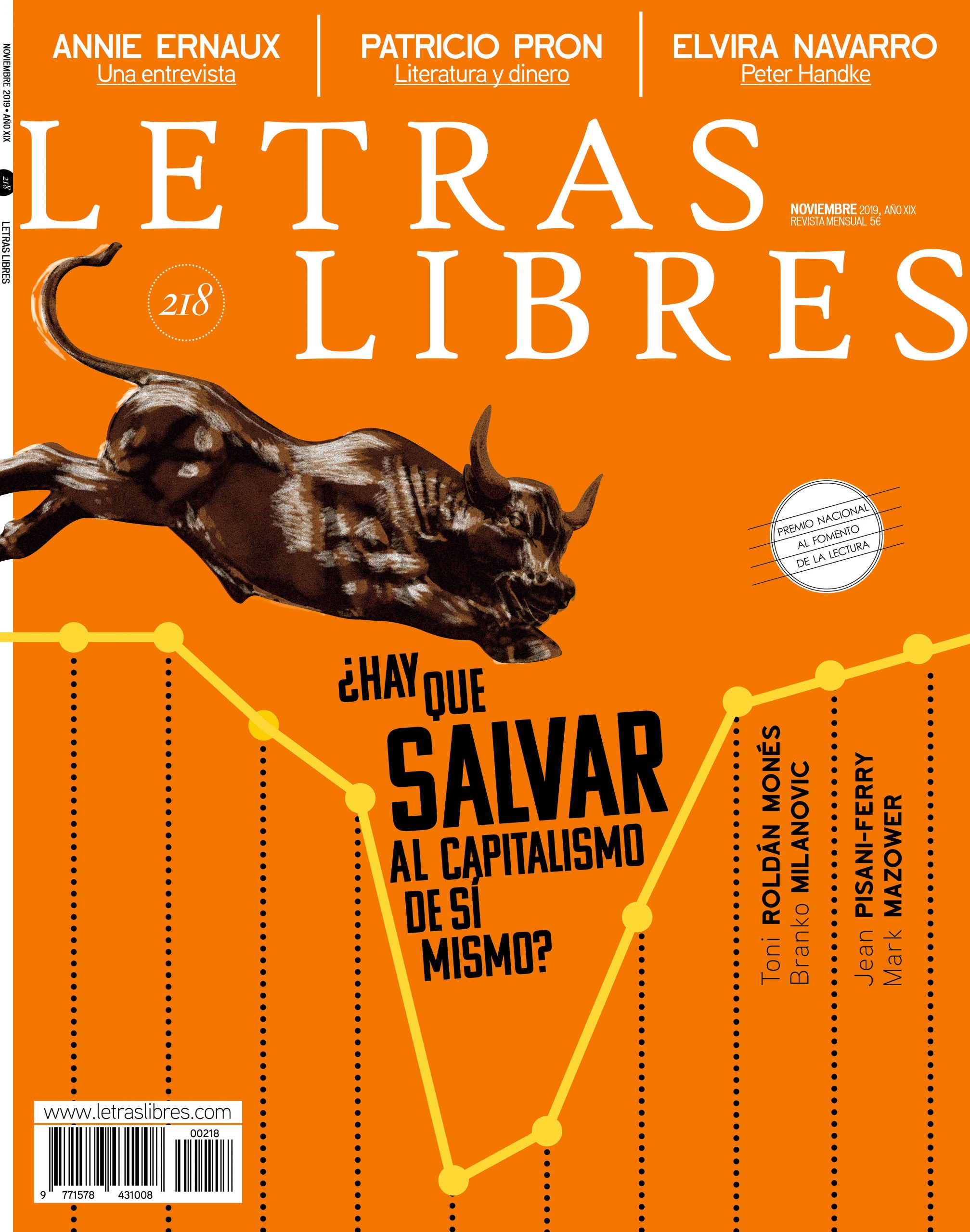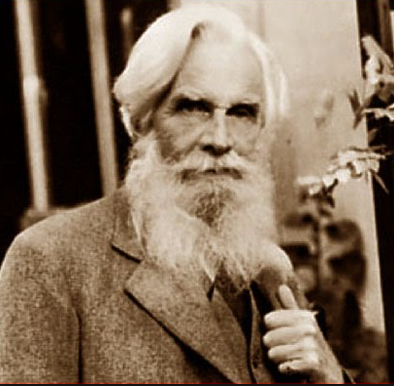Después de un preámbulo cautivador que comentaremos más adelante, Lo que arde, la tercera película de Oliver Laxe, muestra a un hombre de mediana edad, Amador, que sale de la cárcel, viaja en autobús, anda por los húmedos campos de la Galicia interior y llega a su aislada casa rural. La madre anciana pero aún recia, Benedicta, interrumpe sus faenas al verle, se sorprende y lo primero que hace es preguntarle si tiene hambre. Y Amador come, mientras Benedicta, sentada a su lado en la cocina, le observa. En el arranque de Joker de Todd Phillips, por el contrario, es el hijo Arthur Fleck quien le da de comer a su madre Penny, menos vieja pero muy demacrada, enferma y necesitada de cuidados constantes. Las dos madres de estas dos películas en gran parte antitéticas sí son opuestas. Benedicta Sánchez, la actriz no profesional que da nombre a su personaje, es seca pero cálida, voluntariosa, organizada, y se distingue por prestar atención a lo que pasa a su alrededor y a sus vacas, de las que vive; nada se sabe de un marido, el padre de Amador (Amador Arias, tampoco un profesional de la interpretación). Penny (excelente Frances Conroy) bordea la histeria en muchos momentos del filme, se vuelca en el pasado y no trabaja, o ya no lo puede hacer: ve la televisión constantemente, y sus héroes son los líderes de los chat shows más sensacionalistas. El padre de Amador no sale mencionado, y el de Joker es dudoso que sea el que Penny dice que es, convenciendo a su hijo de ello; los dos hijos no parecen tener fijaciones edípicas y se relacionan con chicas más jóvenes que ellos, aunque el sexo no cobra relieve en el desarrollo argumental.
La trama de Lo que arde depende del fuego, del incendio final y del tema implícito y apenas explícito de la piromanía. Laxe (como Jaime Rosales o Martín Cuenca) pertenece a la categoría de los directores españoles que no dan pistas de ningún tipo, y algunas de cuyas menos logradas películas serían imposibles de seguir e incapaces de despertar interés si no se ha leído antes, en la prensa o en la hoja informativa que se da en los cines donde se proyectan, de qué va la cosa. Una vanguardia del escamoteo, del nada decir o el decirlo con veladura o total eclipse de luz, en la que plenamente se inserta Lo que arde. Como espectador educado en el vanguardismo metafórico, oscuro y operístico, pero a la vez significativo, de Bresson, de Jancsó, de Antonioni, de Angelopoulos, este otro de la actualidad me resulta árido y fatigoso.
Estamos sin embargo ante un director de singular personalidad y ambición, del que he visto, con decreciente nivel de aprecio, sus tres largometrajes, y del que sin duda seguiré viendo su producción futura. Lo que arde no escapa a un cierto ruralismo de nuestro “cine de tazón” más costumbrista, pero Laxe tiene auténtica vena poética y piensa lo que filma, cosas que para mí son mucho. El introito de esta última obra suya es de una potencia lírica que recuerda, superándolo, el sinfonismo telúrico de las películas soviéticas de Dovzhenko o Pudovkin: un bosque galaico que se desvanece, que es tragado por alguna fuerza invisible, que se cimbrea y se esfuma. Y al que sigue un cuadrado negro que ocupa toda la pantalla y dura casi medio minuto. ¿El cuadrado negro de Malévich? Yo diría que sí, sin saber si Laxe conoce o se interesa por el suprematismo ruso. Tras ese gran agujero negro viene la cárcel, el papeleo administrativo, los diálogos rutinarios, el citado costumbrismo español. Y la tenue opacidad de un sinsentido, de un no relato. Hasta otro clímax final: las llamas causadas por no se sabe quién, que van ganando en incandescencia hasta llegar al blanco. Un blanco total. ¿El de Malévich? Son figuras conceptuales de gran refinamiento, al que el intermedio, figurativo pero insignificante, molesta. Como molesta en la banda sonora la música de relleno; el manido barroco para contratenor, en este caso en una bellísima aria del Nisi Dominus de Vivaldi, los insertos contemporáneos (de Xavier Font), y Suzanne, la inolvidable canción de Leonard Cohen como acompañamiento del traslado de la vaca enferma, que también tiene nombre propio y hace de ella misma en la película.
Sin ser experto ni gran amante de la saga de Batman, su contrafigura, como todas las de los grandes malos del arte, siempre la encuentro seductora, y en especial cuando la encarnan genios enfáticos del porte de Jack Nicholson (en el Batman de Tim Burton) o ahora Joaquin Phoenix en el film de Phillips. Joker está teniendo un éxito mundial y ya se la ve como un fenómeno social, en el que no entraré a fondo, aunque no dudo que lo sea y me tomo en serio el que escritores que admiro, por ejemplo Marta Sanz, elogien en ella la captación del “aura” de un malestar contemporáneo plasmado en términos de cine gótico y supergore. Phillips es sin duda un consumado estilista, y la película, sin favorecer ninguna opción estética dominante, posee de manera casi ininterrumpida la fascinación de su trepidante ritmo, de su minucioso reflejo del caos, de la exploración del mal del siglo, que bien puede ser el XXI o los siglos futuros. Porque Joker no es de ciencia ficción, sino un documento en clave de realismo ficcionalizado. Gotham City se parece mucho o está calcada del centro de ciudades populosas que yo he visto en dos o tres continentes, igual de sucias, violentas, atractivas y peligrosas y tan llenas de ruido y furia. Gotham, sus habitantes, tanto los ricos como los pobres, arrastran en sus modales, en sus atuendos y gestos, la enseña de la insanidad, del desequilibrio, de la locura, algo que la Gran Vía madrileña puede ofrecer en una madrugada fría sin necesidad de recurrir a la parábola apocalíptica. Y en ese contexto más hiperrealista que futurista, aparece el Joker de Phoenix, que salta vertiginosamente y se retuerce y canta y ríe y llora con el mismo volumen de voz de algunos locos urbanos de mi calle que viven de pedir limosna. Pero Arthur Fleck, según su propio término, sufre “a condition”, es decir, un trastorno mental. ¿Congénito? ¿Adquirido del mundo que le hizo nacer y le rodea?
Ahí entra la sociología psicológica y salgo yo de la estimación del filme, ya que no encuentro razones, más allá de las viscerales o simpáticas, para valorar en la matanza de unos odiosos chulos del metro la llamada liberadora de la revuelta de clase. ¿Es la muerte en el plató una proclama revolucionaria, una venganza atávica o un gesto más del loco sin cuerda que tan bien cae al público? La vi en un gran cine del centro ocupado en un 90% por jóvenes de la palomita y el gran cono de bebidas gaseosas; unos espectadores que vitorean o al menos sonríen plácidamente ante los excesos del histrión asesino. Los payasos nos han gustado siempre, y cuanto más estrafalarios, mejor; aunque le venga grande y se le caiga a veces al correr, la formalidad del traje clásico y el bombín de Charlot hoy no se comerían una rosca al lado de estos oprimidos que se ponen máscara y cosméticos y salen a matar a sus opresores. Ahora bien, el paisaje es muy reconocible, y de exquisita factura en la superproducción de Todd Phillips: el hospital, el bloque de vecinos amenazador, los callejones sombríos, los luminosos estudios de televisión controlados a corta distancia son los nuestros, como nuestra es la inhumana e injusta sociedad reflejada. La vorágine destructiva que cierra el filme tiene, según algunas hipótesis, el efecto purificador del fuego, que parece lavarnos de suciedad. ¿Y de culpa? ¿Quién y por qué y cuántas veces quemó el gallego colectivo de Lo que arde sus bosques? ¿Será similar en su enigma el desequilibrio de Joker, y su recomposición sanitaria la nuestra? Las preguntas siguen acabada la proyección. El consumado apólogo de Phillips se inspira, naturalmente, en La naranja mecánica y Alguien voló sobre el nido del cuco, dos clásicos del universo descoyuntado y psicótico. Gustándome las tres mucho, pensaba yo al salir del Palacio de la Prensa de Callao, pisando un suelo de escombros de maíz y cartón, en la obra maestra de Rossen Lilith, menos espectacular y más sensible a los desperfectos y las profecías de la locura, y tan vigente hoy como en su lejano estreno de 1964, en tiempos, me parece, precaóticos. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).