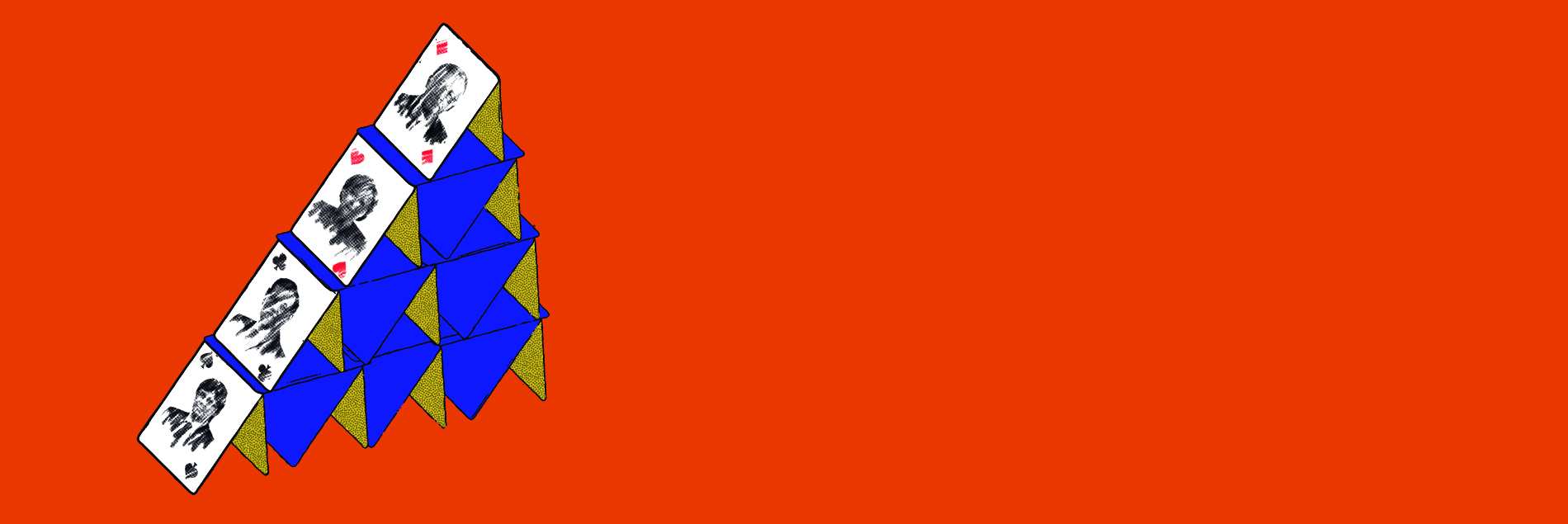A la recién inaugurada Galería de las Colecciones Reales, en Madrid, se puede acceder desde la Plaza de la Armería, el espacio que separa la catedral del Palacio Real. Hay que acercarse hasta un mirador desde el que hay una vista magnífica y que permite comprender la ciudad desde su parte más antigua, omeya: la cornisa se asoma a la vega del río, y si la visita se hace al atardecer todo lo que hay hasta llegar a la sierra bajo el sol parece un mar de árboles, en realidad como una bahía dorada y polvorienta. Parece natural que un museo que expone riquezas acumuladas durante siglos por los reyes se haya instalado aquí, en este rincón donde se han apiñado los poderes históricos porque había buena vista.
También se puede entrar en el museo desde abajo, por la Cuesta de la Vega, que era seguramente el recorrido más divertido que se podía hacer en coche en la ciudad, y no digamos en moto, y que ahora ha perdido un poco de su gracia porque el desvío del tráfico en su parte baja ha interrumpido la simetría de zigzag. Pero a cambio ha quedado abierto este acceso al Campo del Moro, que en los largos años desde que empezaron las obras solo tenía la entrada desde el Paseo de la Virgen del Puerto, un poco a desmano y por eso un poco disuasoria, como si esa inaccesibilidad hiciese las veces de muro que oculta las bellezas del patio.
Algunos dicen que el edificio es feo, un tocho y un pegote, pero yo lo encuentro bonito y bien resuelto, y visto desde el parque resulta una continuación armoniosa con el palacio. Una vez dentro, desde las alargadas ventanas se ven las franjas verticales de campo y de ciudad que veíamos antes desde fuera en su versión apaisada, una graciosa alternancia de aire libre y de hormigón. A las salas de exposición se llega bajando largas rampas. Ese sistema permite algo curioso: hay una pieza gigantesca, un altar de Semana Santa de Ventura Rodríguez y Juan Pascual de Mena, que ocupa varias alturas del edificio y que está colocado de tal forma que podemos ir viendo sus detalles, en dos tramos, a través de las amplias ventanas interiores en las que desembocan las rampas, a medida que bajamos por ellas. Solo al llegar abajo podemos ver la pieza entera, pero después de haber experimentado una rara sensación diacrónica, la desmesura barroca, los dorados, las alas de los ángeles, los muchísimos candelabros, enmarcados o encapsulados en la sobria perspectiva del hormigón (mejor ver, como dicen en los anuncios de las inmobiliarias).
Las salas están dispuestas según las dinastías, y como empiezan por las dos primeras letras del abecedario, A de Austria y B de Borbón, aquí se ve reforzada una sensación de orden y de continuidad, aunque sea azarosa. Lo que hay dentro es más batiburrillo, porque se exponen piezas de toda clase y tamaño, en unos amplios espacios divididos por paneles y a veces por los propios tapices. En uno de esos tapices encuentro el primer detalle que me apela personalmente, como esos objetos que se ocultan en los gabinetes de curiosidades, indistintos entre todo lo demás hasta que nos llaman la atención por motivos que no conocemos. Es el ojo de un caballo. Mira hacia atrás mientras participa en la comitiva que entra con Carlos V en Barcelona, en abril de 1535. Es un detalle lleno de vida y para mí funciona como centro de todo el tapiz, en el que ahora empiezo a distinguir multitud de detalles que la primera percepción ha iluminado. Otra cosa que encuentro fascinante es una serie de pequeños cuadritos, el políptico de Isabel la Católica de Juan de Flandes, que ilustran con vivísimos colores escenas de la vida de Cristo. Son muy graciosos y en vivo no tienen nada que ver con los colores con que aparecen en la web del museo. Hay piezas más modestas, pero el contraste de valor, tamaños y funciones es una de las gracias de las colecciones en general. Por ejemplo qué bonito un lirio pintado por Durero, qué japonés, y también un poco japonés el sencillo murciélago con las alas abiertas pintado por un seguidor suyo y que está en la misma vitrina.
Cómo no quedarse un buen rato mirando el cartón preparatorio para un tapiz, de Michael Coxcie, que representa la entrada de los animales en el arca de Noé, que dirige la operación un poco apartado. Hay un tapiz correspondiente en el Museo de Historia del Arte de Viena, según leo en la cartela, y este cartón está ahora aquí no porque lo encargase Carlos V sino porque Alfonso XIII se lo compró a un anticuario alemán en 1930. He aquí un dato revelador de algo: las colecciones no solo representan los estratos históricos, sino que el hecho de estar amasándolas nos permite acceder a esos estratos desde años posteriores. ¿Debería estar este cartón en la zona de las cosas de Alfonso XIII? Ponerla en la zona de los Austrias, aunque ni Carlos V ni Felipe II llegasen a verlo, nos recuerda que los tesoros se pueden exponer según muchos criterios. Lo inabarcable del mundo, que es quizá el motto de toda colección. Un ejemplo parecido que también se expone es un reloj-candil que sí había pertenecido a Felipe II y que después de perderse acabó en manos de Alfonso XIII, otra vez, que lo recibió como regalo de un embajador de Alemania, que lo había encontrado en Fráncfort. Pero volviendo más atrás, al arca de Noé, los animales son simpatiquísimos, e incluso hay una pareja de unicornios, y de pronto nos llama la atención cómo los pájaros que acuden desde el aire prefiguran asombrosamente los que cuatrocientos años más tarde pintaría, y no muy lejos de Flandes, M. C. Escher.
Todavía en la sección Habsburgo me entretengo en dos cuadros que cuelgan juntos y que representan, respectivamente, una fiesta en el bosque de Soignes y el intercambio de las princesas de España y Francia en el río Bidasoa. En ellos aparecen multitudes, son como dondestáwallys y te podrías quedar horas fijándote en las expresiones de las caritas mientras te sorprendes de que lugares por los que aún se puede pasear hayan sido alguna vez escenarios de celebraciones tan excesivas, con sus barcazas, baldaquinos y colgaduras y su dispersión de los asistentes hacia sus casas al caer la tarde.
Y bueno, claro, están el apabullante caballo blanco de Velázquez, colocado muy teatralmente, que parece emanar luz propia en esta sala de tenue iluminación, y el San Miguel de La Roldana, que asombra que tenga trescientos años, tan valenciano.
Después de lo austríaco, el paso a los Borbones tiene algo demasiado mullidito. Unos son la línea recta y otros las redondeces, y hasta la A y la B de sus nombres lo indican. Es la sensación general hasta que te acostumbras a los nuevos tonos. Aquí sigue habiendo objetos de todo tipo. Curiosamente, me llama más la atención un muestrario de mármoles que el fastuoso tabernáculo en miniatura hecho con ellos, quizá porque nos deja asomarnos a una vida más cotidiana. Hay cuadros muy interesantes, pero detengámonos en El Padre Eterno, de Mengs, que colgaba en el dormitorio de Carlos III, por su impresionante efecto frontal. Me parece alucinante tenerlo en un dormitorio. Claramente buscaba apabullar un adorno de mesa, pero para una mesa de diez metros, también de mármol, bronce y madera, dispuesto como una explanada con arcadas y que narra escenas de la historia de España. Hace pensar en una casa de muñecas y no es la única de las piezas que tiene un extraño aire infantil. La combinación de goyas y artilugios como un quirogimnasio para que los pianistas ejercitasen los dedos, y de biombos chinos y espejos donde ahora nos reflejamos todos, deja una sensación como de domesticidad disparatada, como si nos fuesen diciendo “y aquí tenemos esto, y esto, y esto otro”, así hasta llegar a la era de la reproducción mecánica en la sección correspondiente a Victoria Eugenia y Alfonso XIII, de quienes nos llegan unos libritos, pocos pero que me gustó mucho ver, como una edición de Orgullo y prejuicio de 1901, o una de Peter Pan, de Robinson Crusoe, de Las mil y una noches y hasta un tomo titulado The wonder book of animals con un san bernardo en la cubierta, y algunas curiosidades sueltas como sendas cartas manuscritas de Puccini y Unamuno pidiendo a la Oficina de la Guerra Europea la intercesión por unos familiares suyos. Y por último, en un lateral de la sala dedicada a los carruajes, entre el mercedes de seis ruedas de Franco y las carrozas deslumbrantes de las que bajarían los reyes como personajes de cuento, qué bonito y evocador un pequeño trineo ruso para niños, dorado y verde y con la forma de un dragón, con su expresión alucinada, como de recién rescatado después de décadas arrumbado en un desván. ~