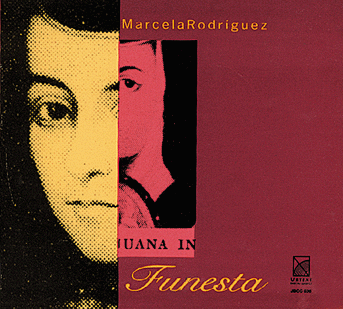Espulgando ocioso entre mis papeles, hallé unas notas de un viaje a San Petersburgo y Moscú. No pude evitar leerlo con esa resignación, dolorosa a veces, con que releemos lo que hace mucho escribimos. No obstante decido darlo a la estampa, más como crónica de cierta experiencia de lo ajeno y distante que otra cosa.
Llueve un poco. Hace calor. Estoy en una dacha, casa de campo rusa, cerca de Mockba, como escriben en cirílico la voz Moscú. Acabo de comer una especie de pan con queso blanco, horneado en casa, que puede refrescarse con crema fría, muy buena, llamada aquí smetana, como el famoso músico, autor de El Moldava.
Tamara, la mamá, esposa de Lev Nicolaiev, el papá, quien nos aloja en su departamento de Moscú con esa generosidad envolvente que los rusos saben dar sin cálculos ni reservas. La mamá, pequeña, bonita, con ojos de azul tan claro que son casi traslúcidos, es inspirada e infatigable cocinera. Y una notable baleboste, como decía mi suegra, voz yidish que dice “ama de casa”, o quizá “perfecta casada”. Tamara y Lev tienen dos hijas, madres jóvenes, solteras ambas, con un hijo varón por cabeza en admirable y afortunada simultaneidad fraternal.
La familia de Lev, productor de documentales científicos, está tan nucleada y coordinada como puede estarlo la más latina familia mexicana. No alcanzo a percibir si esta cohesión familiar que así se perfila es aquí anormal u ordinaria.
Lo cierto es que se aprecia que la vida en Rusia es muy dura, por lo de siempre: los sueldos bajísimos, altos los precios y la propaganda espolea el consumo, incesantemente, en tanto que el trabajo no abunda. Esto recuerda a México y también la injusticia cruel que señorea por todos lados: lo justo, como en México, es el derecho del más fuerte, es decir, del más listo o, más indignante aún, del mejor conectado. Y así ves circular veloces, impunes y pesados los grandes coches negros, llamados aquí focas, de los plutócratas que parten el pastel en la Rusia capitalista de hoy. Porque tanto Rusia como México auspician ese fenómeno repulsivo que podríamos llamar “millonario súbito”, aquel que ayer era un don nadie más o menos en la calle y hoy cuenta en dólares los millones de su tesoro.
Pero supongo que Rusia, de todas maneras, está comparativamente mejor que antes. Antes, antes, digo. Rusia, como sabemos, es país que ha llegado al fondo último del sufrimiento. Desde que padeció la celosa torpeza de los autócratas decimonónicos todo sufrimiento fue ahí desmesurado: el servicio militar obligatorio, por ejemplo, bajo los zares tenía veinticinco años de duración (luego, en un arrebato de generosidad, se redujo a seis años, seis años de esa sujeción en plena juventud). Después, los días tremebundos e inciertos de la Revolución con sus esperanzas y desgarramientos; y luego la sombra atroz del estalinismo cubrió el país.
“Soltamos cisnes y la estepa nos devolvió lo horrible”, escribió el poeta.
Sigue la guerra más enconada y titánica que ha presenciado la historia, en la que los soviéticos le partieron el espinazo a la bestia nazi. “Si los rusos conocieran el arte de la guerra, ya se habrían rendido”, aseguraban los generales alemanes, pero no, ya desde el viejo Tolstói se desconfiaba en Rusia de la guerra como arte o ciencia. En La guerra y la paz, el gran Kutúzov, vencedor de Napoleón, aburrido, se queda dormido cuando se discuten las estrategias, y por eso, en parte, acaba por ganar la guerra.
Y después de la guerra, más Stalin. Luego el desmoronamiento. Pero, ciertamente, no de todo. Del esfuerzo constructor algo quedó en pie. No es posible comparar la pobreza rusa con la miseria mexicana, que es –recuerdo lo que todos sabemos– marginación en todos los sentidos, educativo, sanitario, social… y, claro, también económico. El proletariado ruso no ve solo telenovelas o lucha libre, como el mexicano, sino que asiste al mejor ballet, ópera, teatro, a recitales de poesía, tan rusos, y no digo nada de los libros, que son abundantes y muy baratos. La miseria educativa y cultural en México, en cambio, va –como sabemos– filtrándose, permeando lentamente a otras capas sociales, y es una de nuestras mayores amenazas; a ella responde en gran medida que haya crecido como marea que sube la criminalidad, por ejemplo.
De seguro, por consideraciones así tenemos que admitir que el estalinismo, que mandó al paredón o a Siberia a tantos creadores, produjo altísimos poetas, preclaros cuentistas, como Varlam Shalámov, autor de los impávidos Relatos de Kolymá, y profundos novelistas.
Debe haber sido tremendo, insoportable, cuando la incertidumbre de los tiempos de Stalin alcanzaba trágica e incomprensiblemente a familias como la de Lev, cuando, como dice el poema de Anna Ajmátova:
Entonces tú decías, con sonrisa extraña:
“¿A quién estarán llevándose por la escalera?” ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.