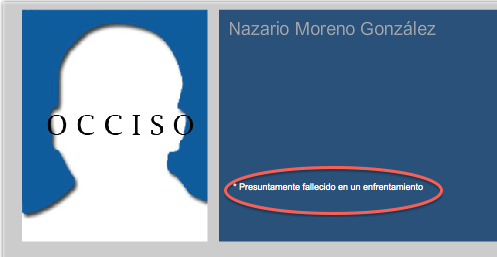Empiezo con una simplificación deliberada: la política pública relacionada con los libros –o mejor, con todas las formas de lectura– debe también ser una política industrial. No solo eso, desde luego, porque los libros son mucho más que mercancías emanadas de una fábrica y porque la acción gubernamental incide a lo largo de toda la sinuosa línea que va de la mano que escribe a la pupila que lee, con programas de formación de lectores, de estímulo a la creación, de acceso a la palabra escrita, pero por cuestiones de espacio quiero concentrarme en algunos asuntos pendientes o no explorados que caen en esta muy acotada órbita. Desde hace décadas, la idea de que el gobierno puede intervenir para que florezcan ciertas actividades productivas está, en el mejor de los casos, restringida a un puñadito de estas –como la muy cacareada pero ajena maquila aeroespacial o la contaminante fabricación de autopartes– o, en el peor, considerada un anatema: el mantra de que la mejor política industrial es la ausencia de política industrial es dañino e irresponsable. Esa intervención ha de identificar de entrada las “fallas de mercado”, es decir aquello que impide que funcione adecuadamente el sistema de oferta y demanda –y tales fallas son consustanciales al ámbito cultural–, y luego concertar esfuerzos del gobierno y los actores privados para que prospere determinado sector; desde luego, qué se entienda por prosperidad es una discusión clave.
Cuatro verbos deben conjugarse recurrentemente en una política pública que aspire a fortalecer un mercado: regular, estimular, informar y capacitar. Los próximos responsables de esas políticas en asuntos editoriales deberán echar mano de herramientas jurídicas como la amorfa Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, cuya intención principal –que la oferta de libros mejore en cuanto a precios, facilidad de acceso y diversidad– se ha desvirtuado por completo. También de instrumentos como los que despliegan Bancomext o ProMéxico, toda vez que estamos en condiciones –geográficas, profesionales– de ser un polo exportador, tanto de obras creadas en español como de traducciones, con las editoriales de capital mexicano como punto de apoyo para esa palanca. Y ojalá puedan echarse a andar, de la mano de alguna institución académica, los programas de capacitación que necesitan editores y libreros para subir un peldaño en la escalera de la profesionalización. Por la tiranía del espacio, me autolimitaré en el que me queda a algunas formas de estímulo hacendario.
El brazo fiscal, con su largo alcance y su puño firme, puede emplearse de maneras imaginativas para favorecer el acceso a los libros y su consumo. Planteo tres ideas para el entorno impositivo, todas con efectos multiplicadores que podrían más que compensar la merma en la recaudación, amén de que abarcaría a un enorme número de actores. Empecemos con el IVA, gravamen que no se aplica en la venta de libros, tal como pasa en la de alimentos y medicinas, acaso porque aquellos también son nutritivos y curativos. Tanto editores como libreros pagan IVA en su operación –por ejemplo, al usar el servicio telefónico o al adquirir equipo informático–, pero no lo cobran a sus clientes; el productor de libros está en el régimen de “tasa cero”, por lo que puede “compensar” ese impuesto contra otras obligaciones fiscales –se aplica a algún otro impuesto el exceso de IVA ya pagado–, pero gracias a los retruécanos hacendarios de nuestro país la venta efectuada por el librero está exenta de IVA, por lo que ese gravamen se transforma en un costo, improductivo e inicuo, que hace aún más riesgosa su actividad. Desde hace ya algunos años los libreros organizados de México han demandado que se modifique ese régimen, no tanto para incrementar sus utilidades como para favorecer la apertura de sucursales y el surgimiento de nuevas librerías, que, conviene recordarlo, son más que intermediarios en el comercio libresco: seleccionando y desplegando con imaginación su oferta, son generadoras de diversidad y deberían ser el mejor punto de contacto con el público lector. Según un reciente estudio de la Asociación de Librerías de México, las arcas nacionales dejarían de recibir unos 140 millones de pesos de IVA, aunque al volverse más rentables las librerías contribuirían con 42 millones adicionales mediante el impuesto sobre la renta.
Una segunda ruta pasa por la deducibilidad de las compras de libros impresos o electrónicos que hacemos tú y yo, amigo lector. Más de un argumento de la justificación que hizo el presidente Felipe Calderón, en 2011, al volver deducibles las colegiaturas (hasta cierto monto, dependiendo del nivel educativo), podría aplicarse para la compra de libros en general y no solo aquellos relacionados con la actividad profesional, si es que uno la tiene. El Ejecutivo consideró entonces “que la educación es parte fundamental para lograr los objetivos de desarrollo, modernización y progreso de nuestro país”, frase que se sostiene y quizás incluso se enriquece sustituyendo lectura ahí donde dice educación; aunque estímulos fiscales como este pueden ser regresivos –se benefician más quienes menos lo necesitan y quienes están plenamente instalados en la economía formal–, considerar la lectura como una actividad estratégica puede contribuir a que los libros recuperen el aprecio social que ha venido erosionándose.
Concluyo proponiendo una medida anómala que, de funcionar, resultaría en una carambola a más de tres bandas: el pago en especie para los editores de libros. Desde finales de los años cincuenta, los artistas plásticos pueden pagar el impuesto sobre la renta derivado de la venta de sus obras entregando al Estado piezas semejantes a las enajenadas, con las que se ha formado un rico acervo custodiado por la propia Secretaría de Hacienda. Algo semejante podría hacerse con quienes producen libros, con la diferencia notable de que los ejemplares empleados como pago tendrían una salida natural, nunca suficientemente atendida: la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Lo ideal es que solo se aceptaran novedades, lo que revitalizaría los acervos a que tendría acceso la población, para lo cual tendrían que ponerse algunas restricciones: por ejemplo, que se haya cumplido el depósito legal –lo que contribuiría a que la Biblioteca Nacional cumpliera su misión de reunir el patrimonio bibliográfico–, que los títulos estén registrados en las bases de datos que controla la Secretaría de Cultura (librosmexico.mx), que estén en el periodo de vigencia del precio único, o sea que sean recientes y no “clavos” que hayan acumulado polvo en el almacén del editor.
Hagamos algunas cuentas alegres para medir el impacto de un programa como este. Según los datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), siempre retrasados e incompletos, el conjunto de los editores nacionales tuvo ingresos por unos 10 mil millones de pesos en 2016, fruto de vender casi 137.5 millones de ejemplares. No se sabe cuál es el porcentaje de utilidad de nuestra industria; propongo considerar 6% (es poco menos de la mitad de lo que, en promedio, reportan como utilidad las empresas de la lista de las quinientas de Expansión). Con una tasa de 30% de isr, la contribución de la industria editorial mexicana debe rondar los 180 millones de pesos (10,000 × 6% × 30%), que sería el monto máximo a aplicar en este esquema; usando los mismos porcentajes para el número de ejemplares, podemos hablar de casi 2.5 millones, que son más del triple de los poco más de 800 mil volúmenes que en 2017 recibieron las 7,427 bibliotecas públicas. Dice la Caniem que en 2016 hubo 5,795 primeras y nuevas ediciones, por lo que un cálculo elemental diría que podrían recibirse poco más de cuatrocientos ejemplares por título (2.4 millones de ejemplares entre 5,795 títulos); seamos más realistas y concentremos la atención, con todo lo inequitativo del caso, solo en las 239 principales bibliotecas de la red: 31 centrales estatales y dieciséis de las alcaldías de la Ciudad de México, la Biblioteca de México y la Vasconcelos, ciento noventa bibliotecas regionales. Un programa de pago en especie para los editores mexicanos permitiría tener abastecidas con libros recientes el bloque más sólido de las bibliotecas públicas.
Hay muchas palancas, de naturaleza muy diversa, para hacer que los libros se muevan en nuestro país. Falta la mano que las empuñe y aplique la fuerza suficiente. ~