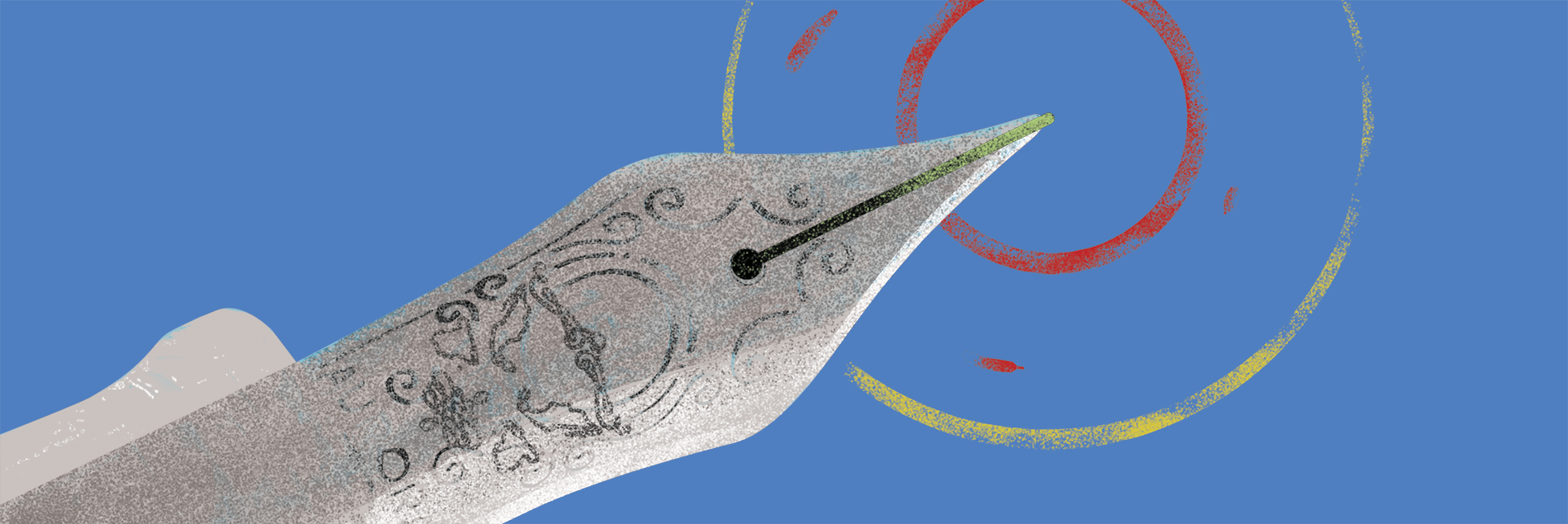a la memoria de Plácido Arango
Para un historiador mexicano que tiene tantos vínculos de afecto con España, recibir el Premio de Historia Órdenes Españolas en este año conlleva, además de un altísimo honor, la responsabilidad de recordar el quinto centenario de la conquista de México. La asumo porque creo en la honda significación de esa historia. Pero, justamente porque creo en ella, no me circunscribiré a los hechos de guerra que culminaron en la caída de México-Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, sino a los cinco siglos que los sucedieron. Así, la historia puede reafirmar la concordia que impera, desde hace mucho tiempo, entre los pueblos de México y España.
Conmemorar es hacer memoria juntos. Quisiera entonces comenzar por recordar a la gran civilización conquistada. Cubría una inmensa superficie en cuyas urbes magníficas convergían los más diversos oficios y las artes más refinadas. Aquel orden garantizaba el abasto de agua, víveres y materias primas, y contaba con una extensiva y minuciosa organización de la fuerza de trabajo. Había valores éticos y estéticos en esas naciones, y había también, aunque incomprensible para nosotros, una religión que daba sentido a sus vidas. No era la arcadia que pinta la historiografía indigenista, pero tampoco el infierno de su contraparte hispanista. Era un continente perdido en la geografía y la historia, una zona no solo remota sino ajena a Europa, África y Asia, que llevaban siglos de conocerse. Quizás en esa condición insular estuvo el origen de su tragedia, que no terminó con la derrota de los mexicas y los reinos circundantes. El benemérito franciscano fray Toribio de Benavente –a quien los indios, que lo veneraban, apodaron Motolinía, “el pobrecito”– incluyó las encomiendas, tributos y la temporal esclavización de los indios entre las diez plagas que los afligieron en las primeras décadas posteriores a la conquista además de las diversas epidemias que, solo ahora, por sufrirlas en carne propia, tenemos la posibilidad de imaginar.
Estos, me parece, son hechos incontrovertibles, pero la historia no es un tribunal, y el deber del historiador –sobre todo ante un drama a tal grado remoto– no es juzgar sino ante todo documentar, explicar y comprender. En el primer ámbito, el avance ha sido continuo y notable. A las fuentes originales, tanto españolas (cartas, crónicas, historias) como indígenas (pictografías, anales, mapas, documentación legal o cotidiana), se fueron sumando hallazgos, ediciones críticas, interpretaciones novedosas. En mi libro La presencia del pasado intenté poner en paralelo la genealogía biográfica de la historiografía española (desde las Cartas de Cortés y las historias de Francisco López de Gómara y Bernal Díaz del Castillo hasta la obra de Antonio de Solís) con la genealogía historiográfica que recoge la vida y “visión de los vencidos”, como la llamó el maestro Miguel León-Portilla. Esta última genealogía comienza inmediatamente después de la conquista y en ella se hermanan cronistas indígenas, frailes españoles, científicos criollos, sabios europeos, historiadores novohispanos y mexicanos: Domingo de San Antón Chimalpáhin, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Bernardino de Sahagún, Diego Durán, Jerónimo de Mendieta, Juan de Torquemada, Carlos de Sigüenza y Góngora, Lorenzo Boturini, Francisco Javier Clavijero, Carlos María de Bustamante, José Fernando Ramírez, Ángel María Garibay y el propio Miguel León-Portilla. Todos ellos nos han dado un vislumbre de aquella civilización cuyos registros históricos y culturales habían sido, en buena medida, destruidos.
No menos notable ha sido el progreso en la tarea de trazar las causas de los hechos. Nadie abraza ya la explicación providencialista de los vencedores o la fatalista que se atribuye a los vencidos. Gracias a la obra extraordinaria de Hugh Thomas conocemos mejor el perfil de los compañeros de Cortés y podemos ponderar factores determinantes en el desenlace, como los contrastes en la tecnología y hasta la concepción misma de la guerra. Una reciente escuela de interpretación ha hecho hincapié en la constelación de pueblos indígenas, no solo como aliados de los conquistadores (que lo fueron, decisivos) sino como conquistadores ellos mismos, como agentes de su propio destino.
Algunos historiadores pensamos que tan importante como discurrir las causas de los hechos es acercarnos a su sentido. Y es ahí, en la comprensión, donde persiste el mayor enigma. ¿Qué leyeron uno en el otro, Moctezuma y Cortés? ¿Cómo interpretar la aparente pasividad de Moctezuma? ¿Cómo entender el ímpetu histórico de Cortés? ¿Qué papel jugó doña Marina, la famosa Malinche, que traducía de un idioma a otro esas lecturas distantes? La gran biografía de Hernán Cortés escrita por José Luis Martínez nos acerca al Cortés histórico, no al mitológico. Pero la perplejidad no cede. Por eso los historiadores debemos convocar a los poetas. Ellos comprenden mejor.
Hace exactamente un siglo, año del cuarto centenario que sería también el de su prematura muerte, Ramón López Velarde, uno de los más eminentes poetas mexicanos, invocaba en un célebre poema a Cuauhtémoc, el último y valeroso emperador mexica, con estas palabras:
Joven abuelo, escúchame loarte,
único héroe a la altura del arte.
El poema, titulado “La suave Patria”, alude al sufrimiento de Cuauhtémoc y de su pueblo con imágenes que resumen volúmenes de información: se refiere al “azoro de sus crías”, al “sollozar de sus mitologías”. Pero enseguida, hablando al héroe, introduce unas líneas, luminosas como un amanecer:
Anacrónicamente, absurdamente,
a tu nopal inclínase el rosal;
al idioma del blanco, tú lo imantas
y es surtidor de católica fuente
que de responsos llena el victorial
zócalo de cenizas de tus plantas.
Las tres imágenes –la flor europea saludando a la planta americana, el canto náhuatl que enriquece a la lengua española, la tortura de aquel tlatoani como una prefiguración cristiana– anticipan la visión del precioso ensayo titulado “Novedad de la Patria” en el que López Velarde define a la patria mexicana en seis palabras que doblan la página de la conquista y abren la página de nuestra historia compartida:
Castellana y morisca, rayada de azteca
¿Qué fue Nueva España y qué ha sido México? Un crisol. No un mosaico ni una tela desgarrada: un crisol. Una construcción cultural que, como las catedrales, llevó siglos edificar. Si entendemos la cultura como un conjunto de valores, podemos confirmar que aquellas culturas enfrentadas no eran tan distintas. Mi maestro Luis González y González decía que el “linaje de la cultura mexicana” es una mezcla de esos valores, en la que a menudo los conquistadores resultaron conquistados y los conquistados, conquistadores.
Pueblos estoicos de la guerra y la fe, en ambos descollaban los artistas en campos similares: escultura, pintura, orfebrería, poesía, urbanismo. Junto a esas secretas convergencias, una nueva cultura comenzó a forjarse de la manera más natural, por la vía de los sentidos y el amor. Así nació el mestizaje, que algunos niegan, demeritan o relativizan, y que sin duda no fue el mismo en todo el territorio, pero que yo considero el mejor legado de Nueva España a México. Su realidad es evidente en la vida cotidiana. En la dieta, predominó la influencia indígena; en la medicina y la herbolaria, confluyeron ambas culturas; y en la lengua, a despecho del predominio del español, idioma en el cual los mexicanos escriben poesía desde antes del Siglo de Oro, la babel de lenguas indígenas sobrevivió e impregnó al castellano con una variedad de mexicanismos, tonalidades, acentos.
En el plano intelectual y moral, el mestizaje es deudor de las nociones de libertad natural e igualdad cristiana que –como lo explicó don Silvio Zavala y más recientemente, de manera insuperable, John H. Elliott– distinguen la conquista española, sobre todo en México, de otras conquistas transatlánticas. En esas nociones cardinales se fincaron las leyes y las instituciones novohispanas, desde el Hospital de Jesús fundado por Cortés después de la conquista (y que aún subsiste) hasta los Juzgados de Indios que operaron hasta principios del siglo XIX. En esa historia moral que unió a españoles y mexicanos, hubo otros héroes “a la altura del arte”: los padres fundadores de la evangelización mexicana, arraigada sobre todo en la mujer. Me conmueve recordar aquí al menos a uno de ellos: Vasco de Quiroga, “Tata Vasco” como lo llamaban los indios de su tiempo y lo siguen llamando ahora. Aquel juez de la Real Audiencia de México fundó junto al lago de Pátzcuaro, en el occidente del país, la única utopía inspirada en Tomás Moro que resultó exitosa, tan exitosa que sigue ahí, maltrecha, acosada pero viva, a casi quinientos años de su fundación.
Pero ningún prodigio del crisol mexicano se compara con la Virgen de Guadalupe, cuya creación, humana o divina, estudiaron admirablemente Joaquín García Icazbalceta, Edmundo O’Gorman y David Brading. Un liberal jacobino del siglo XIX, Ignacio Manuel Altamirano, indígena puro y gran editor, escribió: “tratándose de la virgen de Guadalupe, todos los partidos están acordes y en último extremo, en los casos desesperados, el culto a la Virgen mexicana es el único vínculo que los une”. Solo ahora, en el convulsionado México de nuestro tiempo, ese vínculo parece debilitarse, pero no se romperá. Así de extraordinaria ha sido su pervivencia.
Estos, me parece, son también hechos incontrovertibles de nuestra historia compartida. El crisol se hizo más creativo en la etapa barroca, esa larga y serena “siesta colonial” que erigió joyas arquitectónicas y labró retablos deslumbrantes, que construyó puentes, puertos, escuelas y ciudades, que inventó la cornucopia de la cocina mexicana e incorporó en su cultura muchos elementos del Lejano Oriente desde donde llegaba la Nao de China, convirtiendo a Nueva España en el centro de la primera globalización. Esa fue su gloria, pero es claro también que Nueva España, siguiendo la pauta de la metrópolis, vivía un tanto en los márgenes de un entorno europeo orientado hacia la racionalidad científica y la libertad de conciencia, una mentalidad a la que el espíritu más alto que produjo Nueva España, sor Juana Inés de la Cruz, accedió en su poema Primero sueño. Octavio Paz, en su magistral biografía, vio en ella el emblema de la tensión específica de México, que fue también la del propio Paz: ambos vivieron y escribieron entre la nostálgica comunión del pasado virreinal y el llamado inaplazable del futuro liberal.
Ese futuro tocó a la puerta en el breve siglo de las luces, período expansivo y floreciente para algunos, empobrecedor (como vio Humboldt) para otros, cuyas reformas, como se sabe, incidieron en nuestra guerra de independencia cuya consumación en 1821 pareció el momento propicio para que el tronco español y la rama mexicana se reconocieran como entidades libres, autónomas y fraternas. Ocurrió muy tardíamente, y en México la querella continuó, ya no con España sino con el legado de España en las entrañas de México.
Una vez más, unos versos de López Velarde resumen la historia del siglo XIX, siglo de caudillos y de luchas fratricidas, tan similares a las españolas:
Católicos de Pedro el Ermitaño
y jacobinos de época terciaria.
(Y se odian los unos a los otros
con buena fe.)
Ese odio les impidió dialogar. Y el efecto de esa discordia sobre el conocimiento histórico fue desastroso no solo porque ambos bandos –el liberal y el conservador– tendieron a olvidar el pasado indígena sino porque unos y otros usaban la historia como instrumento de poder, no de saber. Toda la explicación del bando conservador consistía en culpar de los males de la nación a las modas de un siglo sin fe. Y toda la explicación del bando liberal (admirable, por otros motivos) se reducía a culpar a la conquista y la etapa virreinal de los males de la nueva nación. Pero siempre hubo historiadores que afanosamente trabajaron en rescatar el cuerpo documental de los siglos anteriores, prehispánicos y virreinales, y escribieron obras que son ejemplo de equilibrio y honradez.
Y, por fortuna, no todo fue discordia en el siglo XIX En la invasión de potencias europeas a México del año 1861, el general Juan Prim, que comandaba la flota española, decidió retirar a sus tropas. Y a fin de siglo, al estallar la Guerra del 98, España descubrió que no estaba sola. A su defensa salieron las voces hispano- americanas, como la de Rubén Darío que advirtió a Theodore Roosevelt con palabras que resonarían durante todo el siglo XX:
Tened cuidado. ¡Vive la América española!
Hay mil cachorros sueltos del León Español.
Y en México, el historiador y educador liberal Justo Sierra recibió en 1910 a su par, don Rafael Altamira, para sellar la definitiva reconciliación: el tronco unido a la rama, la rama al tronco.
La Revolución mexicana, con su natural impulso indigenista, reabrió las viejas heridas. Diego Rivera plasmó una visión idílica del mundo prehispánico y un Cortés deforme y sifilítico. La floración cromática de esos murales ocultaba su daltonismo ideológico. Pero ni siquiera Rivera, en sus pinturas, pudo negar la labor de los misioneros. Y muy pronto, la Guerra Civil española extrajo lo mejor de la reserva moral mexicana y la orientó, una vez más, como en el 98, hacia España.
Quienes nos dedicamos al cultivo de las humanidades somos deudores de los maestros del exilio español. En esta historia que nos une, quiero compartir un dato poco conocido. Aquel exilio no fue obra del azar. Alguien tuvo la idea. Alguien, en fecha temprana, instó al presidente Lázaro Cárdenas a invitar a México a un “puñado de españoles de primera fila, valores científicos, literarios, artísticos y, por añadidura, de ejemplar calidad moral”. Hace cuarenta años, al escribir la biografía de mi maestro Daniel Cosío Villegas, descubrí que ese alguien había sido él. Me emociona recordarlo. Historiador liberal, ensayista de temas latinoamericanos, crítico del poder, don Daniel, como le decíamos, fue el creador del Fondo de Cultura Económica y el fundador de la Casa de España en México, que se convirtió en El Colegio de México. Por el puente que tendió llegaron historiadores, filósofos, sociólogos, juristas, escritores, musicólogos, antropólogos, editores, traductores, poetas, novelistas, cineastas, guionistas, artistas, científicos, médicos. En esa Casa de España en México, los recibió Alfonso Reyes, quien tanto debe a la tertulia literaria de Madrid, a quien tanto deben los estudios gongorinos. En esa Casa de España en México, don Silvio Zavala dio comienzo al estudio profesional de la conquista y el período virreinal. Su esfuerzo fue paralelo al de grandes hispanistas estadounidenses y franceses de su generación (Woodrow Borah, Howard Cline, Robert Ricard, François Chevalier), y la obra de todos ellos encontró eco en generaciones de historiadores mexicanos y españoles que enriquecen, hasta nuestros días, el conocimiento de aquellos tres siglos fundacionales.
Es imposible cerrar los ojos a la huella de México en España y a la huella de España en México. Y no solo en la cultura. Generación tras generación, oleadas de jóvenes asturianos, gallegos, catalanes, andaluces, vascos, españoles de todas las regiones, llegaban a “hacer la América” y fundaron empresas de toda índole, que perduran y florecen. Y hace poco menos de cincuenta años, quienes soñábamos con la posibilidad de implantar en México una democracia sin adjetivos vimos a España como nuestro ejemplo e inspiración.
Todos los historiadores que aparecen en mi apresurado mural biográfico son los verdaderos recipiendarios de este Premio de Historia Órdenes Españolas. Por eso los he evocado. Mis modestas incursiones en la historia de la conquista y los tiempos virreinales son escolios a esa obra colectiva. Mis obras históricas y biográficas sobre la cultura, el poder y las ideas en los siglos XIX y XX en México, fueron inspiradas por mis maestros. El vivo interés –y la angustia– que me provoca el destino de Iberoamérica es deber que ellos me encomendaron. Mis ensayos aspiran a que en esa patria grande, igual que en España, imperen la democracia, la ley y la libertad sobre los fanatismos de la identidad. Los puentes culturales y literarios que he querido tender con España, mi revista y mis escritos, son solo una pequeña réplica de los que ellos tendieron.
Hago votos para que siempre, por sobre los designios del poder, impere la vocación del saber. Que nunca más el odio impida el diálogo. Así la historia podrá cumplir con su más alta misión, la de ser camino de comprensión y de concordia. ~
____________________
Pronunciado en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.