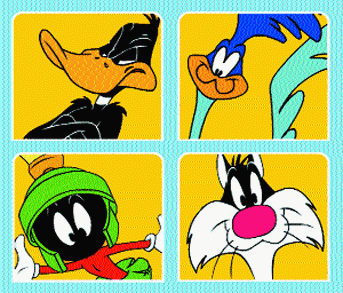Mucha gente cree que la inteligencia es hermana siamesa de la neurosis, porque sus arduos trabajos generan conflictos psicológicos equiparables a las lesiones físicas de los atletas. Nadie podría sostener, en cambio, que la neurosis conlleva forzosamente un alto grado de inteligencia, pues millones de neuróticos imbéciles lo desmienten a diario. La popular creencia en el matrimonio del intelecto con la neurosis descansa, pues, en un sofisma fácil de refutar, pero de cualquier modo tiende a revestir de prestigio los trastornos mentales de los genios atormentados y crea en el público la impresión de que su incapacidad para la vida práctica, o para la vida a secas, es un mal necesario: el precio que la naturaleza cobra a los iluminados, a cambio de concederles una intuición prodigiosa.
La posibilidad de ingresar a una exclusiva secta de locos tocados por el fuego divino seduce a muchos escritores novicios, sobre todo a los poetas, pues si bien es difícil alcanzar la inspiración arrebatada de Rimbaud, con tres mezcales encima cualquiera se siente capaz de lograrlo. Cuando era joven yo también creía que la salud mental era una baratija sobrevalorada por la gente común. Apoyado en la autoridad de Blake, Nietzsche y Baudelaire, pensaba que nadie puede conocer a fondo su alma, ni las ajenas, sin entrever los abismos de la locura. Debía, por lo tanto, exacerbar mi desorden psíquico al máximo, aunque me muriera de congestión etílica a los treinta años. Pasar de una fuerte catarsis a otra era mi ideal de vida y nada me repugnaba tanto como la idea de “sentar cabeza”. Nadie vence del todo a sus demonios (cuando mucho podemos neutralizarlos) pero después de golpearme contra muchas paredes llegué a entender que la capacidad de comunicar ideas o emociones, o de ver más allá de las apariencias, no es un subproducto de la neurosis sino una victoria sobre ella.
En una reciente charla con el pionero mexicano de la terapia conductual cognitiva, le dije que me encantaría estar escondido detrás de un biombo mientras él escucha a sus pacientes, para satisfacer mi voyerismo psicológico, insaciable como el de todos los escritores. “Te aburrirías mucho –me advirtió–, no hay nada más repetitivo y monótono que la neurosis.” Su respuesta me recordó el balde de agua helada que recibí en mi primera terapia, cuando el psiquiatra, después de escuchar mi largo repertorio de culpas, traumas, angustias y complejos, que yo creía único en el mundo, me hizo notar que la contrahechura de mi carácter no tenía nada de excepcional. Era yo un neurótico del montón, no la exótica planta de invernadero que creía haber cultivado en décadas de bohemia autodestructiva. Todos los escritores deben a la parte sana de su carácter (curiosidad, empatía, ingenio, espíritu lúdico) la pequeña cuota de singularidad que les ha correspondido en la vida, pero si su vocación de sufrimiento prevaleciera sobre lo que Freud llamaba “el principio del placer”, jamás podrían objetivarla en una obra legible. La neurosis paraliza la voluntad, embota el entendimiento, adultera las emociones y, por desgracia, engloba a la mayoría de sus víctimas en un cuadro clínico bastante ordinario. Entre la neurosis y la inteligencia existe una enemistad profunda porque nadie busca racionalmente su propia ruina. Otras fuerzas nos empujan a esa trágica elección. Su enigmático poder intriga a todos los escritores, pero solo puede retratarlas con acierto quien las observa desde un reducto distanciado y lúcido. De lo contrario, ni siquiera podría manipular ese material radioactivo.
Compartimos con millones de seres los componentes neuróticos del carácter: sin embargo, nada nos parece tan personal como ellos. Tal vez el orgullo desempeñe un papel importante en ese autoengaño. Nos encariñamos tanto con nuestro ego martirizado que uno se siente casi desvalido al dejar de compadecerlo. Detrás de ese sentimiento acecha la tentación de soltar el timón de la propia vida. Que tire la primera piedra quien no haya sentido ganas de abandonarlo todo y dejarse caer en un pantano de fatalidades artificiales. Pero esa claudicación en ningún caso puede ser la apoteosis de un destino individual: más bien es una voluntad de anonadarse, de ceder a la inercia colectiva, como bien saben los teporochos, que en este renglón aventajan en sabiduría y humildad a los neuróticos engreídos por los andrajos de su talento. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.