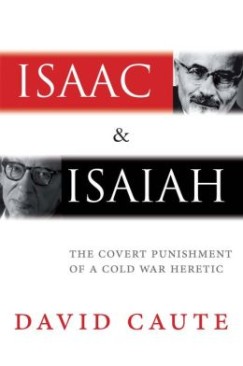En México, una madre que busca a su hijo o hija se ha convertido en relato común. Esto es brutal no solo por lo obvio –en lo que va de 2020 han desaparecido más de 5 mil personas– sino porque las historias de búsqueda, casi todas con final trágico, terminan por confundirse o diluirse en el imaginario. Los casos de familiares que acuden a fiscalías y abren carpetas de investigación que acumulan polvo son tan normales como las desapariciones mismas. O sea, nada normales –pero se aceptan como cotidianas.
Este entumecimiento ante lo monstruoso plantea retos para los cineastas mexicanos. Por un lado, se enfrentan a una audiencia que, quizá para mantener la cordura, da la espalda a películas que narran las vidas de las víctimas del crimen organizado. Por otro, dejarán de recibir los apoyos que, hasta la fecha, les habían permitido explorar esos temas sin depender de productores que les exijan rentabilidad. El primer reto es creativo; el segundo, más frustrante, exige cambiar la creencia de que “el cine puede esperar”.
La película mexicana Sin señas particulares, de Fernanda Valadez, demuestra dos aspectos: es posible que una ficción, en virtud de su construcción brillante, conecte al espectador con realidades difíciles y que, en ámbitos como la creación, el regreso de la inversión no se calcula en pesos. Sin señas particulares, primer largometraje de la directora, ha sido premiado en festivales internacionales como Sundance, San Sebastián y Zúrich. Lo que esto representa para el desarrollo del cine mexicano no se registra en una hoja de Excel.
La película sigue los pasos de Magdalena (interpretada por Mercedes Hernández), una mujer que no acepta la sugerencia de las autoridades de dar por muerto a su hijo Jesús. La última imagen que guarda de él es, a la vez, la primera de la cinta: al otro lado de una ventana, el muchacho le dice que partirá a Arizona con un amigo. Cuando pasan dos meses y ninguno de los chicos se comunica con sus familias, las madres de ambos van a un ministerio público. Quieren levantar un reporte de búsqueda pero “no hay delito que perseguir”. Los agentes les ponen enfrente carpetas gruesas con fotografías enviadas por los federales en meses recientes. Son cadáveres encontrados –algunos enteros, otros en pedazos–. La madre que acompaña a Magdalena reconoce a su hijo; es decir, al joven con quien viajaba Jesús. Durante toda la secuencia, la cámara permanece en el rostro de las mujeres. Sus expresiones van de la resistencia a creer que sus hijos estarían en las fotos al horror de pasar las hojas y ver a decenas de chicos que se les parecen hasta, finalmente, el dolor indescriptible de encontrar a uno de ellos. “Nadie debería ver a su hijo así”, dirá Magdalena después, en el sepelio del muchacho. Es la frase con la que la mayoría reacciona ante este tipo de historias –y luego las olvida, porque no puede hacer más.
Quizá para evitar el carpetazo del espectador, el magnífico guion de la propia Valadez y de Astrid Rondero, también productora de la película, coloca a Magdalena en una situación enloquecedora pero que tira hacia delante. Le conceden a su protagonista el consuelo relativo de no ver a Jesús en el álbum de fotos, pero la llenan de preguntas sobre su suerte y su paradero. Sabiéndose sola en la búsqueda, Magdalena viaja a la frontera siguiendo la ruta que tomó Jesús. Así, Sin señas particulares es un thriller sin tregua, que con admirable economía del lenguaje describe la claudicación de las autori- dades, los códigos de silencio impuestos por el miedo y la existencia de pueblos secuestrados por el narcotráfico. La cinta prescinde de los diálogos expositivos que delatan a los malos guiones y, en cambio, aprovecha todos los recursos del lenguaje audiovisual.
Como ejemplo, la secuencia en que Magdalena viaja hacia la frontera con el padre del chico muerto, quien le ha ofrecido llevarla en su auto. En un tramo oscuro de la carretera, de por sí mal iluminada, la protagonista y el conductor ven que en dirección contraria se acerca un vehículo grande con música de banda que suena a todo volumen. La cámara de Valadez permanece dentro del auto, y la audiencia –como los pasajeros– calcula la proximidad de los otros por los faros cegadores y el volumen de su música. Magdalena y el hombre intercambian miradas de preocupación: temen que sean narcos –y que los asalten, o peor–. Eventualmente el ve- hículo pasa junto a ellos y sigue su camino. Los viajeros y nosotros respiramos aliviados. Se agradece que el guion confíe en que la audiencia sabrá descifrar el miedo de los protagonistas por el simple hecho de que lo comparte. Esta decisión creativa crea vínculos con el espectador.
Cuando Magdalena llega a la frontera, acude a un centro donde los familiares de desaparecidos dan muestras de sangre y reconocen objetos que podrían pertenecerles. Ahí conoce a otra madre cuya historia se anuncia en escenas previas. Está ahí porque le notificaron que habían encontrado el cuerpo de su hijo, pero se niega a aceptar que los restos amorfos que le muestran dentro de una bolsa realmente le correspondan. Frustrada, convence a Magdalena de no dar por muerto a Jesús tan solo porque ve su mochila entre los objetos recuperados. Si acepta eso como evidencia, le advierte la mujer, las autoridades dejarán de buscarlo. El personaje de la madre insatisfecha parecería prescindible, pero cumple funciones clave. Por un lado, apunta hacia la indolencia con que se cierran casos de investigación. Por otro, muestra otra variante de final trágico en este tipo de búsquedas. Si en su primer acto Sin señas particulares subrayó lo que ya sabemos –que nadie debería ver a su hijo muerto–, ahora plantea la posibilidad, igual o más aberrante, de recuperar algo parecido al cuerpo de ese hijo. Dados estos escenarios, parecería que, por haberlos librado, Magdalena es afortunada. El desenlace deja claro que no.
Algunos dirán que calificar de thriller a una historia como esta equivale a banalizarla. Sin embargo, un gran acierto de las autoras de Sin señas particulares es no haber perdido de vista su naturaleza: un relato de ficción que, por lo arduo de su tema, debía ser narrado con técnicas que involucraran a su espectador. Conforme avanza la historia, queda manifiesto que Valadez y Rondero tuvieron claras las reglas que definirían el viaje de la protagonista: nunca obtendría respuestas claras; pocas veces el espectador vería el rostro de sus interlocutores y la poca información recabada revelaría la existencia de dos realidades: la aparente, en donde nadie sabe nunca nada, y otra espantosa, que con trabajos se atreven a mencionar. Cuando Magdalena va a las oficinas de la línea de autobuses en la que viajó Jesús, la vendedora de boletos le aconseja no buscar. Luego, en los baños, le dice detrás de una puerta: “A la línea se le han perdido camiones. Regresan sin gente. Eso nadie se lo va a decir.” Le aconseja visitar un refugio de migrantes donde alguien podría saber algo. Una vez más debe cruzar el muro de silencio (“las cosas no están como para andar hablando con desconocidos”) para luego obtener una pista que le permite avanzar.
En cada una de sus paradas, Magdalena obtiene una descripción a medias del infierno al que se dirige pero también la esperanza de encontrar a Jesús. Este suspenso anima también al espectador: lo convierte, junto con Magdalena, en detective de un caso que se parece a otros miles y que las autoridades del país han optado por no investigar.
En su último acto, Sin señas particulares introduce a Miguel (David Illescas), un joven recién deportado de Estados Unidos, donde ha vivido cinco años. La cinta lo presenta cuando es expulsado y la cámara lo sigue de espaldas mientras cruza las muchas puertas que lo llevan de vuelta a México. Así suele filmarse a personajes que corren peligro; Valadez toma esa convención frecuente en el cine de horror y refuerza la vulnerabilidad de Miguel con un score de cuerdas graves que igual comunican riesgo. La paradoja es amarga: un joven vuelve “a casa”, el lugar más inseguro del mundo.
Como la madre que aconseja a Magdalena no dar por muerto a su hijo, el personaje de Miguel cumple varias funciones. Amplía el contexto y muestra que los migrantes arriesgan la vida si vuelven a pie a sus países, además es un reflejo inverso del desaparecido Jesús. Miguel no quería irse “al otro lado”, pero su familia lo orilló a cruzar. En todo caso, el móvil de ambos fue la ilusión de prosperidad. Por último, su encuentro con Magdalena ilustra el reverso de la moneda: Miguel es un hijo que busca a su madre –y no imagina lo que va a encontrar.
Sin señas particulares tiende puentes con documentales mexicanos notables. Es imposible no ver en Magdalena ecos de la legendaria activista al centro de Las tres muertes de Marisela Escobedo (2020), de Carlos Pérez Osorio. No es solo que ambas mujeres dejaron atrás el miedo, sino que –como sugiere el acertado título del documental– enfrentan muertes reiteradas, literales y simbólicas. El pueblo fantasmagórico en el que se encuentran Magdalena y Miguel evoca los paisajes abandonados de El guardián de la memoria (2019), de Marcela Arteaga, sobre una ciudad secuestrada y desplazada por el narcotráfico. Por último, Sin señas particulares ilustra como ninguna ficción la tesis escalofriante de La libertad del diablo (2017), de Everardo González: que el Mal recluta rehenes y los lleva a cometer crímenes inconcebibles. Ser rehenes no los redime, pero el retrato final es un infierno del que ni el diablo puede escapar.
Nada prepara al espectador para el desenlace de Sin señas particulares. Congruente con el resto de la narración, ocurre en una escena breve pero de efecto interminable. Es el único cierre posible para una historia que, como tantas otras en México, sigue la lógica de la desesperanza: por cada escenario terrible, cabe imaginar uno peor. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.